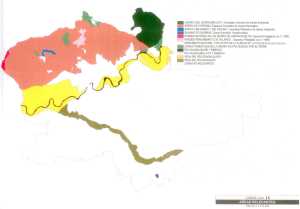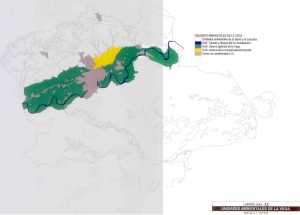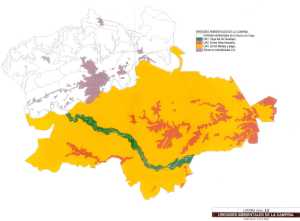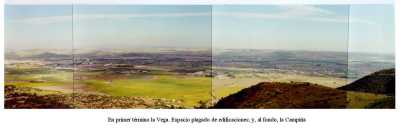DISPOSICIONES FINALES SOBRE NORMAS DE URBANIZACIÓN
DISPOSICIONES FINALES SOBRE NORMAS DE URBANIZACIÓN
- El Ayuntamiento elaborará un Pliego de Condiciones Técnicas para las obras de urbanización en el que se regulará, al menos, los tipos de firmes, zanjas y canalizaciones, tendidos aéreos, elementos de pavimentación, mobiliario urbano, tapas de registros, elementos de alumbrado público, señalización de tráfico e informativa, contenedores de residuos, cabinas, marquesinas, expendedores, kioscos, elementos provisionales..., regulación de las operaciones de reposición de elementos afectados por obras parciales de infraestructuras, así como la prohibición de materiales contaminantes o no adecuados.
- Las intervenciones de toda índole, ya sean obras o instalaciones, de iniciativa pública o privada, serán coordinadas y dirigidas desde un único órgano municipal con competencia para ello.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Todos aquellos terrenos y edificaciones incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, se regularán por sus normas específicas y Catálogo correspondiente, que coincide a su vez con el ámbito incoado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Aquellos aspectos normativos que el mencionado Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y Catálogo correspondiente, no regula específicamente, se regirán por lo indicado en las Normas de este Plan General y legislación vigente.
Disposición adicional
Disposición adicional
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA PLAZA DE LA CORREDERA. ( Planeamiento aprobado pa1 )
Condiciones generales
Cualquier intervención sobre las fachadas, sea de tipo conservación, rehabilitación o reforma, estará sujeta a la preceptiva licencia municipal de obras.
Con carácter general, todas las fachadas de la plaza deben conservar idéntica configuración a la resultante tras las obras de restauración llevada a cabo, incluidos carpinterías, cerrajerías y elementos de terminación superficial.
Se excluyen de esta obligación las fachadas internas de soportales, para las que se dictan unas condiciones específicas.
Fachadas en soportales
Las obras de reforma que afecten a las fachadas de los soportales deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Composición de fachadas
A los efectos de mantener las condiciones estructurales de muro portante, la disposición de todo tipo de huecos, recercados y demás elementos de fachada, se ajustarán a las condiciones de la correspondiente ficha del Catálogo .
Se permite la apertura de huecos a la altura de los antiguos altillos o entresuelos de los locales, siempre que se trate de restituir los existentes con anterioridad, que se encontrasen cegados.
El acceso a portales debe resolverse con un cancel que abarque la totalidad del hueco de la portada , si ello no fuera posible, se dispondrá la puerta rehundida y compuesta en relación a aquella, cegando lateralmente los espacios entre ésta, las jambas y el dintel.
Los locales dispondrán el cierre rehundido y ocupando la totalidad de la portada.
No se permite ningún tipo de elementos salientes, a excepción de los correspondientes a los rótulos comerciales, con las condiciones fijadas para éstos.
Materiales
El paramento del soportal que se altere con ocasión de nuevas obras, debe restituirse con mortero de cal de igual composición y calidad que el existente, y con terminación en pintura blanca al silicato, de las mismas características que la existente.
En los lugares en que se permite zócalo, éste y sus jambeados deben ser de piedra caliza micrítica ( piedra negra de Córdoba ) con terminación abujardada.
Los umbrales se construirán con el mismo tipo de piedra, con terminación apomazada, en piezas completas, es decir, evitándose soluciones de revestimiento con piezas de aplacado.
Carpinterías, cierres y protecciones
Las carpinterías de todos los huecos serán de madera, con tratamientos superficiales que no oculten su naturaleza.
Las cerrajerías tipo reja tendrán una composición simple, del orden de las existentes, no sobresaldrán del plano de fachada y serán de forja o de acero pintado en tono oscuro.
No se autorizan aquellos tipos de cierres de locales comerciales que requieran afección a fábrica de muro y/o sobresalir sobre el plano de fachada.
No se autoriza la colocación de toldos de ningún tipo en los soportales.
Elementos de instalaciones
Las instalaciones de todo tipo quedarán ocultas, empotradas en los en los paramentos. En el caso de conducciones de gas resulta igualmente obligatoria esta condición, pudiéndose incluir elementos para aireación enrasados con el paramento y pintados en su mismo color.
Los registros que sea necesario disponer al exterior, quedarán enrasados con los paramentos, según las disposiciones y pautas marcadas en las obras realizadas.
Los aparatos de climatización no dispondrán de elementos exteriores salientes de ningún tipo. Las salidas o tomas de aire, se dispondrán siempre por encima de la horizontal marcada por los recercados de portadas, con rejillas enrasadas con el paramento y pintadas en el mismo color que éste.
No se dispondrán elementos de iluminación particulares en fachadas ni en ningún otro lugar del soportal, independientes del alumbrado público.
Rótulos
Se autoriza la colocación de rótulos comerciales en la fachada interna de los soportales, con las siguientes condiciones:
-
- Se instalará un solo rótulo por establecimiento.
-
- Los rótulos se situarán en el plano de fachada, sobre las portadas de los establecimientos, ocupando el dintel y sin sobrepasar lateralmente el espacio entre las jambas
Los rótulos serán elementos añadidos o sobrepuestos a la fachada, formándose bien con un único cajeado, bien con caracteres independientes aislados, admitiéndose un saliente máximo de 15 cm. sobre el plano de fachada. En su caso, la iluminación de los mismos quedará integrada en el elemento, no permitiéndose iluminación con fuentes de luz externas.
-
- No se autorizan rótulos de tipo banderola o realizados con pintura directamente sobre la fachada.
- La formalización y diseño de rótulos tenderá a la simplicidad, debiendo evitarse soluciones de materiales, caracteres, etc. de imitación a supuestos elementos antiguos o históricos.
Los rótulos o anuncios de obras, siendo de moderada dimensión, se dispondrán con carácter temporal durante la duración de las mismas, únicamente sobre el muro de fondo de los soportales.
Protección durante obras
La ejecución de obras de cualquier tipo en el ámbito de estas normas se realizará evitando el deterioro de sus elementos arquitectónicos, de urbanización y mobiliario urbano. A estos efectos, además de las reglamentarias garantías establecidas en las licencias municipales, se llevarán a cabo las siguientes medidas de protección:
En el espacio público de la plaza no podrán colocarse grúas fijas de obra de ningún tipo. En caso necesario, podrá autorizarse la utilización temporal de grúas móviles o autogrúas, que dispondrán de apoyos especiales que garanticen la protección de los pavimentos.
En las licencias de obras se fijará el ámbito de espacio ( plaza y soportales ) que se verá afectado por las obras, incluido el paso de transportes de material y de maquinaria por los lugares establecidos para ello en esta normativa. El pavimento de estos espacios quedará convenientemente protegido para evitar su deterioro. Los proyectos de obra fijarán estas condiciones específicas de protección en función de las características de la obra, debiendo utilizarse sistemas de superposición sobre los pavimentos, sin elementos de anclaje o fijación a los mismos.
El conjunto de pilastras de los soportales, correspondiente al ámbito de fachada del solar o local objeto de obras deberán quedar protegidas en todo su perímetro y altura durante la duración de las mismas, frente a posibles golpes, roces, manchas, etc.. Los proyectos de obra establecerán propuestas concretas de protección de las pilastras que deben evitar afecciones a las mismas mediante anclajes, fijaciones u otros elementos de forma que no produzcan deterioro tanto de la terminación superficial como del color.
Los contenedores de escombros y los posibles acopios de materiales, etc. deberán disponerse en el interior de las obras. En caso de imposibilidad, debe solicitarse una autorización especial, y en cualquier caso deberán retirarse a la finalización de la jornada laboral.
Operaciones de conservación y mantenimiento
Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los elementos del conjunto monumental de fachada y primera crujía deberán llevarse a cabo de forma conjunta, bien en toda la plaza o por
tramos homogéneos, y preferentemente por iniciativa pública. A estos efectos, las administraciones responsables establecerán los medios y mecanismos apropiados para acometer regularmente estas actuaciones de conservación.
Los particulares propietarios o usuarios de estos inmuebles no podrán acometer estas operaciones de forma individual, salvo en casos de urgencia motivada por condiciones de seguridad y siempre con las correspondientes autorización y supervisión municipales.
DETERMINACION DE LAS AREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.
- Cauce y riberas del Río Guadalquivir con especial singularidad en los Sotos de la Albolafia, espacio situado entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael de gran interés por la singular y variada avifuna que lo habita aprovechando el soporte de los sotos ribereños e islotes fluviales. Dicho espacio cumple la función de dormidero de unos 5.000 ejemplares de Garcilla bueyera siendo lugar de presencia asidua de múltiples especies de interés entre las que destacan el Calamón y el Morito. Este ámbito está propuesto para su declaración como Monumento Natural.
- Cauce y riberas de los ríos Guadamuño y Guadiato. Parte del río Guadiato y sus laderas están incluidas dentro de los límites del Parque Natural Sierra de Hornachuelos y están protegidas como Espacio de Especial Interés (A.l) en el documento del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de dihco Parque Natural.
- Vega del Río Guadalquivir
- Vega del Río Guadajoz
- Cauces y arroyos de la Sierra con especial singularidad en los arroyos del Bejarano y del Molino sobre los que se desarrolla un bosque galería de gran calidad tanto por la abundancia de especies de ribera (sauces¡ chopos, fresnos, tarajes, caños, zarzas, carrizos, eneas, etc.) como por la continuidad y frondosidad de la misma que le proporciona un gran valor paisajístico.
- Los espacios forestales de la Sierra con la singularización de diferentes áreas de gran interés ambiental y paisajístico: Umbría de Perchas y Alto de la Cabrera, Cerro de Los Pinos, Las Cuevas, Los Villares (protegidos como Parque Periurbano), Cerros de la Capellanía, Pendolilla, Lobo y Miradero, La Almenta, etc.
- Embalse de San Rafael de Navallana y su entorno
- Salinas de Duernas. El interés principal de este espacio radica en la propia salina, en las técnicas, instrumentos e infraestructura utilizada.
- Yacimientos de interés científico: YC-5 "Cerro de los Pradillos", YC-6 "Vereda Pecuaria", YC-7 "Cerro de las Ermitas" y YC-8 "Estribo del Viaducto del F.C. Córdoba-Peñarroya sobre el Arroyo Pedroche". Se trata de yacimientos de gran interés estratigráfico y paleontológico por los fósiles existentes.
DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES
Al igual que para otros estudios temáticos, desde el punto de vista de los usos y aprovechamientos del suelo, el municipio de Córdoba está formado por tres zonas claramente diferenciadas: Sierra Morena, La Campiña Cordobesa y la Vega del Guadalquivir.
Tres aspectos significativos del municipio se van a destacar a efectos de situarnos en el mismo, sus usos preponderantes, la estructura territorial de sus núcleos de población y finalmente su estructura productiva.
Del primer aspecto destacamos, los uso preponderantemente agrícolas de la Campiña; agrícolas de la Campiña; agrícolas y últimamente también industrial, residencial y de servicios de la Vega y el carácter principalmente forestal y residencial, así como alguna actividad minera de la Sierra.
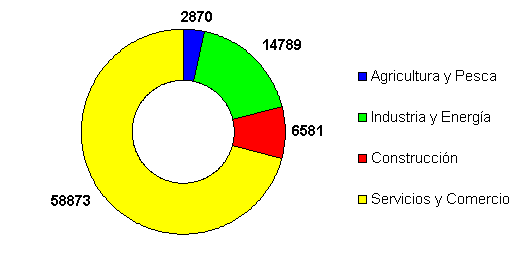
Aparte de la capital Córdoba , las 124.461 Has. de superficie total de que consta el término, están prácticamente despobladas (especialmente la Campiña), a excepción de varias pedanías (Alcolea, Encinarejo de Córdoba, El Higuerón, Villarrubia, Cerro Muriano, Sta. Mª de Trassierra y Sana Cruz). A dichos núcleos hay que añadir los cortijos dispersos y, sobre todo, la gran cantidad de viviendas situadas en las numerosas parcelaciones urbanísticas que han ido surgiendo en los últimos años en la Vega y en la Sierra. Asimismo existen otros asentamientos de menor entidad como El Angel, Majaneque, Aguilarejo Alto y Bajo y la Golondrina.
En cuanto a su actividad económica tiene un peso relevante la agricultura y menos los sectores industrial y terciario, si bien ambos presentan ligeros incrementos en su peso relativo.
En el sector agrario destaca la superficie agraria útil que es del 97 % del total y la superficie de regadío que es de un 22 % sobre la superficie de tierras en cultivo, siendo el trigo, girasol, algodón y remolacha los principales cultivos. La ganadería esta aquejada por el carácter marginal de las explotaciones en que se desarrolla.
Por su parte, la industria presenta las siguientes características: gran concentración de la industria provincial de mayor tamaño en la capital y estructura desarticulada de la pequeña y mediana empresa; concentración de la actividad en sectores reducidos (metálicos y alimentación); gran importancia de la industria artesana con alto índice de empleo sumergido.
Los servicios presentan un mayor dinamismo, siguiendo la tónica general a nivel de Andalucía, de un sector sobredimensionado y no apoyado en un tejido industrial sólido.
Población ocupada por sectores de actividad (1991)
|
SECTORES DE ACTIVIDAD |
NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |
PORCENTAJE (%) RESPECTO AL TOTAL |
|
TOTAL |
83.113 |
100 |
|
AGRICULTURA Y PESCA |
2870 |
3.45 |
|
INDUSTRIA Y ENERGÍA |
14.789 |
17.79 |
|
CONSTRUCCIÓN |
6.581 |
7.92 |
|
SERVICIOS Y COMERCIO |
58.873 |
70.83 |
2.4.1. LA CAMPIÑA.
Aceptando que cualquier término municipal totalmente cultivado tiene aproximadamente un 5% de su superficie inculta correspondiente a vías de comunicación, lindes fluviales, edificaciones, etc., podríamos decir que la Campiña Cordobesa aparece íntegramente cultivada.
De su superficie total cultivada, la mayor parte se destina a cultivos cerealistas de secano. El cultivo del cereal, además de adaptarse a las condiciones físicas del municipio, responde igualmente al tipo de estructura social y de la propiedad imperante claramente en Córdoba: el latifundio.
Superficie de las explotaciones agrarias por aprovechamiento (1989).
|
APROVECHAMIENTOS |
NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |
PORCENTA-JE (%) RESPECTO AL TOTAL |
| TOTAL |
86.726 |
100 |
|
TIERRAS LABRADAS |
69.877 |
80.57 |
| HERBÁCEO SÓLO O ASOCIADO |
62.374 |
71.92 |
|
OLIVAR CON O SIN HERBÁCEOS |
6.822 |
7.87 |
|
VIÑEDO CON O SIN HERBÁCEOS |
356 |
0.41 |
|
FRUTALES CON O SIN HERBÁCEOS |
301 |
0.35 |
|
RESTO TIERRAS LABRABAS |
24 |
0.03 |
|
TIERRAS NO LABRADAS |
16.849 |
8.05 |
| PRADOS Y PASTIZALES |
6.979 |
6.22 |
|
ESPECIES ARBÓREAS FORESTALES |
5.398 |
5.16 |
|
RESTO TIERRAS NO LABRADAS |
4.472 |
19.43 |
Fuente: SIMA, 95. IEA.
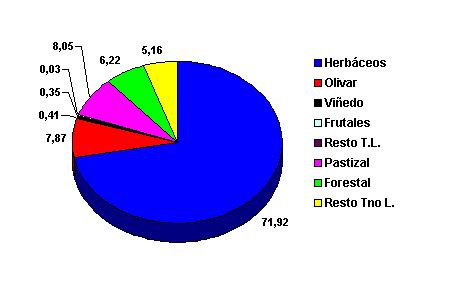
Los principales cereales cultivados son el trigo, mayoritariamente y en pequeña medida la cebada y el maíz, con un sistema de año y vez, turnándose principalmente con el girasol. Las legumbres garbanzos y habas se producen minoritariamente y con fines principalmente de autoconsumo local y por último el algodón y la remolacha con unas superficies relativamente importante. En cuanto al olivar, no tienen en el término la misma importancia que en otros puntos de la Campiña Cordobesa y Jienense, dado que el centro de la campiña es de predominio cerealista, como indicamos anteriormente y sólo sus ángulos periféricos del nordeste, sudeste, sur y oeste están ocupados por masas continuas de olivar.
Explotaciones agrarias con Superficie Agraria Útil (SAU) por tamaño de SAU
|
TAMAÑO DE SAU |
NÚMEROS ABSOLUTOS (HAS) |
PORCENTAJE (%) RESPECTO AL TOTAL |
|
TOTAL |
1.357 |
100 |
|
= 0.1 - < 5 |
474 |
34.93 |
|
= 5 - < 10 |
168 |
12.38 |
|
= 10 - < 20 |
179 |
13.19 |
|
= 20 - < 50 |
201 |
14.81 |
|
= 50 |
335 |
24.69 |
Fuente: SIMA, 95. IEA.
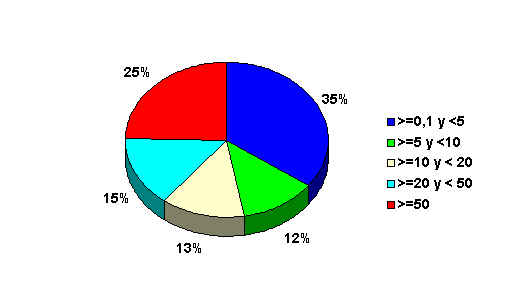
2.4.2. LA VEGA.
El uso residencial, industrial y agrícola de regadío son los que caracterizan principalmente las actuaciones sobre la vega. Del regadío cabe decir que se asienta en su casi totalidad junto al Guadalquivir, siendo sus principales aprovechamientos para el cultivo de herbáceos, destacando la escasez de los cultivos hortícolas y los frutales, volviéndose de nuevo a confirmar aquí la tesis de la incidencia determinante del hombre en los usos del suelo.
En efecto, la escasez de cultivos hortícolas y frutales en la zona de regadío de Córdoba responde principalmente a una selección cultural, basada en dos hechos: por una parte, la falta de tradición hortofrutícola en la comarca, y, por otra, el predominio de la gran propiedad en el regadío por otro, tipo de estructura al que conciernen cultivos extensivos.
Igualmente queremos destacar que es en las mejores tierras desde punto de vista agrícola (la vega del Guadalquivir) en donde se han asentado las principales vías de comunicación (carreteras y ferrocarriles), la mayor parte de los núcleos urbanos y, lo que es más grave, las industrias, en su mayor parte ubicadas en polígonos industriales, además de un gran número de viviendas ilegales.
En cuanto a la ganadería, queremos aclarar que al objeto que nuestro trabajo, nos interesa exclusivamente desde el punto de vista del aprovechamiento del suelo para la misma y siendo, por otra parte, el sector ganadero en Córdoba bastante precario. El porcino, el bovino, el ovino, caprino, equino y avícola son las especies más producidas, en orno al Valle del Guadalquivir por razones históricas y por las tierras de regadío, y también por los aledaños de Sierra Morena, alejándose del olivar.
El cultivo de forrajes es muy escaso y el aprovechamiento de los barbechos es prácticamente imposible.
Finalmente, en este punto, destacamos el aumento de las explotaciones intensivas ganaderas, principalmente en lo que avicultura se refiere, que aunque no son espectaculares, han permitido, compensar ligeramente la pérdida de ganadería extensiva.
Hay que volver a señalar, también, que en la Vega se sitúan la mayoría de los usos industriales y varias zonas extractivas que están provocando su deterioro ambiental, afectando gravemente a la contaminación del río Guadalquivir y los acuíferos relacionados con él.
2.4.3. LA SIERRA.
El aprovechamiento forestal y los usos residencial y recreativo son los más importantes de la zona, seguido de la minería.
Tiene una gran importancia la vegetación natural en la zona, sobre todo en su parte Oeste y Noroeste, que son las menos deterioradas por la invasión de viviendas para 2ª residencia.
Pero, el uso verdaderamente importante tanto por la superficie ocupada, como por los impactos que produce, es el uso residencial.
Las ligeras mejoras climáticas, así como las modas en cuanto a concepción del recreo y de los bienes suntuarios ha hecho de la Sierra Morena, un lugar de atracción para la 2ª residencia, encontrándose su zona Norte y Noroeste invadida de viviendas.
Este fenómeno social ha impactado igualmente en los dos núcleos urbanos que hay en la zona Cerro Muriano y Santa Mª de Trassierra que han quedado prácticamente insignificantes desde el punto de vista espacial, al lado de las numerosas viviendas que se han construido en sus alrededores.
Por lo que respecta a las actividades recreativas, estas deben entenderse principalmente como complementarias a las que se producen en la ciudad, de carácter más cercano cotidiano; es decir serán actividades normalmente de ocio y disfrute de la naturaleza siendo la sierra un lugar idóneo para ello.
El baño y todas las actividades recreativas derivadas del agua tienen un gran interés en el municipio de Córdoba, debido a su situación geográfica y a sus condiciones climáticas extremas en el verano.
Por esta razón, el embalse de San Rafael de Navallana es un polo de atracción de la población del municipio. Si bien no existe en su entorno una infraestructura adecuada para canalizar la demanda recreativa creciente que genera.
En cuanto a los ríos, en el Guadalquivir es imposible el baño debido a la contaminación que acarrea a su paso por Córdoba, siendo tradicional el baño en algún punto del Guadalmellato, (Puente Mocho) y del Guadamuño (Puente de los Arenales) aunque en unas condiciones poco adecuadas.
La pesca como actividad recreativa está bastante extendida entre las prácticas deportivas de los cordobeses. Al igual que como el baño, las áreas de mayor atracción para los pescadores de agua dulce están en su mayoría fuera del término municipal en los Embalses de Bembezar Alto y Bajo, Retortitallo Alto y Bajo. Embalses de Guadalmellato y La Breña y otros.
No obstante, en los ríos que atraviesa el municipio se practica la misma abundantemente principalmente en Puente Mocho, los Sifones y los Arenales y por supuesto a lo largo de todo el Guadalquivir.
Otra práctica muy popular y con gran cantidad de adeptos en nuestra zona de estudio es la caza, en su doble vertiente de mayor y menor, en la Sierra Morena la primera y en prácticamente todo el término la segunda, con un nivel de acotamiento total, aunque no existe ningún coto de carácter social.
En cuanto a áreas con infraestructuras recreativas, el Parque Periurbano de los Villares, gestionado por la Agencia de Medio Ambiente, es la única existente y aunque bastante bien dotada y conservada tiene el inconveniente de carecer de zona de baño. A ello hay que añadir la existencia de un campo de golf en la Sierra, próximo a dicho Parque, si bien se trata de un club privado con una superficie considerable de terreno y que exige un considerable esfuerzo de mantenimiento del césped debido al clima tan poco propicio para ello.
DESCRIPCION DE LAS VIAS PECUARIAS EXISTENTES EN EL TERMINO MUNICIPAL SEGUN SU PROYECTO DE CLASIFICACION
En el presente Proyecto, quedarán recogidas todas las actuaciones administrativas realizadas hasta la fecha, en el término municipal de CORDOBA, con lo que se pretende formular un régimen definitivo de Clasificación del mismo.
Apunta este Proyecto de tres partos y figuran en su parte primera, las vías pecuarias que fueron clasificadas según el primitivo Proyecto redactado por el ingeniero Agrónomo Don Ramón Olalquiaga Borno , aprobado por Real Orden de 23 de marzo de 1.927, el cual fue sucesivamente modificado por la Orden Ministerial de fecha 19 de diciembre de 1.949, 31 de enero de 1956 y 28 de marzo de 1.957.
Dentro de este grupo hay un total de treinta y una vía pecuarias, de las cuales las cinco últimas, denominadas "Antigua Vereda de la Cigarra", "Vereda de la Bastida", "Antigua Vereda de Sansueñas", "Vereda de las Quemadillas" y "Vereda de la Pasada del Pino", fueron declaradas innecesarias en el primitivo Proyecto de clasificación, sin que en ningún momento hayan sido enajenadas los terrenos correspondientes a tales vías, Esta circunstancia, unida al hecho de que todas ellas son continuación o enlace con otras vías pecuarias clasificadas como necesarias, aconsejen modificar esta consideración de innecesarias y mantener vigente su existencia hasta tanto llegue el momento de su deslinde y pueda apreciarse, con el mayor acopio de datos reales, su verdadera necesidad en relación con los enlaces de las otra vías entroncadas en su propia red, pudiendo, en tal momentos establecer de forma definitiva los terrenos que podrán ser enajenadas como sobrantes de las mismas. Todo ello de acuerdo con lo determinado en el último párrafo del artículo 10 de vigente Decreto-Reglamento de Vías Pecuarias, de fecha 23 de diciembre de 1.944.
Tanto a efectos de lo expresado en relación con las aludidas cinco vías pecuarias, como para las otras veintiséis que completan la primera parte de este Proyecto, todas las cuales fueron deslindadas y amojonadas durante los años 1.928 y 1.929 quedó facultada la Dirección General de Ganadería para acordar las reducciones de anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto de acuerdo con las propuestas que las comisiones de deslinde que se constituyan, estimen necesarias, en atenciones de carácter social, urbanístico o agrícola, en aquellos tramos que lo requieran o bien en su total recorrido.
En la segunda parte, se insertarán aquellas otras vías pecuarias de las que, como consecuencia de los trabajos de clasificación llevados a cabo en los términos municipales limítrofes con el de Córdoba, se ha podido comprobar su carácter de bienes de dominio público y son prolongación de otras tantas vías pecuarias que afluyen a la Capital, cuya clasificación fue omitida en su momento, con el consiguiente perjuicio para la buena ordenación del tránsito ganadero a través de toda la provincia.
La clasificación de dicha vías pecuarias en el primitivo Proyecto de Clasificación, queda justificada si se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
La primitiva Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Córdoba, tuvo como única base los datos recogidos de un Apéndice de las Ordenanzas Municipales de dicha capital, formuladas en el año 1.884 por el entonces funcionario de dicha Corporación, D. Antonio Vázquez Velasco, sin que fuera tenida en cuenta ninguna otra clase de información: este hecho queda patente al observar que la descripción de los itinerarios que figuran en dicha Proyecto concuerda literalmente con la reducción de los que aparecen considerados como vía pecuaria en las aludidas Ordenanzas sin que por otra parte, se hubiera incluido en tal proyecto de Clasificación ninguna otra vía pecuaria distinta de las que allí se consignaban amo tales.
La tercera parte del presente proyecto, trata de los accesos, pasos de ganados y abrevaderos de la población y costa de la descripción de los que tienen actual vigencia y otra con la permuta de terrenos para facilitar dichos pasos de ganado por la población, tratando de acoplarlos a los intereses y necesidades urbanísticas de la Ciudad, de acuerdo con la propuesta hecha por el Grupo Ganadero de la Hermandad Sindical de Córdoba en reunión de fecha 23 de Octubre de 1.958, de cuyo acuerdo se levantó la correspondiente acta que obra en el expediente de esta Clasificación.
DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.
PRIMERA PARTE.
Comprende todas las vías pecuarias clasificadas por Real Orden de 23 de marzo de .927, pero con actual estado llegar de cada una de ellas, en virtud de las sucesivas modificaciones de que dicha Orden, ha sido objeto.
Nº.1.- CAÑÁDA REAL SORIANA
PRIMER TRAMO.
Procedente del término municipal de Obejo, entra en el de Córdoba por Cerro Muriano y sigue con dirección al Sur, dejando a la derecha la estación del ferrocarril de Córdoba a Bélmes
Lleva una anchura de veinticinco arras, o sea veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.) , desde la divisoria del camino de Obejo hasta el paraje de la Fuente Vieja, frente a la Colonia de la diputación Provincial y desde este punto hasta cruzar la carretera de Almadén queda un ensanchamiento determinado por el deslinde que fue practicado en el año 1.957.
Después de cruzar la referida carretera, continúa con veinticinco varas de anchura, dejando por la derecha la finca "Santa Alicia" y por la izquierda el Hotel de Francisco Cabrera, llegando al camino de Santa Hacia donde toma anchura de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts).
SEGUNDO TRAMO.
Con la expresada anchura de cuarenta y cinco varas, continúa entre la finca "Armenta Alta", tomando en su interior la carretera de Almadén.
Pasa sobre el túnel del ferrocarril de Almorchón por la Balansenita y prosigue por Balanzana, apartándose de la Carretera para entrar entre la parcelas declaradas enajenables en el deslinde aprobado en 22 de diciembre de 1.930, con anchura de quince metros (15 metros).
Sigue la Cañada por terreno quebrado de difícil paso, llamado de Los Escalones y por el lugar de la Hacienda de San Cebrían el Bajo entre Cebrián el Bajo. Baja entre peñascos al Arroyo de Linares, cuyas márgenes, sigue en un corto trayecto, existiendo en este lugar un Abrevadero.
Cruza la Vereda de Linares y llega a un puentecillo frene al Santuario de Nuestra Señora de Linares en cuyo punto se aparta por derecha de Arroyo marchando de nueve por terreno montañoso dando vista a la Hacienda de Las Fuentes.
Atraviesa la vía pecuaria el Arroyo de Peñatejada ó Pradillos, sobre el que hay un puente, pasa frente al abrevadero de Peñatejada, ampliándose la Cañada en un Descansadero, al cual también se declara excesivo, quedando sólo como una anchura útil, el paso de cuarenta y cinco varas a que se reduce este tramo de la Cañada.
Continúa su recorrido por el sitio denominado Pedroches donde existe un Descansadero y Abrevadero que habrá de ser identificado en acto de deslinde por la Comisión Oficial que se nombre al efecto, para que a juicio de la misma se determinen los terrenos que han de quedar respetados para una de los ganados y los que puedan declararse excesivos.
Sigue la Cañada a cruzar al ferrocarril de Madrid a Cádiz y penetra en la zona de población por el paso denominado "Enlace de la Cañada Real Soriana".
TERCER TRAMO.
Corresponde al citado paso de enlace por la población y será descrita en la Tercera Parte de este Proyecto.
CUARTO TRAMO.
Sale de la población con al carretera de Palma del Río en su interior, dejando por la izquierda el Silo del Servicio Nacional del Trigo, y por la derecha las parcelas enajenadas correspondientes al deslinde del año 1.951, pasando después al lado derecho de la citada carretera según quedó determinado en dicho deslinde, hasta llegar al Arroyo de Cantarranas.
Continúa luego determinada según el deslinde iniciado el pasado año 1.958 pasando por el Descansadero de Córdoba la Vieja hasta llegar al poblado de Villarrubia desde donde continúa has a cruzar el ferrocarril de Sevilla, de acuerdo con el amojonamiento practicado en el año 1.957.
En este cuarto tramo, por haber quedado determinada su anchura mediante deslindes, resulta ésta variable, quedando comprendida entre los límites de Vereda y Cordel.
QUINTO TRAMO.
Desde el paso a nivel del ferrocarril de Sevilla, hasta su salida del término municipal por el denominado Veredón de los Frailes, queda reducida a la anchura de una Vereda, o sean veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.) coincidiendo su eje con el antiguo de la Cañada.
Al llegar a la divisoria de términos con el de Almodovar del río existe una parcela limitada por la propiedad el Instituto Nacional de Colonización, la carretera de la puesta en Riego y el arroyo Guadarromán, que habrá de ser deslindada por corresponder al ensanchamiento o pequeño Descansadero, que fue omitido en el replanteo de la cañada, realizado en el año 1.957.
Nº.2.- CORDEL DE ALCOLEA.
Sale de la zona de población, en el Descansadero de la Choza del Cojo y continúa según quedó amojonada en el deslinde aprobado en 22 de diciembre de 1.930, llevando en su interior la carretera de Madrid.
Deja por la izquierda la Cerca de Lagartijo y por la derecha los Llanos de Teja y Vana y Huerta de Molleja, saliendo a continuación por este lado, la Vereda de Las Quemadillas.
Sigue a cruzar el Arroyo Ahogadizos, con el Cortijo de Rabanales por la derecha y el cruzar el arroyo de este mismo nombre, queda a ambos lados el expresado cortijo, encontrándose por la derecha el Abrevadero, también denominado de Rabanales.
Continúa con la Carretera de Madrid hasta la terminación del Cortijo de Rabanales y frente a la Universidad Laboral, toma la cuesta de la Lanchan entre la Barraca, dejando por la izquierda dicha carretera para volver a tomarla al cruzar el Arroyo de la Lancha continuando entre el Montón y la Vega del Montón y, atravesando después la Vega del Montoncillo, llega al Arroyo Guadalbarbe, por donde se desprende hacia la izquierda la Vereda de las Pedrochañas.
Para toda la Barriada de Alcolea, cruzando el ferrocarril por el paso a nivel, deja por la izquierda la carretera del Pantano y antes de llegar al Puente de Alcolea, sobre el río Guadalquivir, sale por la izquierda el Cordel de Villanueva de la Jara, entre el Río y la citada carretera del Pantano.
Después de cruzar por el puente de Alcoles, se aparta por la izquierda la Carretera de Madrid, siguiendo el Cordel con la antigua carretera entre las Huertas del Barrio y el Cortijo Pay-Jiménez a derecha e izquierda respectivamente, y, después de cursar nuevamente el ferrocarril, llega al Barrio de los Angeles, que deja por la derecha.
Continúa Pay-Jiménez, por la izquierda, frente al Cortijallo y Chancillerejo, que leva por la derecha.- Atraviesa luego Pay-Jiménez y, dejando a la izquierda el Cortijo de Calero, sigue a través de Casa Blanca, sin dejar la antigua carretera, hasta volver a tomar la actual carretera general de Madrid a Cádiz.
Cruzar el arroyo de Calderitos a Tejadores y atravesando el Cortijo de La Rinconadita, pasa nuevamente el ferrocarril, siguiendo hasta cruzar La Rinconada Baja.
Por la derecha se aparta la vereda de Jaén y continúa el Cordel, sin abandonar ya la carretera, dejando por la derecha los cortijos de la Cruz y las Cumbres y por la izquierda, la Rinconada alta, la Avutarda y Las Cumbres, saliendo de este término municipal para continuar su recorrido por el de Villafranca de Córdoba.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts). Su longitud es de unos veinte Kilómetros (20.000mts).
Nº.3.- CORDEL DE VILLANUEVA.
Parte del Cordel de Alcoles, juntos al río Guadalquivir y subiendo por el lado izquierdo las tierras del Cortijo de Pendolilla. Cruza el Arroyo de Yegüeros y toma en su interior la expresada carretera, dejando a ambos lados el cortijo Ribera, cruzando también el arroyo de Buen agua.
Antes de llegar al río Guadalmellato, se aparta por la derecha la carretera, siguiendo el Cordel derecho al puente sobre el Guadalmellato.
Cruza nuevamente la carretera y pasa por el referido puente para tomar en su interior la carretera del Salto de Villafranca por el cortijo Ribera, con una longitud aproximada de un Kilómetro, para dejarla después por la derecha, en unión de la Vereda de Villafranca.
Continúa el Cordel que se describe, son dirección N.E. por los Campillos Bajos y luego Altos, hasta llegar a Navallana, donde tuerce a la derecha para penetrar en el término de Villafranca de Córdoba, dejando a la izquierda el último cortijo citado.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts). Su longitud aproximada, dentro de este término, es de unos nueve Kilómetros (9.000mts).
Nº.4.- CORDEL DE ECIJA.
Sale de la población por el denominado camino Viejo de Sevilla, entre la Viñuela y las parcelas del pago de la carretera de Sevilla. Deja después a la derecha los cercados del Arroyo de la Miel y a cruzar el arroyo de este nombre, toma n su interior la carretera separándose por la derecha el Cordel de Palma del Río.
Deja por la izquierda los Llanos de la Torrecilla y cruzando el arroyo de Saldado, sigue entre la Torrecilla y amargacena, por el eje del Camino vía al que corta la carretera, y continúa por ésta dejando a la izquierda Blanquillo Bajo y por la derecha Cortijo del Viento hasta llegar al río Guadajos.
Cruza el río sobre el puente y, a la salida del mismo, se aparta por la izquierda la Vereda de Guadajos y por la derecha se encuentra el descansando de Puente Viejo, rodeado por las tierra del Cortijo del Alamo, después de pasar las del Aguadillo.
Atraviesa el ferrocarril de Córdoba a Málaga y sigue por El Alamo, con la carretera en su interior, hasta dejarla por la izquierda, saliéndose de ella con dirección Sudoeste entre terrenos del Alamo Alto, todavía, dentro de los cuales, sale asta Poniente, la Vereda de la Canchuela.
Continúa el Cordel entre el Judigüelo y Haza de la Caridad a izquierda y derecha respectivamente y poco después de pasar el asiento del último cortijo citado, se aparta, por dicho lado derecha, la Vereda de Villafanquilla, para continuar el Cordel entre Mangonegro y Lazarillos hasta llegar al arroyo de la Torvisda, o de Las Doblas.
Sigue entre Mangonegro a ambos lados, y, después de cruzar el camino de Guadalcasar a Fernan Nuñes, queda como límite por la derecha el Cortijo de las Ordenes Altas y por la izquierda, Mangonegro, Raya Alta, Raya del Medio Cortijo de la Raya, Raya del Camino y Cortijo de Diaz-Gómes, llegando así a la divisoria del término municipal de la Carlota, por donde continúa.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalente a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 mts). Su longitud aproximada, dentro del término de Córdoba, es de unos veintidós Kilómetros (22.000 mts).
Nº.5.- CORDEL DE GRANADA.
Sale de la población, desde el Abrevadero de la Ribera del Campo de la Verdad, para tomar como eje el de la Carretera de Castro del Río, que lleva en su interior y, pasadas las Hazas de los Ruedos, sigue por El Telégrafo, donde se le separa por la izquierda la Vereda de Baena (por la indicada carretera de Castro del Río).
Tuerce a la derecha, entre las Coronadillas y, dejando a mano derecha el asiento, del cortijo, sigue a cruzar la Colada e la Barca y el Arroyo de los Sernos, continuando hasta llegar a las Coronadas, por la derecha y Cortijo Carboneros, Cuatro Vientos y Juan Roca por la izquierda.
Queda después a ambos lados al Cortijo de las Coronadas y luego el Murillo por la derecha, siguiendo entre Judío Nuevo y adelante Judío Viejo al lado izquierdo, hasta llegar al Judigüelo, que atraviesa.
Cruza el cortijo de la Estefania Alta y, pasando el arroyo de la Torre de Juan Gil, pasa por el cortijo del mismo nombre, cuyo asiento queda a la izquierda del Cordel.
Corta por el Cañetejo para continuar entre el Cortijo del Genovés y Haza de Valenzuela, a derecha e izquierda respectivamente y después de cruzar el Arroyo de las Trinidades, queda por la derecha el Alamillo de Valdepeñas y Cortijillo del Sereno, continuando a la izquierda el Haza de Valenzuela.
Cruza después el Arroyo de Valdepeñas y camino del Jaco, y sigue dejando a la izquierda el cortijo del Encileño, Mirabueno Alto Hancho Chico y Tebas, y por la derecha las Hazas Baldías, el Rancho y Camarrilla, hasta cruzar el Arroyo Fontalba y poco después la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa entre el cortijo del Castillejo de Tebas y atravesando una parte del Cambrón, llega a tocar el río Guadajos y sigue hacia el Puente de Cubas, entre Cortijo Nuevo y por último Cortijo de Arechón, para cruzar el Arroyo de Pedrique por el referido Puente y salir de este término, con dirección a Castro del Río.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalente a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61mts.) y tiene una longitud aproximada d veintisiete Kilómetros (27.000mts.).
Nª.6.- VEREDA DE LA CIGARRA.
Parte de la Cañada Real Soriana, entre la Jarilla y Alamirilla, y cruzando el Arroyo de la Huesta de Mallorga, tuerce hacia Poniente, entre La Jarilla, donde cruza también el Arroyo de la Gorgojuela, y sigue a cruzar el Arroyo de la Jarilla, para continuar entre las Cuevas de Artaza, donde cruza el arroyo del Alamillo.
Sigue entre la Casíta de Papel y Cuevas Nuevas y llega al Arroyo
Guadarromán, en la divisoria de este término municipal con el de Almodóvar del Río.
De este punto se aparta hacia el Sur, por dicha divisoria el Primer tramo de la Antigua Vereda de la Cigarra y, por la derecha, hacia el Norte, la Vereda de la Bastida.
La que se está describiendo continúa por la divisoria de términos, pero con toda su anchura por esta jurisdicción de Córdoba, llevando por la derecha la Cigarra Baja, hasta llegar al Camino de la Cigarra Alta, que sale perpendicularmente a la divisoria y aquí termina esta vía pecuaria, en el comienzo del segundo Tramo de la antigua Vereda de la Cigarra.
Le corresponde una anchura legal de veintinueve varas equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y su longitud es de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).
Nº.7. VEREDA DE LA PORRADA.
Penetra en este término, procedente del de Almodóvar del Río, bifurcándose al entrar en esta jurisdicción, toda vez que desde este punto, sale por la derecha la Vereda del Llano de Mesoneres.
La de la Porrada, continúa hacia el Norte, entre la Huerta de los Idolos y Valdelebillos Altos, junto al Camino de Almodóvar Trasierra y llegando al Cortijo de la Perrada, le cruza con dirección al Norte, hasta llegar alparaje de la Cruz de la Mujer, donde empalma con la Vereda del Vado de Pandura y Vado de Linarejos .
La corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.) y tiene un recorrido por este término de unos cuatro kilómetros (4.000mts.) aproximadamente.
Nº.8.- VEREDA DE TRASSIERRA.
Sale de la Cañada Real Soriana, junto al Sanatorio del Instituto Nacional de Previsión, que queda por la derecha y continuando por el eje del camino viejo de Trassierra deja a la derecha la casa de la Huerta de santa Isabel y atravesando el Cortijo de Turruñuelos, cruza el arroyo de Cantarranas y el Canal de Riego y llega al Cortijo de Nogales, cruzando el arroyo del mismo nombre y las tierras de la Casilla del Aire, para dejar por la izquierda la Calzada y la casa de la Huerta de la Gitana y, por la derecha, las de las Huertas de las Torrecilla y Galarza.
Continúa paralelamente al arroyo de Vallehermoso, entere éste y la carretera de Trassierra, dejando por la derecha la Torre de las Siete Esquinas y San José y por la izquierda las Laderas Altas y El Hornillo, hasta llegar al Descansadero del Rosal.
De este Descansadero, se aparta hacia Poniente la Vereda del Llano de Mesoneros y la que se describe tuerce a la derecha para unirse a la carretera, entre el Hornillo, por la izquierda, y El Rosal y, dejando por la izquierda el Camino de la Jaresa, sigue entre El Rosal a ambos lados, separándose poco después de la carretera, por la Trocha del Camino Viejo, para tomarla de nuevo en su interior, en las tierras del pago del Cortijo de Trassierra y llegar así al poblado.
Cruza la Aldea de Santa María de Trassierra y saliendo de ella por la Carretera del Puerto, cruza los Ruedos y Los añadidos y, dejando a la izquierda el Lagarillo, llega a El Puerto pasando por el Abrevadero de Fuente de la Víbora.
Continúa por tierras de Lajas de Hurtado, hacia la Fuente del Oso, marchando por Majadillo Redondo, a la esquina del olivar del Lagar del Puerto, para seguir por Catilpicón, dejando el Barranco del Tío Tumbón, entre la Casilla de la Plata, hasta encontrar el río Guadiato, que lleva la divisoria de este término municipal con el de Villaviciosa, por el cual continúa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.). La longitud es de unos diez y nueve kilómetros (19.000mts.).
Nº.9. VEREDA DEL LLANO DE MESONEROS.
Arranca de la Vereda Trassierra, en el Descansadero del Rosal, saliendo con dirección al Poniente, por la orilla de la cerca del Hornillo. Cruza el arroyo de l Fuente de la Teja y pasarlo entre tierras del Rosal, llega a la cerca de Pedrajas y toma la mojonera de la Bastida, hasta cruzar la Vereda de la Conchuela por los Baldies.
Llega al Arroyo Guadarromán y tomando su margen derecho, aguas abajo, por terreno de la Dehesilla, baja hasta la confluencia con el Arroyo Matalagartos para tomar su margen izquierda y cruzarlo después, entrando en el Coscojal de la Bastida.
Continúa por terrenos de la Dehesilla, hasta llegar al abrevadero de los Parranales, en Valdelobillos Alto, desde donde toma dirección sudoeste, para llegar a la divisoria de este término con el de Almodóvar del Río, en la salida de la Vereda de la Perrada.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centimetros (20,89ms.) y su longitud aproximada es de unos diez Kilómetros (10.000mts.).
Nº.10.- VEREDA DE LA CANCHUELA.
Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale de ella con dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los añadidos de Trassierra y torciendo a la derecha, pasa entre la Jarosa y Lovarcas, que deja a izquierda y derecha respectivamente, llega al Pozo de las Cruces de donde arranca hacia Poniente la Vereda del Vado de Panduro. Desde este junto, la Vereda que se describe sigue con dirección al Sudeste por terrenos de la Jarosa, entrando por la derecha la Dehesilla hasta cruzar el arroyo Guadarromán desde donde continúa al descansadero de los Baldios, descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el punto por donde se aparta la antigua Vereda de la Bastida.
Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por la izquierda y atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la Huerta Mallorga, entra por la izquierda el Cercado de las Pitas.
Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la Cañada Real Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el ferrocarril de Córdoba a Sevilla junto al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco después de Almódovar del Río a Córdoba, por el Higuerón.
Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la Barquera, se aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar como limite izquierdo la Perla, continuando la Barquera por la derecha.
Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue aguas abajo, hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca del Vado de la Canchuela, por el que atraviesa el río Guadalquivir.
Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la izquierda, sigue a cruzar el Cordel de Palma del Río para continuar hasta el ferrocarril de Marchena.
Crua el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria del término municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.
Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Telas por la derecha, llegando así al Camino de la Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los arroyos, entrando en el Cortijo de la Peralera por el que continúa por la denominada senda Galiana de la Peralela, hasta llegar al picón Sur del Cortijo del Alamo Alto, por el que cruza y llega a empalmar con el Cordel de Ecija, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centimetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos veinticinco Kilómetros (25.000mts).
Nº.11.- VEREDA DE GUADAJOZ.
Parte del Descansadero de Puente Viejo en el Cordel de Ecija y atravesando por El aguadilla, llega a cruzar el ferrocarril de Córdoba a Málaga, continuando por el Cortijo de la Fuensequilla y los de Peralta y Matasanos, aguas arriba del río Guadajoz.
Deja Cortijo Nuevo a la derecha y el Carrascal por la izquierda y llega a cruzar la Vereda de la Rambla, junto al Arroyo de la Silera y entre las tierras del Cortijo Nuevo del mismo nombre, llega al Haza de Los Pedernales, que deja a la derecha y sigue a través de los Cortijos del Alamillo y de La Juradilla, para llegar a la desembocadura del arroyo de Miranda en el río Guadajoz, donde empalma con la Vereda de Montilla.
La corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).
Nº.12.- VEREDA DEL VADO DEL PANDURO.
Arranca de la vereda de la Canchuela en el Pozo de las Cruces con dirección Poniente y por Matalagartos pasa a la dehesa de la Borrada, llegando a la Cruz de la Mujer, en cuyo paraje se aparta por la derecha la Vereda del Vado de Linarejos y por la izquierda la Vereda de La Porrada.
Sigue por la que se describe loma debajo de los Naranjuelos, pasando por la fuente del Madroño, hasta llegar al Vado del Panduro en el río Guadiato, donde termina, haciendo todo su recorrido por terrenos de sierra.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos seis kilómetros (6.000mts.).
Nº.13.- VEREDA DEL VADO DE LINAREJOS.
Sale de la vereda del vado del Panduro en el sitio denominado Cruz de la Mujer y, con dirección a Poniente, pasa por terrenos de la Dehesa de la Porrada, a los Naranjuelos, para llegar al vado de Linarejos en el río Guadiato, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos Kilómetros (2.000mts.)
Nº.14.- VEREDA DEL PRETORIO.
Sale de la población (por el camino de la Cruz ) y, cruzando la vereda del Arroyo del Moro, deja a la izquierda el abrevadero del Brillante y sigue por el brillante a la era de la Huerta del Duende, desde donde continúa loma adelante entre la Castilleja y El Mayoral para llegar al Cerrillo.
Sigue por la aduana a la Cuesta de la Traición pasando por el Pino Gordo, para llegar al Lagar de la cruz donde salen por la izquierda la Vereda del Vado del Negro y de la fuente de las Ermitas.
Continúa la Vereda que se describe junto a la carretera de Villaviciosa, entre la Matriz y El Altillo y, llegando al Naranjo, se aparta por la derecha de Vereda de Linares, continuando la del Pretorio por los Arenales donde se cruza con la Vereda de la Pasada del Pino.
Sigue por los Arenales, paralelamente a la carretera de Villaviciosa para tomarla después en su interior, pasando a terrenos de La Priorita donde vuelve a dejar la carretera por la derecha, para cruzarla por último entre los Kilómetros 16 y 17, llegando a la divisoria del término municipal en el puente sobre el río Guadamuño en su desembocadura al Río Guadiato.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos doce kilómetros (12.000mts.)
Nº.15.- VEREDA DEL VADO DEL NEGRO.
Arranca de la Vereda del Pretorio, en el Lagar de la Cruz, con dirección al Noroeste, y cruzando por La Alegria y Rosal de Trespalacios, atraviesa Las Hazas de Trujillo, Las Parrillas y de San Andrés. Pasa por el Abrevadero de la Fuente de las Parrillas y dejando por la derecha el Camino de la Alhondiquilla continúa entre terrenos de este Cortijo y El Desierto.
Cruza el camino del Bejarano a la Alhondiguilla y entra en los Baldios del Río, donde cruza la Vereda de la Basada del Pino y el arroyo de Don Lucas, continuando hasta llegar al Vado del Negro.
Cruza el Río Guadiato por dicho Vado y atraviesa Las Solanas del Pilar con dirección al Norte para salir de este término municipal y continuar su recorrido por el de Villaviciosa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000mts.).
Nº.16.- VEREDA DE LA FUENTE DE LAS ERMITAS.
Parte de la Vereda del Pretorio en el Lagar de la Cruz con dirección Sudoeste y continúa por terrenos del Rod de Trespalacios, Pinogordo Lagar del Negrete, para llegar a la Fuente de las Ermitas, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres Kilómetros (3.000mts.)
Nº.17.- VEREDA DEL VILLAR.
Arranca de la Vereda del Pretorio, en la era de la Huerta del Duende y tomando dirección al Norte, deja a la derecha la casa de la Huerta del Hierro y sigue por terrenos de Los Morales a los Lagares de San Cristóbal y la Conejera, para seguir por estos últimos hasta llegar a la Vereda de Linares.
Cruza dicha Vereda y sigue entre los villares Bajos y Altos y, cruzando la carretera de Obejo, llega a la vereda del Pino, con la que empalma, terminando su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinticinco metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000mts.).
Nº.18.- VEREDA DE SANTO DOMINGO.
Parte de la antigua ayuda del Arroyo de Pedroches, junto al ferrocarril de Belmez y marchando por tierras de la Mesa de San Jerónimo, llega a la Palomera Alta y Palometa Baja, cruzando el camino viejo de Santo Domingo, para continuar entre los de Velasco y la Viñuela.
Sigue entre El Toconal y San Pablo llegando a las tierras de Santo Domingo, por las que continúa hasta encontrar la Vereda de Linares, junto al santuario, donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros y medio (3.500 mts.).
Nº.19.- VEREDA DE SANSUEÑAS.
Sale de la población en la zona de la Sierra cruzando el ferrocarril e Madrid a córdoba, y, entre Valdealleros, llega al molinillos de Sansueñas, empalmando con la Vereda del Arroyo del Moro, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetro (1.000mts.) desde su salida de la zona urbana.
Nº.20.- VEREDA DEL ARROYO DEL MORO.
Sale de la población procedente de Enlace de la Cañada Real Soriana, como prolongación de la avenida de los Mozárabes y tomando los márgenes del Arroyo del Moro, cruza el Canal de Riego y deja a la izquierda la Huerta de Tablero, para cruzar la carretera de Villavicioza y la Vereda del Pretorio, continuando hasta el Molinillo de Sansueñas donde termina, al empalmar con la Vereda de Sansueñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros y medio (2.500mts.). en total.
Nº.21.- VEREDA DE LA ARMENTA.
Parte de la Cañada Real Soriana junto al Túnel del ferrocarril de Banes, en el Puerto del Tío Torres y continúa paralela a vía del ferrocarril, hasta llegar al paso a nivel existentes, para seguir por el Pazo de San Hipólito a la Huerta del Gallo y Mina de la Agustinita, donde empalma con al Vereda de Las Pedrocheñas, ya en el término municipal de Obejo.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros (2.000mts.).
Nº.22.- VEREDA DE LA ALCAIDIA.
Sale de la población en la carretera de enlace, próxima al Descansadero de la Choza del Cojo (en su parte Norte) desde este punto, al cruzar el arroyo de Pedroche, entra por el Olivar del Molino de los Ciegos, a la Campiñuela baja para cruzar el Arroyo Ahoganiños y tomando por la derecha la Cerca de Lagartijo, llega a cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba y poco después el Arroyo de los Pradillos, entrando en Campiñuela Alta.
Sigue sensiblemente paralela al Arroyo de Rabanales, que queda hacia el lado derecho, y cruzando el arroyo del Mortero y el Canal de Riego, sigue a cruzar el referido arroyo de Rabanales, continuando por Campiñuela Alta hasta entrar en las tierras de Román Pérez Bajo, donde cruza la Vereda de Linares, junto al Arroyo de la Cuesta de la Lancha.
Toma este último, aguas arriba, y siguiendo por la Cañada de la víbora, entre tierras de la Alcaidia, llega a la Casa, que deja a la derecha y continúa hacia el Norte para entrar en la Armenta pasando por la casa de las Vacas hasta tomar el camino de Decalamano y, cruzando la Vereda de la Pazada del Pino, sigue hasta las Minillas de Suerte alta, donde empalma con la Vereda de las Pedrocheñas, al salir de este término municipal.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos doce kilómetros (12.000mts.).
Nº.23.- VEREDA DE LAS PEDROCHEÑAS.
Sale del Descansadero de Cerro Muriano, llevando como eje a divisoria con el término municipal de Obejo y se interna en dicha jurisdicción, por la que discurre paralelamente a la raya de término y muy próxima a ella, hasta llegar a tierras de la Armenta, donde tuerce hacia el Sur, penetrando en término de Córdoba por el denominado Camino de Los Pañeros.
Cruza la Dehesa de las Tierra y sigue después entre ésta, que deja por la derecha y las tierras de Pendolilla, que quedan a la izquierda, para dejar por el lado derecho la salida de la Vereda de la Casilla de los Locos y continuar a cruzar el Canal de Riego.
Continúa entre Pendolilla y cruza el arroyo Guadalbarbo por el puente viejo, donde sale por la derecha la vereda de Linares, y sigue la de Las Pecheñas hasta cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba, para entrar por la calle de la Obra Social de Huertos familiares y llegar a su empalme con el cordel de Alcoles, donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada dentro del término de Córdoba, de unos cinco kilómetros (5.000 metros.).
Nº.24.- VEREDA DE LA CASILLA DE LOS LOCOS.
Parte de la Vereda de las Pedrocheñas, a unos quinientos metros por encima del Canal ce Riego y atravesando por Pendolilla, cruza el Arroyo de Guadalbarbo y entre tierras del Montoncillo, llega a la Vereda de Linares, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetros (1.000mts.).
Nº.25.- VEREDA DE JAEN.
Parte del Cordel de Alcolea entre el Cortijo de la Rinconada Baja y Cortijo de la Cruz, que quedan a la derecha e izquierda respectivamente y cruzando el ferrocarril de Madrid a Córdoba, sigue entre Rinconada alta y Las Cumbres para atravesar un pico de la jurisdicción de Villafranca de Córdoba y reaparecen en éste de Córdoba por el Cerro de san Cristóbal.
Atraviesa las tierras de valsequillo, Haza Ancha, Hasuelas Bajas y altas y llega al arroyo Guadatín, cruzándole en el Abrevadero existente sobre el mismo, en su encuentro con la Vereda de Montilla y Villafranca.
Sigue entre el Cortijo del Trapero y cruza después la vereda de Montilla a El Carpio, siguiendo entre Cárdenas por la derecha y Cortijo de los Harineros, a la izquierda, (cuyas tierras pasan también al lado derecho), para continuar entre El redondo y Cortijo Cárdenas, siguiendo en su interior la carretera local de Bujalanos, y, dejando luego a la izquierda La Carrasquilla, llega hasta el límite de El Redondo, donde se aparta en un corto recorrido de dicha carretera que deja por el lado izquierdo.
Continúa entre la Carrasquilla y cruza en el arroyo de Los Carneros, la Vereda de Castro a El Carpio, entrando por la derecha en tierras del Algarrobillo, para continuar a ambos lados con tierras de La Carrasquilla y luego, entre Zaragoza la Baja y San Luis de Zaragoza llega a separarse de la carretera, dejándola por la izquierda, en unión de la Vereda de Bujalance, continuando por el camino de Cañete de los Torres entre Zaragoza la Baja y Guaita hasta salir del término de Córdoba.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.)y tiene una longitud aproximada, dentro del término, de unos catorce kilómetros (14.000mts.).
Nº.26.- VEREDA DE LINARES.
Tiene su comienzo en la Vereda de las Pedrochañas, junto al puente viejo sobre el arroyo Guadalbarbo y cruzando por San Fernando Bajo y Alto, pasa al Canal de riego y llega después al Montoncillo, donde deja por la derecha La Vereda de La Casilla de Los Locos.
Sigue por el Montincillo para llegar a Román Pérez Bajo por donde va a cruzar el Arroyo de la Cuesta de La Lancha y la Vereda de Alcaidía por la Cañada de la Víbora, entrando en la Campiñuela y después Navalagrulla, donde cruza el arroyo de Rabanales.
Continúa el Abrevadero de Linares y cruza la Cañada Real Soriana, pasando luego por Los Velascos y Las Corralitas hasta cruzar el ferrocarril de Belmez por encima del Túnel primero y enseguida la Carretera de Córdoba a Almadén, para continuar atravesando Orive bajo, por el puntal de la a umbría de Barrionueve y, entre las Haciendas del Toconar y Zúñiga, llega a Santo Domingo donde se encuentra con la Vereda de este mismo nombre.
Prosigue entre Cabriñana, puntal arriba, a la Cañada de la Monja y Cuesta del Cambrón y, entre Los villares y la Conejeras, cruza la carretera de Obejo y luego la Vereda del Villar, pasando por el Abrevadero de la Fuente de la Encantada.
Continúa entre las propiedades indicadas y, llegando al Paso de Malanoche, empalma con la Vereda del Pretorio, en la carretera de Villaviciosa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos catorce kilómetros (14.000mts.).
Nº.27.- ANTIGUA VEREDA DE LA CICARRA.
Tiene su origen en el río Guadalquivir, junto a la divisoria del término municipal de Almodóvar del Río y, por dentro de esta jurisdicción de Córdoba, asciende hacia el Norte, llevando como linde izquierda la referida divisoria constituida por el Arroyo Guadarromán. Queda por la derecha el pago de Los Frailes con la propiedad del Instituto Nacional de Colonización y cruza la Cañada Real Soriana, el ferrocarril de Sevilla y la carretera de Palma del Río, para continuar por la margen izquierda del arroyo Guadarromán, dejando por la derecha el Alamillo y Cuevas Nuevas, hasta llegar a la Vereda de la Cigarra (descrita con el número 6).
De este punto, se aparta hacia el Norte la Vereda de la Bastida, y la que se describe continúan superpuesta sobre la Vereda de la Cigarra, llevando como límite izquierdo la divisoria del término de Almodóvar del Río, hasta llegar al camino de la Cigarra (perpendicular a dicha divisoria) donde termina la referida Vereda de la Cigarra, continuando la antigua Vereda de la Cigarra, que se está describiendo, en la que puede considerarse como Segundo Tramo, con dirección al abrevadero de los Parronales, atravesando La Cigarra Baja y luego Villalobillos Altos, para terminar en dicho Abrevadero.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts) y tiene una longitud total aproximada de unos ocho Kilómetros (8.000mts.).
Aunque esta vía pecuaria fue clasificada como "innecesaria" en el primitivo Proyecto de clasificación, sancionado por Real Orden de 23 de Marzo de 1.927, se propone su actual clasificación como "necesaria", toda vez que es continuación y enlace de otras clasificadas como "necesarias", según determina el último párrafo del artículo 10 del Decreto-Reglamento de Vías Pecuarias, de fecha 23 de diciembre de 1.944, habida cuanta de que los terrenos declarados innecesarios no fueron enajenados en ningún momento.
Nº.28.- VEREDA DE LA BASTIDA.
Parte con dirección al Norte, del punto donde la Vereda de la Cigarra llega a la divisoria del término de Almodóvar de Río y se une a la Antigua Vereda de la Cigarra.
Pasa entre Cuevas Nuevas, por la derecha y la Cigarra Baja por la izquierda, hasta penetrar en la Dehesa de la Bastida, por la que continúa subiendo hasta llegar al descansadero de los Baldios, donde empalma con la vereda de Llano de Los Mesoneros.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.), y tiene una longitud aproximada de unos cinco kilómetros (5.000mts.).
Por las mismas causas y razones que la anterior, se propone su clasificación como Necesaria.
Nº.29.- ANTIGUA VEREDA DE SANSUEÑAS.
En el Molinillo de Sansueñas, toma dirección al Noroeste para volver luego a la izquierda en busca de la Era Duende, donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de un kilómetro (1.000mts).
También se propone su clasificación como Necesaria, teniendo en cuenta las mismas razones aducidas para las dos vías pecuarias descritas con anterioridad.
Nº.30.- VEREDA DE LAS QUEMADILLAS.
Comienza en el Cordel de Alcolea a unos trescientos cincuenta metros antes de llegar al puente del arroyo del miños y tomando dirección a Saliente llega a cruzar el arroyo Rabanales entre el Cortijo del mismo nombre, para seguir por el camino de las Quemadillas hasta la casa Cortijo que deja a la izquierda en el límite de la Vereda.
Continúa por la linde de las Quemadas en dirección al Vado de doña Urraca o el Río Guadalquivir donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros (3.000mts.).
Se propone su clasificación como Necesaria por las mismas razones expuestas con anterioridad.
Nº.31.- VEREDA DE LA PASADA DEL PINO.
Parte de la aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del Pino y atravesando entre parcelas de Los Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y dejando por la derecha El Gaño y, por la izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el Arroyo y Camino del mismo nombre.
Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos últimos y llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el cual, y aguas arriba continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los Arenales.
Cruza la Vereda del Pretorio por el Raso de Malanoche y sigue a la Fuente del Proveedor por la Lona de la Zarza, al Raso de la Viñuela y Abrevadero de los Villares para continuar camino arriba a La Piedra Escrita, entre Los Villares Altos y Bajos.
Sigue por el Barranco de Cañadas, loma arriba a Torreárboles continuando por La Cruz del Barquillo a la Fuente del Alcornoque y por el Baldío de Carrasquilla y Armenta, arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del Pastor, pasando por el Vado del Lechero, al Raso de los Higuerones, todo ello entre terrenos de Armenta, hasta salir de este término y empalmar, en el de Obejo con la Vereda de Las Pedrocheñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene una longitud aproximada de veintiún kilómetros (21.000mts.).
También esta vía pecuaria fue clasificada como innecesaria en el primitivo Proyecto y en el presente, se propone su clasificación como necesaria por las mismas razones y circunstancias que acompañan a las descritas en los cuatro anteriores números.
NOTA.- En las treinta y una vías pecuarias, que han sido descritas y que fueron deslindadas durante los años 1.928 y 1.929, cuyas operaciones fueron aprobadas por disposición Gubernativa de fecha 22 de diciembre de 1.930 y confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1.931 quedará facultad las Dirección General de Ganadería por acordar las reducciones de anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto, de acuerdo con las anchura que juzgue conveniente en cada caso concreto, de acuerdo con las propuestas que las Comisiones de Deslindes, que se constituyen, es timen necesarias, en atenciones de carácter social, urbanístico o agrícola en aquellos tramos que lo requieran o bien en su tanto recorrido.
DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.
SEGUNDA PARTE.
Comprende este apartado las vías pecuarias de nueva clasificación que fueron omitidas en el Proyecto primitivo y cuya existencia queda probada por las razones aducidas en la Memoria que precede al presenta Proyecto de Clasificación.
Nº.32.- VEREDA DE PALMA DEL RÍO.
Le corresponde una anchura de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de nos quince kilómetros (15.000mts.).
Penetra en el término de Córdoba, procedente del Almodovar del Río, por el sur del Río Guadalquivir, y con dirección sensiblemente paralela al mismo, atraviesa los cortijo de Rojas y San Fernando, dejando después a la izquierda La Veguilla.
Por la derecha, se le une La Colada de Guadalcásar y entran como limites a ambos lados de la vereda que se describe, las tierras de la Canchuela, donde cruza la Vereda del mismo nombre y sigue hasta cruzar el arroyo de La Reina.
Continúa a través del Cortijo de La Reina, donde cruza el camino de álamo y sigue hasta el río Guadajoz, que también cruza para entrar en la siguiente hasta encontrar el ferrocarril de Ecija y de Málaga que lleva por el lado derecho hasta la Casilla próxima al kilómetros 7, pasada la cual, cruza al otro lado de la vía y sigue junto a ella hasta llegar a la altura de la otra casilla (próxima al kilómetro 6), donde se aparta del ferrocarril, a través de El Cañuelo, aproximándose al Río Guadalquivir.
Después de dejar por la derecha el camino de La Carlota, sigue por él con dirección a Córdoba entre el Palomarejo y la Torrecilla hasta unirse con el Cordel de Ecija, en la carretera de Madrid a Cádiz, poco antes de llegar al Arroyo de la Miel.
Nº.33.- VEREDA DE BUJALDANCE A GRANADA.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89m.) y tiene un recorrido aproximado de unos dos kilómetros (2.000mts.).
Penetra en el término de Córdoba, procedente del Bujalance y lleva en su interior la carretera local de Bujalance a Valenzuela.
Atraviesa la jurisdicción de córdoba por el pago denominado Añora del Cojo entre las propiedades de rosa Navarro Lora y José González de Canales que quedan a ambos lados de la vía pecuaria y también lindando con las de Carmen González y Miguel Molina Cañas, que quedan a la derecha, así sale de este termino, para continuar por el Cañete de Las Torres.
Nº.34.- VEREDA DE VILLAFRANQUILLA.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros, con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos seis kilómetros (6.000mts.).
Procedente del término municipal de Guadalcázar, entra en el de Córdoba entre los Cortijos de Malpartida y Cañada de Las Doblas, que deja a derecha e izquierda respectivamente y, después de cruzar el camino de Córdoba a la Carlota, continúa por Villafranquilla, pasando entre las edificaciones y, guiando su recorrido, cruza el arroyo de las Doblas y continúa hasta Mango Negro y Haza de la Caridad, donde empalma con el Córdel de Ecija, próximo nacimiento del Arroyo del Monte de Villafranquilla.
Nº.35.- VEREDA DE MONTILLA.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos veintidós kilómetros (22.000mts.), en el primer tramo y de unos dos kilómetros (2.000mts.) en el segundo.
PRIMER TRAMO.
Comienza en el Cordel de Ecija, a su salida del Campo de la Verdad, donde la carretera de Jaén se aparta de la de Madrid a Cádiz.
Deja por la izquierda la Barriada de Fray Albino y a la derecha El Ventorri, uniéndose enseguida a la referida carretera de Córdoba a Jaén, la cual toma en su interior entre las casas de la expresada Barriada.
Sigue por la carretera entre la Marquesa y las veinticinco, que deja a la derecha, y San José, que queda a la izquierda y, continuando pro el eje del Camino viejo de Montilla, sigue la linde de Aguayo (Al lado derecho) y San José y El Progreso ( a la izquierda) hasta llegar nuevamente a tomar la carretera en el kilómetro 3, por donde se aparta la Vereda de La Rambla, continuando la que se describe entre el Progreso y El Origuero, carretera adelante.
Deja otra vez la carretera (ahora por la izquierda) poco antes de llegar al Kilómetro cuatro y, a través del Origuero, cruza por dos veces el Arroyo de la Miel y vuelve a unirse con la carretera cerca del Kilómetro 7, encontrando por la derecha la linde de la Boñiga.
Continúa por la carretera de referencia y en éste tramo (entre los kilómetros 7 y 8 ) se aparta por la izquierda la Vereda de Cabra y Santa Cruz, siguiendo la de Montilla entre el Lobatón, siempre por la carretera hasta llegar frene al camino que conduce a dicho Cortijo, donde se separa definitivamente de la Carretera, para seguir hacía el Sur, con dirección al Río Guadajoz, a través del expresado Cortijo de El Lobatón.
Llega al Arroyo del Chotón y junto a él, cruza el ferrocarril de Málaga y sigue hasta la margen derecha del río Guadajoz, por la cual sigue aguas arriba en un corto trayecto, para separarse luego y continuar rectamente, todavía en tierras de El Lobatón, hasta encontrarse nuevamente con el río, frente a la desembocadura del Arroyo de Miranda.
Cruza el río y se encuentra por la derecha con la denominada Vereda de Guadajoz, que llega del Poniente por la margen izquierda de dicho río, y continuo su recorrido, cruzando el referido Arroyo de Miranda, y, a través de las tierras de la Jurada, llega a las de las Pilas Bajas y luego las Pilas Altas y sigue con éste último Cortijo por la derecha y las tierras de La Cuesta de la Mujer, El Cañaveral y Haza de los Pobres por la izquierda, hasta los Barrancos donde nace el arroyo de Las Pilas.
Sigue hacia el Sur entre las Pilas Altas y cruza el camino de Fernán Núñez a Torres Cabrera (por donde se aparta a la derecha de Vereda de Fernán Núñez) continuando entre las Zarzas y Cortijo de Cuarto Castillejo, Cuarto Río, Cuarto Nuevo, Casillas de Cuarto Nuevo, Cuarto Castillejo y Cuarto Alamo y, uniéndose al Arroyo de los cuartos, llega al de Vantagil por su margen izquierda hasta cruzarle entre Cuarto Alamo de la Vega para continuar entre este último cortijo y el de Casilla Baena y, cruzando el camino vecinal de Fernan-Núñez a la Estación, llega al Arroyo de Pozo nuevo que sirve de divisoria entre el término de Córdoba y el de Montemayor.
Penetra en dicho término y cruzando el cortijo del Frenil, vuelve a entra en la jurisdicción de Córdoba en el considerado como.
SEGUNDO TRAMO.
La vereda de Montilla entre de nuevo en término de Córdoba el cruzar el arroyo de la Peña y entre tierras de la Dehesilla, llega a la vía del ferrocarril de Málaga, la cual cruza dejando a la izquierda las parcelas de Layosuelo y a la derecha la Casilla del Kilómetro 34.
Continúa junto a la vía dejando a la izquierda las tierras de los Llanos de San Pedro, y sigue hacia el Sur hasta encontrar el Camino de Montemayor a Santa Cruz, el cual toma, cruzando la vía y sale del término.
Nº.36.- VEREDA DE LA RAMBLA.
Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de catorce Kilómetros.
Sale de la Vereda de Montilla, frente al Kilómetro 3 de la carretera de Córdoba a Jaén, entre tierras del Cortijo Origuero, donde cruza al Arroyo de la Miel y sigue hasta dejar por la derecha Los pagos Aguayo y Atalaya y continuar después, atravesando las tierras de El Carrascal para volver de nuevo a encontrar por la izquierda la linde de Origuero.
Sigue por la linde de El Carrascal y El Alamillo y penetrando mas adelante entre El Carrascal (a ambos lados) llegar a cruzar el río Guadajoz y sigue a través del referido Cortijo hasta encontrar la denominada Vereda de Guadajoz, la cual cruza junto al Puente sobre el Arroyo de la Silera, que deja a su derecha.
Paralelamente a dicho arroyo de La Silera sube por su margen derecha, a través del Cortijo Nuevo y cruzando luego los abades y El Camachuelo, atraviesa el Camino de Córdoba a Fermán-Núñez y sigue hasta encontrar la divisoria del término municipal de La Rambla, junto a la linde de los Cortijos Camachuelo y Sierrecita para penetrar en la expresada jurisdicción la Rambla.
Nº.37.- VEREDA DE VILLAGRANCA DE CORDOBA.
Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de unos tres kilómetros.
Nace del Cordel de Villanueva, en el Cortijo Rivera y lleva a su interior la carretera del Salta de Villafranca.
No atraviesa más cortijos que los de Rivera y Campillos Bajos y se interna después en Villafranca de Córdoba.
Nº.38.- VEREDA DE CABRA (POR SANTA CRUZ).
Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros y tiene un recorrido aproximado de trece kilómetros en el primer tramo y cinco en el segundo.
PRIMER TRAMO.
Sale de la Vereda de Montilla, entre los kilómetros 7 y 8 de la Carretera de Córdoba a Jaén llevando por la izquierda parcelas Las Hurracas y más adelante como límite por la izquierda la linde o acirate actual del Cortijo del Chotón y por la derecha tierras del Cortijo del Lobatón.
Cruza el Arroyo del Chotón y continua por la referida linde de la propiedad antes citada, hasta entrar en La Atalayuela y tomar en su interior la ya referida carretera de Jaén, poco antes del kilómetros 12.
Continúa con la carretera entre La Chotona y Huerta Vieja por la derecha y Malabrigo por la izquierda y después de cruzar el arroyo de la torre de Juan Gil entra por la izquierda el Cortijo de Torres Cabrera, continuando lado derecho Huerta Vieja hasta encontrar la vía del ferrocarril de Málaga.
Pasa sin dejar la carretera entre los edificios de la Estación a la derecha y después las Cincuenta, el Cañuelo y las Arcas por la izquierda, después de cruzar el Arroyo de Torres Cabrera y el Arroyo de las Trinidades entre en el Cortijo de El Cañuelo, hasta el Arroyo de los Alamillos.
Después de cruzar éste arroyo se aparta la Vereda de la Carretera y continúa por el Camino Viejo y Santa Cruz, entre las Arcas y la Reina, cortando varias veces a la carretera y cruzando los arroyos de la Fuente de las Estacas y de Valdepeñas.
Continúa sensiblemente paralela a la carretera (que queda ahora hacia el lado derecho), a través del Cortijo de la Reina, tuerce a la izquierda y, atravesando las Trazas de la Reina, penetra en Santa Cruz, de la jurisdicción de Montilla.
SEGUNDO TRAMO.
Después de cruzar la referida jurisdicción de Montilla, penetra nuevamente en el término de Córdoba, junto al arroyo Carchena, por El Acaparro que queda a la izquierda.
Entra enseguida en el Cortijo de Duerna y, sin dejar el arroyo Carchena, llega a la carretera y sigue junto a ella, cruzando luego dicho arroyo y continuando hasta encontrar el abrevadero de las Salinas en la Vereda de Montilla y a Bujalance, por la cual tuerce hacia el Sudoeste, en un trayecto común, para separarse nuevamente al Sudeste, en busca de la divisoria del término de Montemayor, siempre a través de las tierras del Cortijo de Duerna.
Finalmente penetra en el término de Espejo, por el que continúa con dirección a Cabra.
Nº.39.- VEREDA DE ESPEJO.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de ocho kilómetros (8.000mts.).
Haza Santa Cruz (de la jurisdicción de Montilla) a viene desde Córdoba por la Vereda Cabra y al parecer en el término de Córdoba, lo hace entre las parcelas del Cortijo de la Harina por el Camino de Santa Cruz a Castro del Río.
Al llegar al pozo de la Harina, tuerce a la derecha por el Camino del Molino hasta el Río Guadajoz para pasarle por la Vado de las Ruinas y torciendo a la izquierda por el Cortijo de la Harinilla, llega a las parcelas de Montefrio Bajo y se encuentra con la Vereda de Montilla a Bujalance.
Sigue hacia el Sur, por el tramo común de ambas Veredas, entre parcelas de Montefrio Bajo y dejando por la derecha nuevamente la Vereda de Montilla (o de las Duernas) continúa hacia el Sudeste para cruzar el Arroyo de Malperdido y, dejando a ambos lados parcelas de Montefrio Alto, sale de este término municipal, para continuar por el de Espejo.
Nº.40.- VEREDA DE MONTILLA A BUJALANCE.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts) y tiene un recorrido aproximado de unos veintiocho kilómetros (28.000mts.).
Penetra en el término municipal de Córdoba, procedente del de Montemayor, por la denominada vereda de Las Duernas.
Atraviesa el Cortijo Duerna con dirección Nordeste y dentro de él tiene un tramo común con la Vereda de Córdoba a Cabra, para llegar poco después al abrevadero de las Salinas de Duerna que queda dentro de un ensanchamiento de la vía pecuaria, antes de cruzar la carretera de Córdoba a Jaén.
Pasada dicha carretera se aparta por la izquierda la Vereda de Córdoba a Cabra y deja Las Salanas a la derecha, continuando por Duerna hasta llegar a las parcelas de Montefrio Bajo, por donde prosigue hasta encontrarse con la Vereda de Córdoba a Espejo, la cual toma hacia el Norte, en otro recorrido común de unos mil cuatrocientos metros, entre parcelas de Montefrio Bajo.
Se aparta luego de dicha Vereda, tomando hacia la derecha el camino de Guamarrilla y, atravesando las tierras del Cortijo de Mirabuenillo, llega al Camino de Malperdido junto al río Guadajoz, para tomar su margen izquierda y llegar después a cruzarle, entrando en Gamarrilla.
Sigue hacia el Norte sensiblemente paralela al Arroyo del Jardín y cruza así el Cordel de Granada, dejando después a la derecha el Castillejo de Tebas y, cruzando las tierras de Tebas y luego Malabrigrillo y La Cuquilla, llega a El Toscal, donde cruza el Arroyo de Fontalba y poco después el Camino vecinal de Córdoba a Castro, del Río, por el cual se aparta, hacia la izquierda, la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa la de Bujalance, que se describe, atravesando las tierras de Fontalba del Arroyo y Casalilla baja y, cruzando primero la Vereda de Baena y cruzando primero La Vereda de Baena y enseguida la Vereda de Valenzuela, prosigue entre Casililla de Enmedio, Casalilla Alta, Leonís y Leonicejo Bajo, donde cruza el arroyo de Calapagares y después el camino de mismo nombre, o también llamado de Leonís, y sigue por Leonicejo Bajo hasta entrar en las tierras de Rivillas.
Continúa entre Rivillas Bajas a cruzar el arroyo Guadatín y luego la Vereda de El Carpio a Castro del Río y, poco después, pasa a las tierras de Revillitas, para continuar por Rivillas Altas, hasta el Cortijo de Trasbarra, que queda al lado derecho, frente a los de Gusita y Lorita, que deja a la izquierda y así sale del término de Córdoba, continuando por el de Bujalance.
Nº.41.- VEREDA DE MONTILLA A EL CARPIO.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89nts.) y tiene un recorrido aproximado de unos quince kilómetros (15.000mts).
Viene de Montilla por la Vereda de Buajlance y se desprende de ella, hacia la izquierda, por el Camino vecinal de Córdoba a Castro del Río, entre las tierras de Fontalba del arroyo, para dejar después dicho camino vecinal, torciendo a la derecha a través de El Jardón.
Llega a la Vereda de Baena, en tierras de Velazquita y superpuestas ambas vías pecuarias en un corto trayecto, sigue hasta el arranque de la Vereda la Valenzuela, donde corta directamente hacia el Norte, siguiendo entre Valenzuela, hasta las tierras del Cortijo Mayor Arias por donde continúa hasta encontrar el arroyo de Torrefustero.
Cruza dicho Arroyo y entra en Valcalentejo para tomar en su interior, en un pequeño recorrido, el camino de Galapagares, al que abandona para penetrar por Villaverde Alto y tocando, en parte, la linde de Villaverde Bajo, que deja a la izquierda, sigue hasta el arroyo del Cortijo Calderitos al cruzarle entra por Villaverde Bajo hasta el Camino vecinal de Córdoba a Bujalance.
En dicho punto vuelve a Bifurcarse la vía pecuaria, siguiendo hacia el Norte la Vereda de Montilla a Villafranca y torciendo a la derecha la que se está describiendo, la cual, a través del Cortijo de El Trapero, cruza el Arroyo de Guadatín y poco después la denominada vereda de Jaén.
Continúa con dirección al Carpio atravesando las tierras de El Trapero, Hazuela Alta y Santa Rosario la Baja, para salir del término de Córdoba entre Cortijo Harinero y Cortijo Santa Rosario que deja a derecha e izquierda respectivamente, penetrando así en la jurisdicción de Villafranca de Córdoba.
Nº.42.- VEREDA DE MONTILLA A VILLAFRANCA.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos cuatro kilómetros (4.000mts.).
Se aparta de la Vereda de Montilla a El Carpio, en el encuentro con el camino vecinal de Córdoba a Bujalance y toma dirección al Norte, atravesando el Cortijo del Trapero, para cruzar la denominada Vereda de Jaén junto al puerto sobre el Arroyo Guadatín donde existe un Abrevadero.
Pasados dicha Vereda y Arroyo, sigue con dirección a Villafranca de Córdoba, cruzando, las tierras de las Hazuelas Altas, Hazuelas Bajas, Haza Ancha y Cortijo Valsequillo, saliendo así de este término municipal de Córdoba.
Nº.43.- VEREDA DE BAENA.(También llamada del Camino Viejo de Castro).
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos veintiocho kilómetros (28.000mts.).
Sale por la izquierda del Cordel de Granada, en el Telégrafo, siguiendo la actual carretera construida en su interior y atraviesa las tierras de El Telégrafo, La Barca y el Cañuelo, donde cruza el arroyo de los Sarnos, continuando por Los Cañaveralejos Bajo y Alto y Doña Sol, donde se aparta por la izquierda la carretera, siguiendo la vereda a cruzar el arroyo Cordobilla, para entrar poco después en el Cortijo del mismo nombre.
Sigue por Cordobilla y cruza el carril del pozo y nuevamente el arroyo citado y entra a lindar por la izquierda El Tornerito y la Morena, para continuar entre Ternerito hasta el Monadillo y El Rubio, llegando al Arroyo de Aguilones o del Galapagar.
Cruza dicho arroyo y continúa entre El Rubio para cruzar enseguida el Arroyo del Menado, dejando el Cortijo de este mismo nombre por la derecha frente a las parcelas y Cortijo de Lope Amargo, que queda por la izquierda.
Se aparta por la derecha el camino vecinal de Córdoba a Castro del Río y sigue la Vereda a través del Cortijo Velazquita hasta cruzarse con el camino del Jaco, en cuyo encuentra se haya enclavado el abrevadero de Velazquita con un pequeño ensanchamiento circundante.
Continúa la vía pecuaria hasta encontrarse con la Vereda de Montilla a El Carpio y, coincidiendo con ella en un corto trayecto tuerce hacia el Sur, después de dejar, con la dirección que traía, el arranque de la Vereda de Valenzuela.
Al llegar al Jardín, se aparta nuevamente de la Vereda de Montilla a El Carpio, cortando entre Casililla Baja para llegar al cruce del Arroyo Fontalba con la Vereda de Montilla a Bujalance.
Desde este cruce de arroyo y caminos, sigue entre Casalilla, Herrerita y Padrique, cruza el arroyo de este nombre y continúa entre Malagón y Arenillejas, para entrar en Casa Tejada la Nueva, por donde sigue a cruzar el arroyo de La Leche y la carretera de Castro a Bujalance.
Cruzada dicha carretera, continúa la Vereda dejando a la derecha Casa Tejada y a la izquierda Marquilos Bajos y después Marquillos altos y se une a la Vereda de Castro a Bujalance, para salir enseguida de este término de Córdoba entre las mismas propiedades últimamente citadas, al cruzar el arroyo del Salado.
Nº.44.- VEREDA DE VALENZUELA.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos quince kilómetros (15.000mts.).
Sale del punto de unión de la Vereda de Baena con la de Montilla a El Carpio, en tierras del Cortijo Velazquita, y, llevando por la izquierda el Haza de Alcántara y por a derecha Casalilla Baja, cruza el Arroyo Fontalba y después, con Casalilla de En medio por la izquierda, cruzar la Vereda de Montilla a Bujalance.
Continúa por el Camino Viejo, dejando a la izquierda Casalilla alta Leonís Nuevo, San Antonio, Andrés Pérez Bajo y Andrés Pérez Alto y por la derecha Casalilla Baja, Herrerita, Pedrique, Barahondilla, San Antonio y Magdalena de los Abades, llegando así a la Vereda de Castro del Río a Bujalance.
Cruza dicha Vereda y sigue entre Andrés Pérez, Valverdejo y Gilete alto (que quedan a la derecha) y Pragdana, Luís III y Pozo Calero (por la izquierda) hasta llegar a cruzar el Camino vecinal de Castro a Bujalance, para continuar a través de las tierras de Mirasivienes y entrar en la propiedad de Aldea de Don Gil.
Dentro de este último Cortijo, cruza por dos veces el arroyo de Garrullana y siguiendo por el Barranco de la Linde, sale de este término de Córdoba para continuar por el de Cañete de las Torres son dirección a Valenzuela.
Nº.45.- VEREDA DE CASTRO A BUJALANCE.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos trece kilómetros (13.000mts.).
Procedente del término municipal de Castro del Río, entra en el de Córdoba unida a la Vereda de Baena, entre Casa Tejada y Marquillos Altos, y, separándose de aquella con dirección Nordeste, atraviesa el citado cortijo de Marquillos Altos y luego Marquillos Bajos para unirse a La Carretera de Castro a Bujalance que ya no abandona hasta salir del término, llevándola siempre por la derecha.
Cruza el Arroyo de la Leche y prosigue entre Pozo Humo, Casa Tejada Alta y Andrés Pérez, llegando a cruzar la Vereda de Valenzuela, para continuar entre Pragdana, Pragdanilla y Albolafia del Camino, hasta llegar al arroyo Guadatín.
Poco antes de llegar a dicho arroyo, se aparta por la izquierda de la Vereda de Castro de El Carpio y la vía pecuaria, que se está describiendo, continúa junto a la carretera por Trasbarra y Cardos Blancos hasta salir al término de Bujalance entre Lorilla y Ventilla Baja, que quedan a izquierda y derecha respectivamente.
Nº.46.- VEREDA DE CASTRO A EL CARPIO.
Le corresponde una anchura legal de cinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos siete y medio kilómetros (7.500mts.).
Viene coincidiendo con la Vereda de Castro a Bujalance hasta poco antes de llegar al Arroyo Guadatín, en tierras del Cortijo Abolafia desde donde se aparta con dirección Noroeste.
Cruza el Arroyo, toca por la derecha tierras de Trasbarra y continúa entre Rivillas Altas y luego Rivillas Bajas, para cruzar la Vereda de Montilla a Bujalance y seguir por Rivillas, Torrecillas y Algorrobilla, llegando al Arroyo de Lorilla y Vereda de Jaén.
Después de cruzar el arroyo y la Vereda, se dirige hacia El Carpio, dejando a la derecha La Carrasquilla y a la izquierda, la Carrasquilla y Los Cuberos y sale así de esta jurisdicción de Córdoba.
Nº.47.- VEREDA DE BUJALANCE.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89mts.) y tiene un recorrido aproximado de un kilómetro (1.000mts.).
La mayor parte de su recorrido por este término lo hace por la denominada Vereda de Jaén, la cual lleva construida en su interior la carretera vecinal de Córdoba a Bujalance y poco antes de llegar a la divisoria de ambos términos, dicha Vereda de Jaén se aparta de la carretera, dejándola por la izquierda. Desde este punto nace la que se considera como Vereda de Bujalance, continuando carretera adelante entre el Cortijo de Zaragoza la Baja, para salir, enseguida de esta Jurisdicción.
Nº.48.- COLADA DE GUADALGAZAR.
Le corresponde una anchura de ocho metros (8mts.) y tiene un recorrido aproximado de cerca de tres kilómetros (3.000mts.).
Penetra en el término de Córdoba procedente del Guadalcázar y atravesando el Cortijo de Don Fernando en dirección al Noroeste, cruza el arroyo de Don Fernando y, tomando por la derecha la linde de la Canchuela, al Cordel de Palma del Río, donde termina.
Nº.49.- COLADA DE LA BARCA.
Le corresponde una anchura de cinco metros (5mts.) y tiene un recorrido aproximado de unos cuatros kilómetros (4.000mts.).
Comienza en el Cordel de Granada junto al Arroyo de Los Sarnos y se dirige hacia el Norte, aguas debajo de dicho arroyo, unas veces por su derecha y otras por su izquierda.
Pasa entre Las Coronadillas y llega al Cañuelo para encontrar después el camino vecinal de Córdoba a Bujalance, en al desembocadura del Arroyo Las Coronadas o del Judío.
Una vez pasado el puente de la carretera, deja por la derecha el arroyo de Los Sarnos y siguiendo junto a él, llega al río Guadalquivir.
Al otro lado del Río, continúa La Colada entre la propiedad del cortijo del Arenal, dejando a la izquierda el caserío y continuando por el Camino de Las Huertas, deja por la derecha la Hacienda de San Antonio y las Huertas Gavilán, Colerilla, Barbudo y de la Cruz y por la izquierda la Hacienda de San Juan, el Milano y Santa Marta, llegando al Arroyo de Pedroches, parar junto a él (dejándole a la derecha) y entre El Moreal y Santa Matilde, llega a la población para unirse al Paso Sur de la mapa.
Nº.50- VEREDA DEL NARANJO.
Le corresponde una anchura de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89) si bien, según la Orden Ministerial de 3 de noviembre de 1973, en el tramo comprendido entre la Avenida de Carlos III y "Huerta de Santa Adelaida" su anchura se reduce a la anchura de los caminos y carreteras existentes. Tiene un recorrido aproximado de 3.400 metros.
Da comienzo en la carretera de Córdoba a Almadén en su unión con la Avenida de Carlos III y, tomando como eje el Arroyo de las Piedras pasa bajo el ferrocarril de Madrid, sigue junto al Polígono de Chinales entre las antiguas fábricas de Aceite y Plomo, con Abrevadero en la Fuente de la Salud; sigue Arroyo arriba a pasar bajo el Canal del Guadalmellato y Ferrocarril de Bélmez, desembocando en el primer ensanche del Descansadero del Naranjo.
Continúa con la carretera del Naranjo en su interior hasta la Salida del Camino de Mirabueno, donde queda a la derecha el segundo ensanche de dicho Descansadero, siguiendo con eje en el Arroyo de las Piedras hasta desembocar en el Descansadero del Molinillo de Sansueñas.
Pasado éste continúa por la llamada antigua Vereda de Sansueñas hasta unirse con la Vereda del Pretorio en la Era de la Huerta del Duende.
DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.
TERCERA PARTE.
Comprende los accesos, pasos de ganados y Abrevaderos de la zona de población, indicándose por separado sus itinerarios o situación actual y las variaciones que se proponen en el presente Proyecto, cuyas superficies y valoraciones serán fijadas en el acto de su reglamentario deslinde.
Nº.51.- ENLACE DE LA CAÑADA REAL SORIANA.Itinerario del paso vigente en la actualidad.
Procedente del Descansadero de Pedroches, se dirige hacia el Descansadero del Marubial cruzando el ferrocarril y pasando luego entre los edificios de CEPANSA y la Cárcel, para cruzar la carretera de enlace y llega al citado Descansadero.
Cruza éste por el paso establecido por resolución de la Dirección General de ganadería, de fecha 12 de noviembre de 1955, saliendo por el antiguo camino de Pedroches, a la calle de Sagunto, para continuar su recorrido por la Ronda del Marrubial, avenida del Obispo Pérez Muñoz, Descansadero, Descansadero de la Merced, Avenida de América, Ronda de Ceroadilla, calle de Los Omeyas y avenida de Medina Azahara, hasta el paso a nivel de Paradas, para salir de la población, con la carretera de Palma del Río.
Itinerario de la variación que se propuso mediante permuta.
Desde el Descansadero de Pedroches penetrará por el itinerario actual hasta llegar a la nueva carretera de enlace, y, al llegar a este punto, segura por ella con dirección a Poniente, hasta encontrar la carretera de Córdoba a Almadén, por la que ha de continuar. (girando a la izquierda), pasando el Hospital Militar, en busca de la Avenida del Obispo Pérez Muñoz, Tomando ya el mismo itinerario actual, pero dejando a su izquierda todo el Descansadero de la Merced, incluido Abrevadero que se declarará innecesario a excepción del paso por su límite Norte.
Nº.52.- PASO SUR DE LA POBLACIÓN.
Itinerario vigente en la actualidad.
Desde el paso de la Cañada por la Avenida de América, sale hacia el Sur, por la Avenida de Los Mozárabes, hasta llegar el Descansadero de la Vitoria y sigue por el Paseo del Lado Oeste de los Jardines de La Victoria hacia el antiguo emplazamiento del Abrevadero. Toma después la Carretera de la Huerta del Rey y por el Campo Santo de los Mártires, a pasar por la Bajada de la Cárcel, llegando al río Guadalquivir con abrevadero en las Márgenes del lado derecho.
Sigue por el Paseo de la Ribera, hasta llegar al Puente Viejo y, cruzado por él, llega al antiguo Descansadero del Campo de la Verdad para empalmar con los Córdeles de Ecija y Granada.
Continúa, el Paso que se describe, por el Paseo de la Ribera, dejando a la izquierda la población, hasta llegar a la Puerta de Baeza, donde existe un Abrevadero.
Sigue después por la Carretera de Madrid, hasta llegar al Cementerio de San Rafael, frente al cual hay otro Abrevadero y desde este punto, girando a la izquierda, se interna con dirección al Cuartel del Regimiento de Infantería de Lepanto, al que rodea dejándole por la derecha, pasando por el Abrevadero de los Padres de Gracia para tomar la Ronda del Marrubial y llegar al enlace de la Cañada Real Soriana.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
Tendrá su comienzo este Paso Sur de la Población en el final de la Avenida de Medina Azahara, en el comienzo de la Gran Vía, parque, por la que continuará hacia el Sur hasta el Puente Nuevo.
Antes de cruzar éste se habilitará la bajada al río, por su lado derecho, como acceso a un abrevadero en la margen derecha del Río Guadalquivir el cual vendrá a sustituir al antiguo de la Bajada de la Cárcel (en el Paso Sur de la Población) que queda suprimido.
Tercero luego a la izquierda por la Ronda de los Jardines del alcázar, para continuar por la Ronda de Isasa al Paseo de la Ribera siguiente el actual itinerario, hasta el Abrevadero del Cementerio de San Rafael, donde se establecerá un pequeño ensanchamiento a su alrededor para facilitar su utilización por el ganado.
Desde éste punto continuará en busca de la Ronda del Marrubial por paso existente en la actualidad.
Nº.53.- ENTRADA DEL CORDEL DE ALCOLEA.
Itinerario vigente en la actualidad.
Desde el Descansadero de la Choza del Cojo, después de cruzar el arroyo Pedroches, atraviesa la nueva carretera de enlace y, por terrenos del antiguo olivar del Bosque, llega a la parcela del Descansadero del Marrubial ocupado por el campo de deportes del Regimiento de Infantería de Lepanto, que deja por la derecha, así como el edificio del Cuartel, llegando al paso de la Cañada por la Ronda del Marrubial, frente al Abrevadero de los Padres de Gracia.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
Al salir del Descansadero de la Choza del Cojo, en vez de cruzar la carretera, de enlace, tomará ésta con dirección a la Cañada Real Soriana para empalmar con ella en su encuentro.
Nº.54.- ENTRADA DE LA VEREDA DE LA ALCAIDIA.
Itinerario vigente en la actualidad.
Al cruzar el arroyo de Pedroches, por el extremo Norte del Descansadero de la Choza del Cojo, dirige en línea recta, cruzando la carretera de enlace, al encuentro del Cordel de Alcolea con el Descansadero del Marrubial, empalmado con él.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
Mantiene el mismo itinerario en su primera parte, pero al llegar a la carretera del enlace, empalma con el nuevo paso establecido por ella y termina su recorrido, sin penetrar más en la población.
Nº.55.- ENTRADA DEL CORDEL DE ECIJA.
Itinerario vigente en la actualidad.
Llega a la población entre la Carretera de Sevilla y el río Guadalquivir, hasta cruzar la Barriada del Campo de la Verdad, para salir por el puente Viejo a empalmar con el Paso Sur de la Población.
Por su lado izquierdo, antes de llegar al Puente, sale un paso amplio que da acceso al Abrevadero-Descansadero de La Calahorra, en el Río Guadalquivir, el cual será suprimido por la construcción del muro de contención y canalización sirviendo estos terrenos y el Abrevadero para la compensación, sirviendo estos terrenos y el abrevadero para la compensación de las permuta que han de establecer.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
Mantendrá su entrada por la calle se proyecta trazada paralelamente a la carretera, entra ésta y el Río, y al llegar nuevo pasa establecido por el Puente Nuevo, el cual tomará torciendo por él hacia la derecha, hasta la Plaza Circular, desde donde volverá a la izquierda, tomando la carretera de Sevilla, hasta empalmar con la entrada del Cordel de Granada.
Nº.56.- ENTRADA DEL CORDEL DE GRANADA.
Itinerario vigente en la actualidad.
Desde el Abrevadero de la Ribera en el Río Guadalquivir, pasa a través de la Enriada del Campo de la Verdad, por lo que fue antiguo Descansadero Abrevadero del mismo hombre, llegando al Cordel de Ecija en el Puente Viejo.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
A la salida del Abrevadero-Descansadero de la Ribera del Guadalquivir entra por la denominada acera de San Julián y Calle de la Rinconada, a pasar por la Fuente Abrevadero hasta llegar a la carretera de Sevilla, por donde llegar al Cordel de Ecija, y sigue a pasar por el Puente Viejo para empalmar con el Paso Sur de la población.
Nº.57.- ENTRADA DE LA VEREDA DE MONTILLA Y PASO POR EL PUENTE NUEVO.Itinerario que se propone en la permuta general.
Como quiere que la vereda de Montilla fue clasificación de las vías pecuarias del término de Córdoba, no tiene en la actualidad establecido ningún paso reglamentario de acceso a la población y dado que el más lógico y expedido a la carretera de Granada, no establecerá por el nuevo trazado de la misma, llegando a la Plaza Circular atravesándola para entrar, por el Puente Nuevo, hasta el Paso Sur de la Población, en la Ronda de los Jardines del Alcázar.
Nº.58.- ENLACE ENTRE EL CORDEL DE GRANADA Y LA VEREDA DE MONTILLA.
Itinerario que se propone en la permuta general.
Como en el caso anterior y con objeto de crear una fácil circunvalación para el ganado sin necesidad de entrar en la población, se establecerá un paso por la última calle del Barrio del Campo de La Verdad, entra las ediciones existentes y la línea de la propiedad de D. Francisco Javier Criado Navas, desde la carretera de Granada, en línea recta llegar al de Granada, en la nueva carretera de Castro del Río.
Nº.59.- ENTRADA DE LA VEREDA DEL PRETORIO.
Itinerario vigente en la actualidad.
Entrada en la zona de tierras, procedente del Villaviciosa de Córdoba, entre la carretera que conduce a dicho pueblo y la de Santo Domingo, después de cruzar la Vereda del Arroyo del Moro, deja a la izquierda los Servicios Municipales de Aguas Potables cruza el Canal de riego, y, juntándose con la vereda de Sansueñas, cruza también el ferrocarril de Belmez.
Pasado éste, vuelve a separarse la citada Vereda y por el Camino de la Cruz de Jueres, sigue a cruzar el ferrocarril de Madrid Sevilla, para se al Enlace de la Cañada de la Soriano, en el Descandadero de la Merce dejando a la derecha el Pretorio.
Itinerario de la variación que se propone mediante permuta.
Continuará con las mismas características en toda su primera parte y lamente al final del recorrido descrito requiera esta vía pecuaria una variación para hacer posible su enlace con la Cañada de la Soriano, en el ferrocarril de Madrid, a Sevilla, dándole el paso por el Viaducto existente.
Nº.60.- ENTRADA DE LA VEREDA DE SANSUEÑAS.
Itinerario actual, que se mantendrá.
Desde el Molinillo de Sansueñas, baja hacia el Sur, dejando a la derecha los Servicios Municipales de Aguas potables, y después de cruzar el Canal Riego, cruza también el ferrocarril de Belmez ( en unión de la Vereda del Pretorio, para tomar después el camino de los Almogavares, por el que continúa hasta llegar al Enlace de la Cañada Real Soriana, en la Avenida del Pérez Muñoz.
Nº.61.- ENTRADA DE LA VEREDA DEL ARROYO DEL MORO.
Itinerario actual que se mantendrá.
Penetra en la población, entra la Ronda de Cercadilla y la Avenida de Rica, frente a la Avenida de los Mozarabes, por el itinerario que se expresa en la descripción de la vía pecuaria que se hace referencia (el número del presente Proyecto).
Nº.62.- ENTRADA DE LA COLADA DE LA BARCA.
Itinerario actual que se mantendrá.
Según queda expresado al describir esta Colada (número 50), del Proyecto llega a la población entre el Morcal y Santa Matilde y cruza el arroyo de Pedroches, dejando a izquierda el Estado del Arcángel, para cruzar el camino de la Fuensanta y llega hasta la Puerta Baeza, donde empalma con el Paso Sur de la población frente al Abrevadero existente.
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN.
| DENOMINACIÓN | ANCHURA |
1.Cañada Real Soriana. Tramo Primero Tramo Segundo Tramo Tercero (población). Tramo Cuarto Tramo Quinto | 20,89 37,61. 37,61. 20,89 |
| 2.Cordel de Alcolea | 37,61. |
| 3.Cordel de Villanueva | 37,61. |
| 4.Cordel de Ecija | 37,61. |
| 5.Cordel de Grabada | 37,61. |
| 6.Vereda de la Cigarra | 20,89. |
| 7.Vereda de la Porrada | 20,89 |
| 8.Vereda de Trassierra | 20,89 |
| 9.Vereda del Llano de Mesoneros | 20,89 |
| 10.Vereda de la Canchuela | 20,89 |
| 11.Vereda de Guadajos | 20,89 |
| 12.Vereda del Vado de Panduro | 20,89 |
| 13.Vereda del Vado de Idnarejos | 20,89 |
| 14.Vereda del Pretorio | 20,89 |
| 15.Vereda del Vado del Negro | 20,89 |
| 16.Vereda de la Fuente de las Ermitas | 20,89 |
| 17.Vereda del Villar | 20,89 |
| 18.Vereda de Santo Domingo | 20,89 |
| 19.Vereda de Sansueñas | 20,89 |
| 20.Vereda del Arroyo del Moro | 20,89 |
| 21.Vereda de la Armenta | 20,89 |
| 22.Vereda de la Alcaidia | 20,89 |
| 23.Vereda de las Pedrochañas | 20,89 |
| 24.Vereda de la Casilla de los Locos | 20,89 |
| 25.Vereda de Jaén | 20,89 |
| 26.Vereda de Linares | 20,89 |
| 27.Antigua Vereda de la Cigarra | 20,89 |
| 28.Vereda de la Bastida | 20,89 |
| 29.Antigua Vereda de Bansueñas | 20,89 |
| 30.Vereda de las Quemadillas | 20,89 |
| 31.Vereda de la Pasada del Pino | 20,89 |
| 32.Vereda de Palma del Río | 20,89 |
| 33.Vereda de Bujalance a Granada | 20,89 |
| 34.Vereda de Villafranquilla | 20,89 |
| 35.Vereda de Montilla | 20,89 |
| 36.Vereda de la Rambra | 20,89 |
| 37.Vereda de Villafranca | 20,89 |
| 38.Vereda de cabra (Por Santa Cruz) | 20,89 |
| 39.Vereda de Espejo | 20,89 |
| 40.Vereda de Montilla a Bujalance | 20,89 |
| 41.Vereda de Montilla a El Carpio | 20,89 |
| 42.Vereda de Montilla a Villafranos | 20,89 |
| 43.Vereda de Baena | 20,89 |
| 44.Vereda de Balenzuela | 20,89 |
| 45.Vereda de Castro a Bujalance | 20,89 |
| 46.Vereda de Castro a El Carpio | 20,89 |
| 47.Vereda de Bujalance | 20,89 |
| 48.Colada de Guadalcazar | 20,89 |
| 49.Colada de la Barca | 20,89 |
| 50.Vereda del Naranjo | 20,89 |
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.
Se trata aquí de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes sean los de sus cualidades naturales o ambientales. Se trata de hacer una división espacial de la totalidad del territorio en unidades ambientales irregulares extensas buscando la homogeneidad de los elementos definitorios mediante la combinación de indicadores ambientales como la homogeneidad fisiográfica (topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo y el paisaje.
En la definición de las unidades ambientales homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos similares en lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso.
La finalidad de la definición y delimitación de unidades homogéneas radica en poder realizar una caracterización de criterios racionales con los que es posible diseñar estrategias óptimas en diferentes sentidos, aunque destacan los de usos del suelo y utilización-consumo de sus recursos.
El empleo de técnicas y metodologías para la delimitación de unidades ambientales vienen expuestas en los trabajos, entre otros, de AMMER y alii, 1981; CENDRERO, 1975; CENDRERO, 1982; CENDRERO y alii, 1980; CENDRERO y alii, 1986; FISHER, 1972; NIETO, 1983 A; NIETO, 1983 B; URGOITI y NIETO, 1980; CEOTMA, 1984.
Dos son los caminos metodológicos para la definición de unidades homogéneas: uno, más clásico, el método de cartografía directa, éstas se delimitan, a priori mediante Fotointerpretación u otros métodos similares, de acuerdo a una serie de parámetros elegidos tales como la fisiografía, cobertera vegetal, morfología erosiva, etc. que son comunes en cualquier punto de la unidad; otro, más avanzado, el de la superposición automática, se elaboran una serie de mapas temáticos de los diferentes elementos o rasgos característicos como los citados y posteriormente se combinan mediante técnicas automáticas de superposición de capas de información.
Consideramos el segundo camino como el más avanzado y objetivo, ya que a través de tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica se pueden superponer y combinar un elevado número de capas temáticas con sus bases de datos asociadas.
Conceptualmente, se trata de superponer topológicamente una serie de atributos físicos, naturales o de cualquier índole en su adscripción correspondiente territorial en el sentido de que un sistema de coordenadas x,y o x,y,z determina la posición real y exacta en el espacio de los datos.
Tecnológicamente, las metodologías de superposición mediante programas de ordenador han evolucionado notablemente en los últimos años. Se ha pasado de un simple almacenamiento de información en banco de datos a la disposición lógica y estructurada de información digital y alfanumérica georeferenciada, lo que permite generar cartografía automática para el análisis o la toma de decisiones operativas en cualquier momento del proceso.
El proceso seguido en la obtención de las unidades ambientales para el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Córdoba ya partió con la elaboración de los mapas temáticos, que fueron proporcionando la suficiente información para profundizar en el conocimiento de la realidad. Siguió en la fase de inventario, definición y análisis de la información sobre el medio de estudio y continúa en este punto mediante el tratamiento objetivo por medios informáticos de todas las variables e información recogida y elaborada.
En esta etapa del proceso, mediante las posibilidades técnicas de superposición topológica y automática ofrecidas por las herramientas del Sistema de Información Geográfica, se han generado las UNIDADES AMBIENTALES. Éstas provienen básicamente de la combinación automática de las capas de información y bases de datos asociadas de características geológicas, geomorfológicas y litología, vegetación natural y usos agrícolas del suelo, capacidad agrícola del suelo y unidades de paisaje.
En este proceso se han determinado 31 unidades ambientales, distribuidas del siguiente modo en las tres macrozonas establecidas en este estudio: 3 en la Campiña, 3 en la Vega y 25 en la Sierra. Estas han sido denominadas del siguiente modo (están representadas cartográficamente en el Mapa 16: Delimitación de las Unidades Ambientales):
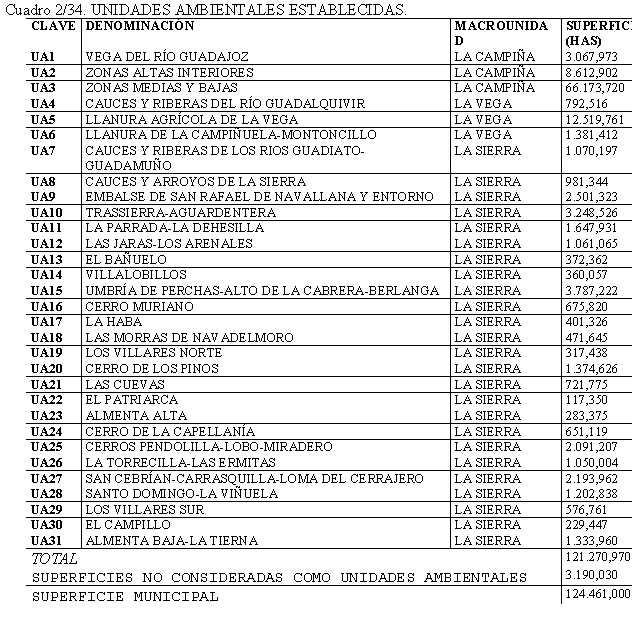
En cada unidad ambiental así determinada se han caracterizado de forma descriptiva sus elementos objetivos más significativos, que han quedado introducidos en campos de información independientes en una base de datos adscritas a la capa de UNIDADES AMBIENTALES y fichas de información. Los rasgos ambientales más característicos considerados han sido:
1/. Geología, geomorfología y litología.
2/. Hidrografía e hidrología.
3/. Capacidad agrícola del suelo.
4/. Vegetación.
5/. Paisaje.
De acuerdo a los rasgos ambientales mencionados hemos realizado una descripción de cada una de las unidades ambientales delimitadas:
UA1. VEGA DEL RÍO GUADAJOZ.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Desde este punto de vista se pueden diferenciar los materiales ligados al curso de agua, concretamente, el río Guadajoz, puesto que su origen, disposición y características dependen de éste. El Guadajoz discurre por la Campiña y su acción fluvial durante el Cuaternario se manifestó, por una parte, en una erosión indirecta de las formaciones biocalcareníticas y margosas miocenas de ésta y, por otra parte, en procesos de sedimentación restringidos a la aparición de niveles de terrazas y fluviales y a depósitos de tipo coluvionar. Aunque de menor magnitud que en el caso del río Guadalquivir, el Guadajoz también presenta distintos niveles de terraza y cierta extensión en sus aluviales, aunque su importancia y magnitud es menor que en el caso anterior.
Respecto a las formaciones aluviales del Plioceno presentes en la vega del río Guadajoz podemos citar los materiales aluviales formados porconglomerados, gravas, arenas y limos rojos. La extensa raña que con carácter regional cubre buena parte de la cuenca del Guadajoz, aparece dentro del término municipal constituida por cantos de cuarcita rodados, esquistos y pizarras redondeados y aplanadas. La matriz está formada por arenas de cuarzo y limos rojos.
Respecto a los niveles de terraza podemos destacar los siguientes:nivel de terraza 1 y nivel de terraza 2. Conglomerados, gravas, arenas y arcillas. Los niveles más antiguos de terrazas están formados por conglomerados y gravas sueltas en una matriz arenosa o limosa. Aquí es frecuente encontrar colores rojizos o rojos oscuros por alteración y formando costras duras.Nivelde terraza 3. Conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas. La terraza más baja está formada por gravas poco cementadas de cantos de tamaño medio, con areniscas y lodos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Los materiales sueltos y poco consolidados que en general existen en la vega del río Guadajoz, poseen unas condiciones geotécnicas muy variables según el punto de localización, pero en conjunto se puede decir que cuanto más recientes son los materiales menor es sus capacidad de carga y mayores los asentamientos previsibles, así en el lecho mayor del río estos problemas se agravan con la presencia de agua a escasa profundidad sin embargo en los niveles más antiguos de terraza, cementados, la capacidad de carga puede ser muy elevada y con escasos asentamientos.
Podemos destacar otros riesgos geotécnicos provenientes de procesos propios de la dinámica fluvial, que se manifiestan en la actividad meandriforme de los ríos, especialmente del Guadajoz, con erosión y desplazamiento del curso del río a través del cauce con riesgos para edificaciones y otras obras de infraestructura. Otro riesgo es la posibilidad de inundaciones por avenida del río, siendo la zona más crítica el lecho mayor que coincide aproximadamente con la llanura aluvial.
Con todo esto, las condiciones constructivas de los terrenos de la vega del río Guadajoz pueden ser clasificadas por término medio según zonas como FAVORABLES al norte de la vega, en el contacto con la Vega del río Guadalquivir; ACEPTABLES en esta misma zona; y, DESFAVORABLES hacia el sur.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La red hidrográfica de la Campiña es menos densa que la de la Sierra y aunque pierde el carácter de torrencial de ésta, no ve mermado del todo su potencial erosivo y de transporte, ya que discurren por unos materiales blandos y con muy escasa capacidad de retención de agua y en caso de fuertes precipitaciones aparecen fuertes caudales, con elevado potencial de transporte y sedimentación, sobre todo de la fracción limosa y arcillosa. La efectividad del drenaje se considera aceptable con máximos estacionales muy marcados. El río Guadajoz posee gran cantidad de arroyos afluentes que drenan la Campiña, por lo que su régimen es reflejo del funcionamiento de la red, con los consiguientes procesos de dinámica fluvial.
La estimación de la permeabilidad viene determinada por los materiales que conforman la vega del río Guadajoz, sobre todo materiales permeables. Terrenos permeables que corresponden a los aluviales del río Guadajoz. Los materiales con mayor fracción arenosa poseen una permeabilidad más elevada, aunque existe un alto contenido en arcillas que disminuye la permeabilidad de estos sedimentos cuando los consideramos en su conjunto. Por tanto, aún cuando estos aluviales se consideran permeables la transmisividad o velocidad de propagación del agua dentro del sedimento no es muy elevado. Son zonas con acuíferos en formaciones permeables por porosidad intergranular, lo que nos lleva a clasificar como MUY ALTA la vulnerabilidad de los acuíferos de esta unidad, los cuales se ha incluido en el tipo de libre subálveo.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La base geológica de las vega del río Guadajoz llega a configurarla como un depósito cuaternario a lo largo del río, incluyéndose los aluviales más recientes del río y las diferentes terrazas.
La litología mencionada configura directamente la capacidad agrícola del suelo, claro está, junto a otros factores. Tanto los aluviales como las terrazas ligadas al Guadajoz presentan un carácter más arcilloso, por provenir de las margas arcillosas del Mioceno de la Campiña. Las terrazas más antiguas son conglomerados, con soporte subyacente de arcillas margosas. La terraza más moderna, gravas, arenas y lentejones arcillosos.
La topografía es muy plana con pendientes inferiores al 3 %.
La edafología viene determinada por suelos típicos de Vega, suelos poco evolucionados, de aportes fluviales, constituidos, por sedimentos fluviales y desarrollados sobre éstos.
Los perfiles tipo son (A) C, AC, A(B)C, e incluso ABCaC, éstos últimos junto con los ABgCac; que son SUELOS LAVADOS con PSEUDOGLEY y SUELOS PARDOS sobre terrazas y piedemontes.
Son pues según la clasificación americana del. USDA, Entisoles, respondiendo respectivamente a los grandes grupos, Fluvents, suelos aluviales (las vegas); psaments, regosoles arenosos y Acualfs (alfisoles) los suelos lavados con pseudogley, o bien Acuepts (Inceptisol, con pseudogley de superficie).
Las clases agrológicas predominantes en esta unidad son de clase agrícola I. Los suelos de esta clase no presentan limitaciones que restrinjan su explotación o éstas son muy pequeñas. Permiten el cultivo de una amplia gama de especies vegetales y cualquier otro aprovechamiento con alta productividad. Son suelos llanos o con muy ligeras pendientes, generalmente bien drenados, con condiciones favorables para la retención de agua, de alta fertilidad o que responden con altos incrementos de productividad a los aportes de fertilizantes. Se trata de "suelos agrícolas" de muy alta potencialidad productiva (Indice de TURC C.A. = 60), que deben conservarse en su uso agrícola actual.
La vega del Guadajoz es muy estrecha, con el problema adicional de la salinidad (la conductividad eléctrica de las aguas varía entre 4.000-7.000 mnohs).
Al sur los suelos incluidos en la clase agrológica IIs, dedicados al laboreo permanente llegan a presentar problemas ocasionados por las mismas características de los materiales aluviales con gran presencia de arcillas y margas provenientes de los arrastres aluviales.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Los cultivos herbáceos dominan el regadío, trigo, maíz, algodón, remolacha, soja, praderas de alfalfa. La productividad agrícola muy alta, alternando con frutales: almendro, manzano, peral y con olivares muy productivos. El regadío alterna con espacios de cultivos en secano, que se trabajan de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado.
F/. Paisaje.
En la Campiña, la vega que rodea el río Guadajoz ha sido considerada desde el punto de vista del paisaje como una unidad aparte. El diferente patrón de los terrenos de cultivo, la concentración de las comunicaciones (carretera, ferrocarril) y otras actividades y consideraciones geomorfológicas sirven para identificarla como unidad paisajística.
UA2. ZONAS ALTAS INTERIORES.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Las zonas altas interiores vienen configuradas, al igual que las zonas medias y bajas por las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno. Fundamentalmente se trata de biomicritas arenosas y recristalizadas, areníscas calcáreas bioclásticas y microconglomerados calcáreos bioclásticos.Una serie representativa de muro a techo es: conglomerado de cantos de caliza paleozoica, pizarras, grauwacas, etc. con ostreidos. Arenas sueltas con niveles compactos de lumaquela, Arenas compactas de grano grueso, bastante micáceas y algo calcáreas. Fauna muy abundante. Biomicritas y bioesparitas con abundante fauna. Al este de Santa Cruz se encuentra un afloramiento del tramo calcáreo del Mioceno, formado por biomicritas arenosas – areniscas calcáreas bioclásticas.
También podemos encontrar en el grupo mencionado de las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores. También podemos destacar localizaciones de margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos.Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas "margas azules" que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificultad la observación de estos materiales en afloramientos frescos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La mayor parte de los materiales de composición arcilloso–margosa, como componentes fundamentales de la Campiña presentan condiciones constructivas DESFAVORABLES, siendo frecuentes en estas áreas procesos de flujo de arcillas, riesgos de deslizamientos y existencia de arcillas expansivas que dan unas capacidades de carga bajas y asentamientos importantes.
Se incluyen además los terrenos arcillosos–yesíferos localizados al oeste del río Guadajoz y del Arroyo Salado, que presentan iguales caracteres geotécnicos y también los cerros con cierto relieve que pueden presentar problemas de tipo geomorfológico.
Como MUY DESFAVORABLES se valoran las laderas con pendientes medias que se dan en la zona arcilloso–margosa de la campiña. También se incluyen los depósitos de fondos de valles y vaguadas, los materiales de carácter yesífero y salino y los cerros existentes en estos últimos materiales. En todos los casos la capacidad de carga es muy baja y son frecuentes los asentamientos. Los problemas de tipo litológico, hidrológico y geotécnico, ya comentados, se presentan con mayor frecuencia e intensidad en estas zonas. Los riesgos geológicos son elevados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La mayor parte de las zonas altas interiores de la Campiña son zonas impermeables, que no poseen prácticamente acuíferos, aunque pueden existir alguna zona de recarga, de tipo puntual y de caudal variable.
En este sentido podemos decir que son zonas poco vulnerables afectando la contaminación principalmente a las aguas más superficiales y muy localmente a los acuíferos. La composición de los materiales es tal que en los terrenos margosos y arcillosos la velocidad de propagación de los agentes contaminantes es muy baja, por el contrario su persistencia es muy alta. La contaminación afecta solamente en los puntos en donde estén situados los focos emisores, sin que se transmitan por el terreno hasta los posibles acuíferos los agentes contaminantes. En este caso, el agua superficial, por la red de escorrentía o por precipitaciones es la afectada por la contaminación.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La base geológica engloba el conjunto Mioceno que aflora masivamente en toda la macrozona. Como hemos comentado en apartados anteriores se trata de una serie de arcillas margosas de gran potencia, estratificadas horizontalmente. En cotas superiores a 200 m, aparecen depósitos delgados tabulares de areniscas. La meteorización llega a profundidades de 9 m.
Esta base geológica genera una topografía de lomas separadas por valles en V, con bajas o medias pendientes, del 5 al 20%, y más frecuente del 5-10%. Puntualmente se supera el 30%. Unicamente existen pendientes <3% en terrazas sobre los cerros testigos.
Los suelos típicos de toda esta zona son los Vertisuelos topolitomorfos, suelos con arcillas expansivas (montmorillonitas) representados fundamentalmente por el tipo Usterts: tierras margosas béticas, sobre colinas y áreas onduladas. Pendientes mayores del 5 %. Evolucionan hacia Acuerts. El horizonte típico es A (B) C con media a alta actividad biológica.
Las clases agrológicas vienen determinadas porque la mayoría de los suelos se clasificarían en clases II por pendientes (5-10 % media), con inclusiones puntuales de clase III (pendientes hasta 30 % y más). Las terrazas sobre cerros testigos (pendiente <3%) se clasifican en clase II por problemas de textura y de fertilidad.
Los subíndices son principalmente IIe para indicar los problemas de erosión. Sobretodo erosión aparente superficial que produce dificultades en la labor mecanizada.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Respecto a su potencialidad productiva, la mayor parte del terreno son cultivos de secano de labor intensiva sin arbolado, con el 100 % de barbecho semillado, siendo las alternativas más frecuente trigo (47%), girasol (29 %), leguminosas o remolacha-algodón. En las areniscas de los cerros testigos se encuentra el olivar adulto de alto rendimiento.
F/. Paisaje.
Las zonas altas interiores forman una serie de elevaciones sobre el patrón general de colinas que constituye la Campiña. Un ejemplo claro lo serían los tramos finales de la Cuesta del Espino (carretera a Málaga y Sevilla) que tienen un gran potencial de vistas sobre la vega y la sierra al Norte y pudiendo divisar Sierra Nevada al Sudeste. Hemos considerado la cota inferior de 300 metros como límite empírico para estas zonas y existe una coincidencia entre las mismas y la toponimia de los cerros locales (coincidiría pues con la percepción tradicional de las mismas): Loma de Villaverde, Cerro de los Abades, Cerro del Torcal, Cerro de Tomillares, Cerro de los Alamillos, Cerro de Valdepeñas, Loma del Genovés, Mesa de la Alamedilla, etc. Hacia el Este el sistema de colinas va ganando altura y hacemos subir el límite en las vaguadas más estrechas de los cerros. Su carácter de elevación relativa sobre el conjunto nos permite diferenciar estas zonas del patrón general.
UA3. ZONAS MEDIAS Y BAJAS.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Los materiales de las zonas medias y bajas son de dominio Alpino y su génesis e historia geológica están ligadas a la cordillera Bética. La depresión del Guadalquivir en su conjunto constituye la antefosa. La porción de campiña que pertenece al municipio se localiza en la zona central de la depresión, y posee aspectos significativos de ésta, como son el origen marino de los sedimentos, la gran potencia de éstos y ya en el borde más meridional del término la presencia de elementos alóctonos procedentes del ámbito de la cordillera Bética (olitostromas). El mecanismo de traslación de estos elementos alóctonos no puede ser más que como deslizamientos gravitatorios. Su edad de "mise en place" es Mioceno, ya que se encuentran intercalados entre los materiales de esta serie. Su importancia, dentro de los terrenos del término municipal es escasa en extensión, pero sin embargo son responsables de la presencia de elementos salinos.
La estructura de los depósitos de las zonas medias y bajas es sencilla; el borde norte corresponde con la supuesta falla del Guadalquivir, que no es tal, pues se ha comprobado que el zócalo de la Meseta se hunde suavemente a partir del escalón de la Sierra hacia el sur, ya en su zona central se depositan potentes series de sedimentos de facies marinas, blandas que enmascaran alguna que otra falla normal que afecta al zócalo. En los sectores en donde aparecen materiales alóctonos, sur de la zona estudiada., se dan complicaciones en la disposición estructural de carácter local por efectos de procesos de halocinesis secundaria.
La edad de los depósitos es casi exclusivamente Mioceno.
Al igual de lo que dijimos para las zonas altas interiores, las zonas medias y bajas están configuradas por las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno. Fundamentalmente se trata de biomicritas arenosas y recristalizadas, areníscas calcáreas bioclásticas y microconglomerados calcáreos bioclásticos.Una serie representativa de muro a techo es: conglomerado de cantos de caliza paleozoica, pizarras, grauwacas, etc. con ostreidos. Arenas sueltas con niveles compactos de lumaquela, Arenas compactas de grano grueso, bastante micáceas y algo calcáreas. Fauna muy abundante. Biomicritas y bioesparitas con abundante fauna. Al este de Santa Cruz se encuentra un afloramiento del tramo calcáreo del Mioceno, formado por biomicritas arenosas – areniscas calcáreas bioclásticas.
También podemos encontrar en el grupo mencionado de las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores. También podemos destacar localizaciones de margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos.Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas "margas azules" que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificulta la observación de estos materiales en afloramientos recientes.
También debemos añadir que al sur de la Campiña aparecen las denominadas unidades alóctonas de la Depresión del Guadalquivir configuradas por mezclas caóticas de margas verdes, rojo-violáceas, Blanquecinas y Bloques de dolomías, calizas y margocalizas (depósito alóctono). El primer grupo litológico lo constituye el olitostroma propiamente dicho formado por una masa heterogénea y caótica de materiales de diferentes edades pero con un gran predominio de sedimentos margosos. Se halla recubierto por un espeso suelo y derrubios de series suprayacentes. Son margas verdes, pardo-socuras, con bloques de caliza, dolomías, yesos, jacinto, ofitas, etc., formando una masa plástica y dislocada.
Del mismo modo, también al sur de la Campiña y como se puede observar en el mapa litológico aparecen formaciones de conglomerados y areníscas triásicas y margas rojo-violáceas. Se trata de margas rojo-violáceas, Yesos y Sales (Keuper). El último grupo litológico se diferencia bastante bien de los anteriores al estar formado por depósitos alóctonos del Trías -keuper- que destaca del olitostroma en afloramientos de dimensiones variables de margas abigarradas con jacintos y masas yesíferas muy cargadas de sales, en especial de ClNa. Podemos constatar también, si bien en muy pequeña extensión, la presencia de afloramientos de rocas pertenecen exclusivamente a la facies conglomerática del Bunt. Está formado por cantos de cuarcita redondeados, de tamaño variable, heterométricos en su disposición vertical y cementados por una matriz arcilloso-arenosa.
Igualmente dispersas por las zonas medias y bajas de la Campiña podemos encontrar formaciones aluviales del Plioceno. Son formaciones deConglomerados, Gravas, Arenas y Limos rojos. La extensa raña que con carácter regional cubre buena parte de la zona centro-sur de la cuenca del Guadalquivir, aparece dentro del término municipal con escasa representación. Está constituida por cantos de cuarcita rodados, esquistos y pizarras redondeados y aplanadas. La matriz está formada por arenas de cuarzo y limos rojos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Por su particular composición litológica, las zonas medias y bajas presentan condiciones geotécnicas deficientes. Los mayores problemas tienen su origen en la gran plasticidad que presentan las arcillas, sobre todo la capa superficial que se encuentra alterada. Esta alteración puede llegar incluso hasta los 15 metros de profundidad, aunque por lo general a partir de los 8 ó 10 metros se puede encontrar roca no alterada. La capacidad de carga en las capas superficiales alteradas es muy baja, con asentamientos de bastante magnitud; para la roca reciente la capacidad de carga es de tipo medio-alto y los asentamientos son de tipo medio.
Sin embargo, estas características se ven profundamente afectadas por la influencia que ejerce la presencia de agua, disminuyendo la resistencia de estos materiales en todos sus aspectos.
En estas condiciones es frecuente la existencia de riesgos y procesos geomorfológicos que se pueden englobar en dos tipos, como son los flujos de arcilla y los deslizamientos.
Los flujos de arcilla son deslizamientos de la capa más superficial del terreno que se producen cuando existen precipitaciones. Se dan en las laderas y superficies alomadas con una pendiente no muy elevada de modo que cuando masas de terreno poseen una alto contenido en humedad sufren procesos expansivos que originan una migración del material hacia las partes más bajas. Las zonas en donde más probable que este fenómeno ocurra están localizadas en el tercio inferior de las laderas en donde es más efectiva la acumulación de agua, tanto por la escorrentía superficial, como por la percolación a través de las grietas de desecación que hay en las arcillas. El efecto causado es el desplazamiento de grandes masas de sedimento con una velocidad que se ha estimado mayor de 1 metro al año, no son por tanto procesos bruscos, pero son responsables de la modificación de perfiles y taludes en ciertos tramos de carreteras y pueden afectar gravemente a las construcciones, por ligeras que éstas sean.
El segundo proceso que se da es el de los deslizamientos propiamente dichos, no son muy frecuentes pero hay que considerarlos como un riesgo importante. Los deslizamientos son movimientos bruscos de grandes masas de material, con superficies de despegue situadas a unos 10 metros de profundidad, y de forma cóncava como corresponde a los deslizamientos de ladera. Su origen está ligado a la presencia de agua, sobre todo la existente entre la roca sana y la capa alterada establecido un plano de anisotropía en esa zona que facilita el despegue. Pero además hay una pérdida de material en la base, por flujo de arcilla o por erosión del talud o la ladera, que en un momento determinado deja al descubierto la superficie de despegue, produciéndose entonces el deslizamiento. Afectan a superficies de terreno relativamente reducidas, pero sus efectos erosivos y su imprevisible favor temporal los convierten en riesgos graves.
Tanto los flujos de arcilla como los deslizamientos de ladera se producen en esa unidad, localizándose preferentemente en los materiales arcillosos-margosos, sobre todo en las laderas con alguna pendiente de las "margas azules", y siendo menos frecuentes en las formaciones superiores más compactas del Plioceno, así como en las formación alóctonas de la zona sur del término municipal.
Podemos establecer que las condiciones constructivas para la edificación oscilan entre las escasas zonas que se consideran como FAVORABLES. Son aquellas áreas cuya composición litológica posee abundantes gravas y cantos bien cementados en las zonas llanas, prácticamente horizontales localizadas en la parte occidental de la Campiña. Poseen una capacidad de carga de media a alta con ligeros asentamientos y sin problemas importantes.
Cuando el espesor de estas capas cementadas disminuye o su extensión es pequeña sus condiciones constructivas se valoran como ACEPTABLES. Igual valoración se da a ciertos materiales localizados al sur de Santa Cruz, con una composición calcárea y pendientes suaves, con una capacidad de carga de tipo media-alta y asentamientos de valor medio. La extensión de estas últimas áreas no es muy grande.
La mayor parte de los materiales de composición arcilloso–margosa, presentes en las zonas medias y bajas presentan condiciones constructivas DESFAVORABLES, siendo frecuentes en estas áreas procesos de flujo de arcillas, riesgos de deslizamientos y existencia de arcillas expansivas que dan unas capacidades de carga bajas y asentamientos importantes.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Si volver a describir lo ya expuesto en apartados anteriores sobre la caracterización hidrográfica de la Campiña podemos constatar que en la unidad ambiental definida se encuentran, por un lado, acuíferos libres-aluviales con una VULNERABILIDAD MUY ALTA. Son acuíferos superficiales, normalmente en estrecha relación con la red fluvial, ocupan los terrenos más bajos, aluviales y terrazas bajas, el agua está a poca profundidad y la recarga se efectúa fundamentalmente por el propio subálveo del río, y en menor medida por precipitaciones. Es el tipo de acuífero más extenso es importante, por su abundancia y la disponibilidad de agua que ofrece. Prácticamente, a parte de toda la vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, está presente en los aluviales de la red fluvial secundaria que recorren la Campiña. Y por otra parte, la mayor parte de esta unidad está formada por zonas impermeables, que no poseen prácticamente acuíferos, aunque existen algunas zonas de recarga aislada, de tipo puntual y de caudal variable; por lo que la valoración de la vulnerabilidad es baja o media en las zonas de recarga.
Lógicamente los terrenos permeables corresponden a los aluviales estando ocupados por los pequeños arroyos existentes en la Campiña. Los materiales con mayor fracción arenosa poseen una permeabilidad más elevada, aunque existe un alto contenido en arcillas que disminuye la permeabilidad de estos sedimentos cuando los consideramos en su conjunto. Por tanto, aún cuando estos aluviales se consideran permeables la transmisividad o velocidad de propagación del agua dentro del sedimento no es muy elevado. Son zonas con acuíferos en formaciones permeables por porosidad intergranular.
Por su parte, los terrenos impermeables se extienden por la mayor parte de la Campiña (margas azules, arcillas). Al igual que en los casos anteriores este carácter hay que entenderlo considerándolo en general, puesto que en la Campiña existe una capa superficial alterada que establece unas condiciones especiales en la dinámica del agua.
En la Campiña, debido a la litología existente (arcillas con alta porosidad) aparece un suelo muy desarrollado que recoge bastante cantidad de agua, pero en este caso la retiene. Sólo en las zonas con mayor contenido en arenas aparecen manantiales y pozos de mínimo caudal.
En las zonas medias y bajas el drenaje es deficiente debido a la escasa percolación y a la escorrentía poco activa. Pudiéndose cambiar estas condiciones a otras más aceptables en los depósitos pliocenos tipo raza que existen al SE del término municipal.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
En esta unidad destaca la presencia de las clases agrológicas II y III.
En la clase agrológica II se incluyen aquellos suelos que presentan alguna limitación que restringe la gama de especies vegetales cultivadas o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas tales como laboreo según curvas de nivel o cultivo en fajas. Están muy extendidas por ésta macrozona, las subclases IIw y IIs, por limitaciones al uso del suelo y restricción en la gama de plantas cultivadas por problemas de encharcamiento, deficiencia de drenaje interno y salinidad La textura muy desequilibrada (arcillosa) implicaría una clasificación de estos suelos en clases más altas, así como las pendientes medias, superiores a las consideradas normales en clase II, pero la limitada erosión y la gran potencialidad productiva de estas tierras de "La Campiña" aconsejan clasificarlas agrológicamente en esta clase, como indica su uso actual en agricultura intensiva de secano de alta producción.
En la clase agrológica III, en la que se clasifican los suelos que presentan suficiente profundidad para el establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades. Los suelos en esta clase tienen limitaciones que reducen la gama de especies vegetales a cultivar y requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. Se debe efectuar el laboreo y la realización de otras prácticas por curvas a nivel del terreno. Se admiten drenajes deficientes en forma limitada así como algunos defectos en relación con la pedregosidad o rocosidad, sin que esto resulte obstáculo grave para las labores y para la rentabilidad de los cultivos. Los suelos de esta clase son frecuentes en esta unidad, diferenciándose de los de clase II de la misma unidad, a pasar de su aparente semejanza, por problemas de pendientes (10%). Asimismo se incluyen terrenos con limitaciones en la zona de raíces IIIs (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad) y algunos terrenos cultivados en labor intensiva de secano con limitaciones por erosión, es decir en la subclase IIIe.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Destacan dentro de los cultivos arbóreos, el olivar, ampliamente extendido por todo el municipio tanto en sierra como en campiña, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Se dedican, excepto pequeñas manchas de la Vega dedicadas al verdeo para almazara.
Con respecto a los cultivos no arbóreos, destacamos los cultivos de secano, practicados en toda esta unidad, que se trabajan de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado. Estos cultivos son típicamente cerealistas, alternando con el girasol. También existen pequeñas zonas de viñedo, que en esta comarca son más bien escasas.
F/. Paisaje.
Esta unidad es, no cabe duda, un conjunto muy homogéneo desde muchos de vista incluyendo el paisajístico. Esta zona incluye los espacios que quedan fuera de las ya señaladas (Vega del río Guadajoz y Zonas Altas Interiores) y corresponde al concepto más generalizado de la Campiña. La visibilidad es muy peculiar por el relieve alomado.
No obstante, podemos mencionar el efecto paisajístico generado por el denominado Talud hacia el Valle del Guadalquivir. Éste cierra la vista desde la vega hacia el sur. Corresponde en cierta medida a la zona baja de la caída de la sierra alcanzando unas cotas parecidas, unos 300 metros. Desde el límite con la vega la visibilidad sube en un gradiente que alcanza el máximo en lo alto de los cerros y que se "introduce" en los valles afluentes al Guadalquivir.
UA4. CAUCES Y RIBERAS DEL RÍO GUADALQUIVIR.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En las riberas del río Guadalquivir se pueden diferenciar los materiales ligados a los cursos de agua, puesto que su origen, disposición y características dependen de éstos. El Guadalquivir discurre en el contacto de la Campiña y la Sierra y su acción fluvial durante el Cuaternario se ha manifestado por una parte en una erosión indirecta del relieve del borde de la meseta, apareciendo una red fluvial secundaria de carácter erosivo que se ha desarrollado sobre materiales duros y antiguos.
Por otra parte, los procesos de sedimentación se restringen a la aparición de niveles de terrazas y fluviales y a depósitos de tipo coluvionar que provienen de la desnudación del borde de la meseta, poniéndose en contacto entonces con los materiales aluvionares del río, y así en la zona del término municipal es frecuente encontrar los niveles de terrazas fluviales localizados en la margen sur del río Guadalquivir, mientras que en la margen norte, los depósitos de coluvión enmascaran los niveles de terraza.
Los coluviones (conos de deyección) están configurados comodepósitos caóticos de régimen de arroyada formados por cantos de caliza en una pasta margosa-arcillosa, poco consolidados. Mientras que las formaciones aluviales del Plioceno aparecen compuestas fundamentalmente de aluvial, conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas.Gravas de cantos medios a gruesos, redondeados, totalmente sueltos de composición muy variable, arenas sueltas y limos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Las características geotécnicas de los cauces y riberas del río Guadalquivir vienen determinadas fundamentalmente por los riesgos relacionados con procesos propios de la dinámica fluvial, que se manifiesta en la actividad meandriforme de los ríos, con erosión y desplazamiento del curso del río a través del cauce con riesgos para edificaciones y otras obras de infraestructura. Otro riesgo es la posibilidad de inundaciones por avenidas del río (ver mapa de riesgos de inundación). Afecta principalmente al lecho mayor del río que coincide aproximadamente con la llanura aluvial. Por consiguiente, y en orden a todo lo expuesto, es obvio comentar que las condiciones constructivas en esta unidad son MUY DESFAVORABLES.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La principal arteria de la zona es el río Guadalquivir, en su curso medio, pero además existen afluentes importantes por su margen derecho, provenientes de la Sierra como el río Guadiato, el Guadalmellato y otros arroyos menores. En su margen izquierda está el río Guadajoz como principal afluente y otros arroyos de régimen más estacional que provienen de la Campiña.
A lo largo del cauce del río Guadalquivir encontramos acuíferos libres-aluviales. Como ya se ha descrito son acuíferos superficiales, normalmente en estrecha relación con la red fluvial, ocupan los terrenos más bajos, aluviales y terrazas bajas, el agua está a poca profundidad y la recarga se efectúa fundamentalmente por el propio subálveo del río, y en menor medida por precipitaciones. La VULNERABILIDAD de estos acuíferos es MUY ALTA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La base geológica de las riberas del río Guadalquivir que las configura como un depósito cuaternario a lo largo del río, incluyéndose los aluviales más recientes del río y las diferentes terrazas determina una edafología de suelos poco evolucionados formados por aportes fluviales, constituidos, por sedimentos fluviales y desarrollados sobre éstos.
Tanto los aluviales como las terrazas ligadas al río presentan un carácter más arcilloso. Las terrazas más antiguas son conglomerados, con soporte subyacente de arcillas margosas. La terraza más moderna se compone de gravas, arenas y lentejones arcillosos.
La topografía es muy plana con pendientes inferiores al 3 %.
No obstante, el factor principal limitante de la capacidad y uso agrícola de esta unidad es su carácter inundado en el cauce o inundable en sus riberas, por lo que cualquier uso agrícola en la ribera estará condicionado por este hecho.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La vegetación natural se extiende por esta unidad en diferente medida, destacando fundamentalmente la vegetación riparia en los bordes del curso de agua. Se trata vegetación riparia con o sin chopos.
Destacamos las choperas de las márgenes del Guadalquivir allí donde no han sido arrasadas por el hombre. Se integran en la asociación Salici-Populetum, de la que ya hablamos en la introducción donde dominan Populus alba y Salie sp. Por tratarse de una asociación de apetencias basofilas no penetra en los ríos serranos, ni tampoco en otros cauces de la Campiña, en donde el caudal de los mismos no esta asegurado todo el año.
F/. Paisaje.
Dentro de la Vega, el río Guadalquivir y su entorno de vegetación de ribera forman un elemento lineal y concreto que vertebra el paisaje de la Vega. La regeneración del río es un requisito necesario para su utilización recreativa tradicional en Córdoba.
UA5. LLANURA AGRÍCOLA DE LA VEGA DE CÓRDOBA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Desde este punto de vista se pueden diferenciar los materiales ligados al río Guadalquivir, puesto que su origen, disposición y características dependen de éste. Por ello encontramos formaciones aluviales del Plioceno presentes en toda vega del río Guadalquivir, entre las que podemos citar los materiales aluviales formados porconglomerados, gravas, arenas y limos rojos.
Por otra parte, destacan los niveles de terraza, entre los podemos destacar los siguientes: nivel de terraza 1 y nivel de terraza 2: conglomerados, gravas, arenas y arcillas.Los niveles más antiguos de terrazas están formados por conglomerados y gravas sueltas en una matriz arenosa o limosa. Aquí es frecuente encontrar colores rojizos o rojos oscuros por alteración y formando costras duras.Nivel de terraza 3: conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas. La terraza más baja está formada por gravas poco cementadas de cantos de tamaño medio, con areniscas y lodos.
En el contacto de la unidad de la Vega con la Sierra, zonas al oeste de Córdoba, encontramos formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono).
El relieve producido por estos materiales lleva a configurar llanuras aluviales y niveles de terrazas separados en muchos casos por pequeños taludes y escarpes de terraza de escasa continuidad lateral. Las superficies de las llanuras aluviales y los niveles de terrazas bajas se sitúan entre los 100 y 150 metros, dentro del municipio cordobés. La vega del Guadalquivir es la más ancha, hay sectores con más de 5 km. de borde a borde, pudiéndose apreciar en ellas una topografía de escarpes y taludes entre los diferentes niveles de depósitos fluviales existentes.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Las características geotécnicas de la Vega son en conjunto de tipo medio, afectadas por una serie de problemas que se comentan a continuación.
En general, sus condiciones constructivas oscilan entre ACEPTABLES Y FAVORABLES. No obstante, debemos mencionar que podemos encontrar procesos y riesgos geológicos de especial transcendencia en esta zona, puesto que la mayor parte de los asentamientos urbanos e industriales, así como muchas otras actividades de desarrollan en ella. Se pueden citar, en primer lugar los procesos existentes en la franja de interacción Sierra–Vega, como es el caso de los procesos de erosión– deposición de material en los conos de deyección de los torrentes de la sierra, que durante períodos de fuertes precipitaciones erosionan de manera activa las vertientes de la sierra y depositan los sedimentos al llegar a la vega por existir un cambio de pendiente que no permite el transporte del material. Estos aterramientos son poco frecuentes pero pueden afectar a caminos, edificaciones, etc..
Otro proceso que se da en esta franja es el producido por la karstificación de la biomicritas, calizas del Mioceno, que por procesos de disolución de los carbonatos forman oquedades y cavernas con el consiguiente riesgo para la edificación. Hay que señalar aquí que las calizas miocenas que se extienden como manchones por el borde de la sierra y la vega es un material con deficientes características geotécnicas en todos los sentidos, no solamente por los riesgos que presenta, sino que además posee muy baja capacidad de carga y una capa superior alterada de carácter arcilloso muy poco fiable.
Los materiales sueltos y poco consolidados que en general existen en esta unidad ambiental, poseen unas condiciones geotécnicas muy variables según el punto de localización, pero en conjunto se puede decir que cuanto más recientes son los materiales menor es sus capacidad de carga y mayores los asentamientos previsibles, así en el lecho mayor del río estos problemas se agravan con la presencia de agua a escasa profundidad sin embargo en los niveles más antiguos de terraza, cementados, la capacidad de carga puede ser muy elevada y con escasos asentamientos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La principal arteria que cruza esta unidad es el río Guadalquivir, en su curso medio, pero además existen afluentes importantes por su margen derecho, correspondientes a la Sierra como el río Guadiato, el Guadalmellato y otros arroyos menores. En su margen izquierda está el río Guadajoz como principal afluente y otros arroyos con un régimen más estacional.
En esta unidad podemos encontrar terrenos permeables que se corresponden a los aluviales. Los materiales con mayor fracción arenosa poseen una permeabilidad más elevada, aunque existe un alto contenido en arcillas que disminuye la permeabilidad de estos sedimentos cuando los consideramos en su conjunto. Por tanto, aún cuando estos aluviales se consideran permeables la transmisividad o velocidad de propagación del agua dentro del sedimento no es muy elevado. Son zonas con acuíferos en formaciones permeables por porosidad intergranular.
Y, por otra parte, terrenos semipermeables que se corresponden a materiales con distintas litologías, entre las que se encuentran los distintos depósitos de niveles de terraza, una franja de coluviones de la vega del Guadalquivir y formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno en el contacto de la Vega con la Sierra.
Coincidente con los terrenos permeables encontramos zonas de recarga que confieren una VULNERABILIDAD MEDIA a los acuíferos y en las zonas más próximas al río, acuíferos libres subálveos, cuya VULNERABILIDAD es considerada como MUY ALTA. En las zonas que coinciden con los formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno encontramos acuíferos por fisuración-fracturación, de VULNERABILIDAD ALTA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La llanura agrícola de Vega se configuran como un gran depósito cuaternario a lo largo del río Guadalquivir, de gran anchura (4-5 Km), incluyendo los aluviales más recientes del río y las diferentes terrazas, e incluso depósitos coluviales de piedemonte.
La topografía es muy plana con pendientes inferiores 3 % excepto en los bordes de contacto de la Vega con la Sierra que alcanza el 5 %.
Los suelos son los típicos de Vega, suelos poco evolucionados, de aportes fluviales, constituidos por sedimentos fluviales y desarrollados sobre éstos.
Los perfiles tipo son (A) C, AC, A(B)C, e incluso ABCaC, éstos últimos junto con los ABgCac; que son SUELOS LAVADOS con PSEUDOGLEY y SUELOS PARDOS sobre terrazas y piedemontes.
Son pues según la clasificación americana del USDA, Entisoles, respondiendo respectivamente a los grandes grupos, Fluvents, suelos aluviales (las vegas); psaments, regosoles arenosos y Acualfs (alfisoles) los suelos lavados con pseudogley, o bien Acuepts (Inceptisol, con pseudogley de superficie).
En esta unidad predomina en prácticamente toda su extensión, la clase agrológica I. Los suelos de esta clase no presentan limitaciones que restrinjan su explotación o éstas son muy pequeñas. Permiten el cultivo de una amplia gama de especies vegetales y cualquier otro aprovechamiento con alta productividad. Son suelos llanos o con muy ligeras pendientes, generalmente bien drenados, con condiciones favorables para la retención de agua, de alta fertilidad o que responden con altos incrementos de productividad a los aportes de fertilizantes. Son por tanto "suelos agrícolas" de muy alta potencialidad productiva (Indice de TURC C.A. = 60).
También hemos observado puntualmente la presencia de subtipos de la clase agrológica II: fundamentalmente subtipos IIs (limitaciones en la zona de raíces) y IIe (afectados por la erosión) y IIc (limitaciones de agua de riego) que presentan alguna limitación que restringe la gama de especies vegetales cultivadas o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas tales como laboreo según curvas de nivel o cultivo en fajas.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
En la llanura agrícola de Vega los usos agrarios predominantes se corresponden cultivos de regadío, que se extienden por la amplia y rica Vega del Guadalquivir y entre otros cabe destacar en ella los cultivos de remolacha, maíz, algodón, etc.
No obstante, al este de Córdoba, el regadío deja paso en una superficie importante de cultivos de secano, que se trabajan de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado.
F/. Paisaje.
La Vega del Guadalquivir es una zona llana, mosaico de cultivos y aprovechamientos diversos desde un punto de vista paisajístico y con un gran potencial productivo. En peligro por el uso urbano del suelo como ocurre en otras semejantes en nuestro país. Puede poseer capacidad de integrar impactos hasta cierto punto, pero no de absorber volúmenes elevados de edificación.
UA6. LLANURA DE LA CAMPIÑUELA-MONTONCILLO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En esta unidad encontramos formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: biomicritas arenosas y recristalizadas, areniscas calcáreas bioclásticas y microconglomerados calcáreos bioclásticos.En la zona de contacto con la sierra aparece exclusivamente el tramo calcáreo, inmediatamente encima de las rocas paleozoicas, como manchas extensas más abundantes hacia el borde sur.
Pues como decimos, los materiales calcáreos hacen su presencia en esta unidad. Se trata de dolomías, calizas y mármoles; de época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Encontramos dos valoraciones según las condiciones constructivas de los terrenos esta unidad. Una, con condiciones ACEPTABLES que se corresponden a materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen en esta valoración, los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades.
Por otra parte, la mayor parte de la unidad está formada por manchones irregularmente repartidos que son valorados como DESFAVORABLES, por la existencia en ellos de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos. Se incluyen también las calizas con baja capacidad de carga y fuertes asentamientos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Coincidentes con las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno encontramos acuíferos por fisuración-fracturación, cuya VULNERABILIDAD ha sido catalogada de ALTA.
El resto de la unidad se compone de zonas sin acuíferos, por lo que la VULNERABILIDAD es considerada como BAJA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
El borde de la unidad en contacto con las zonas urbanas de la ciudad de Córdoba encontramos clase agrícola IV. Se incluye en esta clase los terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos, solo son convenientes para dos o tres tipos de cultivos o las producciones son bajas. Fundamentalmente se trata del subtipo IVs, según que la limitación predominante sea la pendiente (y por tanto la erosión). Dentro de la clase agrológica V, se localiza un franja de la subclase V que presenta graves problemas de profundidad, rocosidad, pedregosidad lo que le convierte en suelos no laborables, cuyo uso se restituye a aprovechamientos como pastos o forestal. Y por último, la mayor parte de la unidad se encuentra catalogada dentro de la clase agrológica VI, a cuya clase pertenecen los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión; aquí destaca igualmente la subclase VIs que engloba aquellos terrenos con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Dadas las características edáficas y litológicas descritas en los puntos anteriores en la unidad delimitada encontramos dehesas de encinas-acebuches y alcornoques que tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de esta zona. En estas dehesas no sólo se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente lo permite, se cultivan especies cerealistas.
Las dehesas en esta unidad han evolucionado hacia el abandono viéndose invadidas por matorral. El siguiente paso de esta evolución ha producido formaciones de monte bajo que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora. Así, posteriormente, en estas antiguas dehesas que se han dejado de practicar el pastoreo, condición por otra parte indispensable para su mantenimiento como tal dehesa. Por ello el pastizal se ha embastecido, no siendo apto para el consumo del ganado, o bien ha sido colonizada por el matorral circundante, generalmente por jaras y aulagas. Se trata de la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos que ocupaban amplias extensiones en la zona serrana del territorio. El pastizal suele ocupar zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa.
F/. Paisaje.
Desde el punto de vista del paisaje, esta unidad puede ser entendida como el conjunto formado por la caída tendida que rodea a la carretera que sube a Cerro Muriano a partir de la zona del Brillante al oeste constituyendo una zona que se aparta de la morfología general del frente de sierra configurándose un espacio característico a base de valles paralelos que caen suavemente hacia la Vega. Esta morfología tendría una capacidad de acogida ante impactos relativamente alta desde el punto de vista paisajístico. Por otra parte, como zona de mayor confort climático relativo ha sido urbanizada en su parte más próxima a Córdoba capital.
UA7. CAUCE Y RIBERAS DEL RÍO GUADIATO-GUADAMUÑO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
El cauce del río Guadiato discurre por el borde de la meseta que se manifiesta aquí como una zona en donde es frecuente encontrar afloramientos de rocas antiguas, Precámbrico y Cámbrico, de gran extensión, junto con manifestaciones de plutonismo y vulcanismo, en forma de bandas estrechas y alargadas, sobre todo en la región más septentrional.
Los materiales están afectados por plegamientos hercinianos, con una complejidad téctonica influenciada además por la intrusión de plutones graníticos, como se puede comprobar además por la presencia de una red de fracturas de distinta edad y una serie de filones de pórfidos graníticos.
En conjunto, los materiales de esta zona de la sierra poseen el carácter de antiguos, consistentes, en algún caso de tipo cristalino lo que hace que se comporten como zócalo frente a manifestaciones tectónicas posteriores (posthercinianas).
Destacamos, en una descripción de oeste a este, las siguientes formaciones litológicas por las que discurre el río Guadiato:
Formaciones extrusivas. Volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). Se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
Dolomías, Calizas y Mármoles. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
Formaciones esquistosas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Formaciones intrusivas. Granito. Por su composición se puede considerar como un granito de tipo normal que ha podido sufrir reacciones de asimilación de la roca caja, que hacia el oeste le dan un carácter más alcalino. Los minerales principales son ortosa, cuarzo, plagioclasa y biotita; como accesorios destaca la mesa metálica y fluorita, incluidos en la única. Pórfidos Graníticos. En este grupo se incluyen las rocas filonianas, tales como los pórfidos graníticos y el espato fluor (F). Los pórfidos graníticos están formados por cristales de plagioclasa caulinizada, cuarzo y ortosa como minerales principales.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La mayor parte de la unidad se encuentra valorada como MUY DESFAVORABLE. Es un área afectada por relieves muy acusados. Esta zona de la sierra presenta las características geotécnicas más variadas de todo el término municipal. Las variadas litologías presentes así como los factores de hidrología y morfología antes comentadas son responsables de los diversos tipos de problemas y condiciones geotécnicas existentes.
En conjunto los materiales de la sierra presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante.
A su vez, los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
La confluencia de las problemas ya comentados por los derivados de una especial dinámica hidrológica dan lugar a procesos y riesgos geológicos que se pueden resumir en dos tipos: deslizamientos y erosión activa.
En general, dentro de la zona de esta unidad se pueden distinguir tres tipos de áreas con caracteres geotécnicos distintos:
1.Por un lado están las rocas agrupadas dentro de las ígneas, metamórficas y volcánicas, con morfología suaves o llanas, resistentes a la erosión y con pocos recubrimientos, poseen una capacidad de carga muy elevada y en la práctica con inexistencia de asientos.
2.Por otra parte se tienen a las rocas cámbricas y carboníferas, también en zonas llanas, más o menos tectonizadas y con recubrimientos por alteración, su capacidad de carga se considera de media a alta, con algún posible asentamiento según zonas, y problemas ligadas a la lajosidad o los recubrimientos.
3.Por último, un tercer grupo en donde independientemente del tipo de roca el factor decisivo es la morfología, que normalmente es muy marcada con unas pendiente muy acusadas. La presencia de abundantes procesos y riesgos son los factores geotécnicos más característicos
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La acción fluvial produce en esta zona en particular y en el conjunto de la sierra en general, unos incisivos valles en V, muy profundos y espectaculares cuando los materiales son duros, como ocurre en las zonas metamórficas e ígneas. A su paso por las rocas carboníferas, algo más blandas, se mantienen grandes valles en V pero no tan profundos y encajados como los anteriores.
El río Guadiato discurre hasta su confluencia con el Guadamuño sobre terrenos impermeables, que constituyen una capa superficial alterada que establece unas condiciones especiales en la dinámica del agua. Por ejemplo, la capa superficial alterada de muy poca profundidad recoge el agua que percola y la drena rápidamente en la red de barrancos que allí existe, dando lugar a suelos poco desarrollados.
La totalidad del cauce de los ríos Guadiato y Guadamuño discurren por zonas sin acuíferos, por lo que la VULNERABILIDAD es considerada como BAJA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en las siguientes clases agrológicas:
Clase agrológica VI. Pertenecen a esta clase los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión, por lo cual su aprovechamiento más habitual es el de pastizal, explotación forestal o bien reserva natural. Se encuentran situados en zonas con pendientes fuertes (subclase VIe), pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año.
Clase agrológica VII. No permiten otro aprovechamiento que sus pastos, o la explotación forestal, reserva natural o alguna de sus combinaciones, bien por la excesiva pendiente del terreno, que las expone a rápidos procesos erosivos, bien por el escaso espesor del suelo agrícola.
Clase agrológica VIII. Se incluyen las superficies cuyo aprovechamiento productivo es imposible por diversos factores limitantes (pendientes, afloramientos rocosos, zonas urbanas, vías de comunicación, ríos, etc.).
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Los límites de esta unidad ambiental discurren en su mayor parte por espacios con vegetación potencial normal de la Sierra está constituida por un encinar-pinar-alcornocal y acebuchar, dándose una casi total ausencia de actividad agrícola. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acción antrópica, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndolo aclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible.
No obstante todavía es posible reconocer amplias manchas de encinar puro en las laderas del Río Guadiato, desde donde cruza la carretera que viene desde Santa María de Tras-Sierra hasta su desembocadura.
El alcornocal se hallan extendido en menor medida, encontrándose relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo. Sin embargo, no es infrecuente observar, en situaciones favorecidas. Ya aparición de pies de alcornoques sueltos entre el encinar dominante, si bien no se pueden considerar como alcornocales típicos. Estas situaciones no se reflejan en el mapa, debido a su escasa superficie y a su gran dispersión por toda la Sierra.
F/. Paisaje.
La unidad se presenta como una zona de visibilidad característica "encajada" correspondiente al fondo de valle y zonas periféricas a los cauces. Se pueden considerar de baja visibilidad pero este criterio se suma a su valor intrínseco de zonas recogidas y con un confort ambiental (muy importante en el estilo cordobés) relativamente alto propiciado por las sombras y la mayor humedad ambiental.
UA8. CAUCES Y ARROYOS DE LA SIERRA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Al que comentamos para la unidad anterior los cauces y arroyos de la Sierra discurren por todo el conjunto de materiales que componen esta macrozona, siendo los siguientes:
Formaciones extrusivas. Volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). Se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
Dolomías, Calizas y Mármoles. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
Formaciones esquistosas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Formaciones intrusivas. Granito. Por su composición se puede considerar como un granito de tipo normal que ha podido sufrir reacciones de asimilación de la roca caja, que hacia el oeste le dan un carácter más alcalino. Los minerales principales son ortosa, cuarzo, plagioclasa y biotita; como accesorios destaca la mesa metálica y fluorita, incluidos en la única. Pórfidos Graníticos. En este grupo se incluyen las rocas filonianas, tales como los pórfidos graníticos y el espato fluor (F). Los pórfidos graníticos están formados por cristales de plagioclasa caulinizada, cuarzo y ortosa como minerales principales.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Lo expresado para la unidad anterior, UA7, es aplicable íntegramente a esta unidad, por lo que repetir lo dicho resultaría reiterativo. En síntesis, la mayor parte de la unidad se encuentra valorada como MUY DESFAVORABLE.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La red de cauces y arroyos de la Sierra es relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las elevadas pendientes existentes en amplias zonas de la Sierra. Al contacto con la vega, la potencia erosiva y carácter torrencial de la red se ve disminuida por el brusco cambio de pendiente, siendo entonces más frecuente un régimen deposicional de sedimentos y un menor desarrollo de ramificaciones secundarias, dando lugar a cursos longitudinales que terminan en el Guadalquivir o en los subálveos de la Vega.
Los cauces y arroyos de la sierra se consideran de drenaje favorable por escorrentía superficial muy activa. En las zonas en donde el escaso valor de la pendiente no favorece el desarrollo en la red fluvial el drenaje se considera aceptable, produciéndose ésta de manera mixta, mediante escorrentía y percolación. En la Sierra prácticamente no hay zonas con drenaje deficiente.
La totalidad de estos arroyos discurren por zonas sin acuíferos, por lo que la VULNERABILIDAD es considerada como BAJA. No obstante, los arroyos centrales coinciden con zonas de recarga, considerándose la vulnerabilidad como MEDIA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en las siguientes clases agrológicas:
Clase agrológica VI. Pertenecen a esta clase los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión, por lo cual su aprovechamiento más habitual es el de pastizal, explotación forestal o bien reserva natural. Se encuentran situados en zonas con pendientes fuertes (subclase VIe), pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año.
Clase agrológica VII. No permiten otro aprovechamiento que sus pastos, o la explotación forestal, reserva natural o alguna de sus combinaciones, bien por la excesiva pendiente del terreno, que las expondría a rápidos procesos erosivos, bien por el escaso espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Los arroyos de la Sierra al oeste del término municipal discurren en su mayor parte por espacios con vegetación potencial natural de la Sierra está constituida por un encinar-pinar y acebuchar, dándose una casi total ausencia de actividad agrícola. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acción antropozoogena, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndolo aclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible.
El alcornocal se hallan extendido en menor medida, encontrándose relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo. Sin embargo, no es infrecuente observar, en situaciones favorecidas. Ya aparición de pies de alcornoques sueltos entre el encinar dominante, si bien no se pueden considerar como alcornocales típicos. Estas situaciones no se reflejan en el mapa, debido a su escasa superficie y a su gran dispersión por toda la Sierra.
Por su parte, los arroyos de la Sierra al Este discurren por dehesas que han evolucionado hacia el abandono viéndose invadidas por matorral, formaciones de monte bajo, pasando el pastizal ha colonizar estos espacios.
F/. Paisaje.
Al igual que la unidad anterior estos arroyos y cauces se plasman territorialmente como zonas de visibilidad característica "encajada" correspondiente al fondo de pequeños valle y zonas periféricas a los cauces. Se pueden considerar de baja visibilidad pero este criterio se suma a su valor intrínseco de zonas recogidas y con un confort ambiental.
UA9. EMBALSE DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA Y SU ENTORNO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad recoge la presencia casi en su totalidad de formaciones esquistosas, que se componen de los siguientes materiales:
Micacitas, gneises y anfibolitas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean.
Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Y por último, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Se localiza un área con condiciones ACEPTABLES, en el borde noreste de la unidad que se corresponde con materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico.
El resto de la unidad se configura en forma de manchones irregularmente repartidos, como áreas con valoración DESFAVORABLES, a causa de las elevadas pendientes y por la existencia de procesos y riesgos de tipo erosivo. Y valoración MUY DESFAVORABLES por las causas anteriormente expuestas para esta valoración.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
El río principal que cruza esta unidad es el río Guadalmellato que desemboca en el Embalse de San Rafael de Navallana.
Esta unidad, debido a su configuración litológica (formaciones esquistosas) ocupa en su totalidad terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en la clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión. Y clase agrológica VII, situados en importantes pendientes del terreno, que expone estos suelos a rápidos procesos erosivos, degenerando en suelo raquíticos desde el punto de vista agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Por su parte, la vegetación y usos del suelo predominantes son las dehesas que han evolucionado hacia el abandono viéndose invadidas por matorral y formaciones de monte bajo.
Como ya hemos comentado para otras unidades, las dehesas también han evolucionado hacia el abandono en esta unidad, viéndose invadidas por matorral. El siguiente paso de esta evolución ha producido formaciones monte bajo que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora. Así, posteriormente, en estas antiguas dehesas que se han dejado de practicar el pastoreo. Por ello el pastizal se ha embastecido, no siendo apto para el consumo del ganado, o bien ha sido colonizada por el matorral circundante, generalmente por jaras y aulagas. Se trata de la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos que ocupaban amplias extensiones en la zona serrana del territorio. El pastizal suele ocupar zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa.
A pesar de la escasa valoración de la capacidad agrícola del suelo de esta unidad se han implantado algunas manchas de cultivos en secano y olivar.
F/. Paisaje.
En esta unidad se ha definido una unidad de paisaje que se ha definido como de media visibilidad dentro de la Sierra. Se perciben un mosaico de zonas onduladas y mesetas ocupadas por dehesas fundamentalmente. En ellas el incremento en altura de pocos metros puede conducir a incrementos fuertes y desproporcionados en la visión que se puede alcanzar.
UA10. TRASSIERRA-AGUARDENTERA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
De época Cámbrica y de carácter carbonatado, encontramos niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
Al sur y en contacto con las calizas encontramos formaciones cuarcíticas y conglomerados, compuestas dearcosas, conglomerados y microconglomerados.Además se da la presencia de otro grupo de materiales, éste de carácter detrítico formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro. Junto a estos materiales encontramos conglomerados y areniscas que se pueden distribuir en tres grupos litológicos, el primero de ellos se refiere a un conglomerado basal carbonífero constituido por cantos angulosos, redondeados o muy redondeados de 3 a 20 cms de areniscas moradas cámbricas y algún canto de volcánicas. La matriz es areniscosa. En algunos puntos el conglomerado es de calizas azules cámbricas, con cuarcitas blancas, areniscas y pizarras.
Al norte, y asimismo también en contacto con las calizas, afloran tímidamente las formaciones esquistosas, compuestas de micacitas, gneises y anfibolitas, litoarcosas, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
Y por último, en contacto con los afloramientos de materiales esquistosos, se localizan las formaciones intrusivas: granitos y pórfidos graníticos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Respecto a este apartado podemos afirmar que los terrenos coincidentes con las formaciones calizas, cuarcíticas y conglomerados presentan unas condiciones constructivas DESFAVORABLES y los coincidentes con las formaciones esquistosas e intrusivas, condiciones ACEPTABLES y FAVORABLES.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Como ya se ha comentado la red de la Sierra es relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las elevadas pendientes existentes en amplias zonas.
La red hidrográfica discurre por unos terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA. No obstante, en los alrededores de Trassierra y al sur y sudeste de la unidad podemos encontrar zonas de recarga cuya VULNERABILIDAD se considera MEDIA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en las siguientes clases agrológicas: clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión. Y clase agrológica VII, situados en importantes pendientes del terreno, que expone estos suelos a rápidos procesos erosivos, degenerando en suelo raquíticos desde el punto de vista agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La práctica totalidad de esta unidad se encuentra ocupada por encinar-pinar y acebuchar, dándose una casi total ausencia de actividad agrícola. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acción antrópica, ha intentado alterar más o menos profundamente este bosque con su aclarado, intercalando el uso de dehesa que si degenera en abandono conduce al inicio de etapas regresivas. No obstante, el bosque mediterráneo se mantiene con gran vitalidad en esta unidad.
F/. Paisaje.
El paisaje está constituido por un mosaico de zonas onduladas y mesetas ocupadas por bosque mediterráneo fundamentalmente que se ha definido como de media visibilidad dentro de la Sierra.
UA11. LA PARRADA-LA DEHESILLA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La mayor parte de la unidad está formada por formaciones extrusivas (volcánicas) que se pueden englobar en dos tipos principales: uno,lasriolitas, espilitas y quedatofidos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Y otro, las traquitas. En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
En contacto con estos materiales y en un volumen presencial menor encontramos calizas y dolomías de época Cámbrica y de carácter carbonatado. Son niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas).
Entre ambas formaciones se localiza una banda de materiales cuarcíticos y conglomerados:arcosas, conglomerados y microconglomerados. Grupo de carácter detrítico está formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge prácticamente todas los parámetros constructivos recogidos, es decir, condiciones constructivas que van desde MUY FAVORABLES a MUY DESFAVAROBLES.
La unidad presenta las características geotécnicas más variadas de todo el término municipal. La variada características de los tipos y subtipos litológicos presentes así como los factores de hidrología y morfología son responsables de los diversos tipos de problemas y condiciones geotécnicas existentes.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante.
Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Como ya se ha comentado, encontramos una red de arroyos relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las pendientes existentes en esta zona de la Sierra.
La red de arroyos mencionada discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en la clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión y limitaciones en la zona de raíces por la dureza de los terrenos. Y clase agrológica VII, situados en importantes pendientes del terreno, que expone estos suelos a rápidos procesos erosivos, degenerando en suelo raquíticos desde el punto de vista agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada prácticamente por dehesas de encinas, alcornoques y acebuches. Como ya se ha comentado, las dehesas, de vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas, con una densidad media aproximada de unos 40-60 pies de arboles por Ha. Se distinguen las siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.
Dehesas de encinas. Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto primario que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo a una pastizal vivaz dominado por la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.
En ocasiones estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente se cultivan especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontes inferiores del suelo a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.
Dehesas de alcornoques. En estas el árbol que forma el dosel es el alcornoque (Quercus saber). Funcionan exactamente igual que los anteriores y se encuentran distribuidos en zonas similares a las de los alcornocales. Como carácter peculiar, únicamente señalar, que al estar en zonas más húmedas, el pasto, que sigue siendo un majada de Poa-bulbosa, en zonas donde la humedad edáfica es mayor, deja paso a un vallicar dominado por especies del genero Agrostis, gramínea de media talla que constituyen, por mantenerse verdes en el verano buenos agostaderos. Por su mayor frescura se puede mantener el ganado bovino.
Dehesas de encinas y acebuches. Corresponden al tipo de dehesa desarrollada sobre el complejo encinar-acehuchar, se extiende por el área de esta y es con diferencia la más seca de tres enumeradas.
Pese a la importancia de la dehesa, ésta ha sido sustituida en algunas porciones por olivar.
F/. Paisaje.
El paisaje de esta unidad está constituido por un mosaico de zonas onduladas y mesetas ocupadas por dehesas fundamentalmente que se ha definido como de media visibilidad dentro de la Sierra.
UA12. LAS JARAS-LOS ARENALES .
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Haciendo un recorrido de norte a sur dentro de esta unidad, encontramos en primer lugar los materiales pertenecientes a las formaciones intrusivas que ponen en contacto Sierra Morena con la Meseta. Ya ampliamente comentadas estas formaciones se componen de granito, que por su composición se puede considerar como un granito de tipo normal que ha podido sufrir reacciones de asimilación de la roca caja, que hacia el oeste le dan un carácter más alcalino. Los minerales principales son ortosa, cuarzo, plagioclasa y biotita; como accesorios destaca la mesa metálica y fluorita, incluidos en la única. Pórfidos Graníticos. En este grupo se incluyen las rocas filonianas, tales como los pórfidos graníticos y el espato fluor (F). Los pórfidos graníticos están formados por cristales de plagioclasa caulinizada, cuarzo y ortosa como minerales principales.
Seguidamente en contacto con las formaciones anteriores afloran las formaciones esquistosas, compuestas de micacitas, gneises y anfibolitas, litoarcosas, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
Finalmente, afloran calizas y dolomías, de época Cámbrica y de carácter carbonatado, encontramos niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Los deslizamientos en estas zonas han de entenderse como un proceso mixto en el que intervienen tanto el desprendimiento de bloques como deslizamientos propiamente dichos. Se producen en zonas con cierta pendiente en la que existen variedades litológicas entre estratos duros, poco alterables junto con otros más blandos y alterados (pizarras) afectados todos ellos por una red de diaclasado o de fracturas por donde es posible la infiltración del agua que con su afecto lubricante hace perder la estabilidad de los materiales. La caída de bloques es una proceso típico de los barrancos serranos con fuertes pendiente, mientras que los deslizamientos grandes hay que considerarlos como un riesgo, aunque a menor escala ya se producen.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las formaciones intrusivas, en las zonas en la que estos materiales se han mantenido menos alterados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Encontramos una red de arroyos de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las pendientes existentes en esta zona de la Sierra.
La red de arroyos mencionada discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos. No obstante, en la zona sur de la unidad encontramos algunas zonas de recarga, cuya VULNERABILIDAD es MEDIA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La unidad agrupa espacios incluidos en las siguientes clases agrológicas: clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión. Y clase agrológica VII, situados en importantes pendientes del terreno, que expone estos suelos a rápidos procesos erosivos, degenerando en suelo raquíticos desde el punto de vista agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Por su parte, la vegetación y usos del suelo predominantes, el encinar, pinar y acebuchar ha evolucionado hacia la degradación viéndose invadidas por el monte bajo. A su vez, se han llevado a cabo repoblaciones de pinar, que han pasado a ocupar una superficie importante.
A pesar de la escasa valoración de la capacidad agrícola del suelo de esta unidad se han implantado algunas manchas de cultivos de olivar.
F/. Paisaje.
El paisaje de esta unidad está constituido por un mosaico de zonas onduladas y mesetas ocupadas por dehesas fundamentalmente que se ha definido como de media visibilidad dentro de la Sierra.
UA13. EL BAÑUELO .
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Prácticamente la totalidad de la unidad está formada por afloramientos de calizas y dolomías, de época Cámbrica y de carácter carbonatado, encontramos niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas).
No obstante, se puede destacar los niveles superiores carboníferos aquí existentes, formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La unidad, en este apartado, se encuentra valorada como con condiciones constructivas desfavorables, por la elevada pendiente que posee y por la existencia en ellas de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos. Se incluyen también las calizas con baja capacidad de carga y fuertes asentamientos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La unidad se encuentra sobre zona de recarga, cuya VULNERABILIDAD es MEDIA. No obstante, existe una porción de la misma sobre terrenos impermeables, cuya VULNERABILIDAD es BAJA, al tratarse de un espacio sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Respecto a la capacidad agrícola del suelo encontramos clase agrológica IV, terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos, solo son convenientes para dos o tres tipos de cultivos o las producciones son bajas. Generalmente destaca la clase IVe, limitación predominante por la pendiente elevada (y por tanto la erosión).
La unidad agrupa otros espacios incluidos en las siguientes clases agrológicas: clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión. Y clase agrológica VII, situados en importantes pendientes del terreno, que expone estos suelos a rápidos procesos erosivos, degenerando en suelo raquíticos desde el punto de vista agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La presencia de Monte Bajo en esta unidad se combina con olivar en cultivo.
Como ya se ha comentado el Monte Bajo se constituyen en la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora. Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras. Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocal entre otras plantas presentes podemos citar: Phyllirea media, Arbutus unedo, Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc.
Ampliamente extendidos por todo el municipio tanto en sierra como en campiña, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Se dedican, pequeñas manchas de la Vega dedicadas al verdeo, para almazara.
F/. Paisaje.
El paisaje de esta unidad está constituido por un mosaico de zonas onduladas ocupadas por la vegetación y usos descritos que se ha definido como de media visibilidad dentro de la Sierra.
UA14. VILLALOBILLOS.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Básicamente podemos localizar dos formaciones principales en esta unidad: una, formaciones extrusivas: volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). Se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
Y, otro, formaciones esquistosas: complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcíticas blanquecinas, también de carácter arcósico.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La mayor parte de la unidad se encuentra clasificada en este apartado como FAVORABLE o MUYFAVORABLE. Es un área en la que los relieves no son acusados. Por otra parte, los materiales de esta unidad presentan una elevada capacidad de carga y aunque han sufrido esfuerzos tectónicos que les producen cierto grado de facturación, éstos no han afectado de un modo excesivamente negativo a esta capacidad portante.
Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, aunque la gravedad de estos procesos vienen determinados por las fuertes pendientes, en esta unidad las pendientes no son excesivamente fuertes.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
En esta unidad predomina la clase agrológica III. A saber, suelos que presentan suficiente profundidad para el establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades. Los suelos en esta clase tienen limitaciones que reducen la gama de especies vegetales a cultivar y requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. Se debe efectuar el laboreo y la realización de otras prácticas por curvas a nivel del terreno. Se admiten drenajes deficientes en forma limitada así como algunos defectos en relación con la pedregosidad o rocosidad, sin que esto resulte obstáculo grave para las labores y para la rentabilidad de los cultivos. Destaca el subtipo IIIe que presenta limitaciones por erosión.
El resto de la unidad, sobre todo en los materiales que coinciden con las formaciones esquistosas presentan predominancia de la clase agrológica VI que constituye suelos no laborables, a causa de sus condiciones edafológicas, a lo que hay que unir importantes procesos de erosión.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
En la unidad destacan tres usos agrícolas principales en ausencia de vegetación natural: cultivos en secano coincidentes con los suelos de la clase III, olivar y matorral-pastizal en los suelos de las clase VI.
F/. Paisaje.
Seguimos en esta unidad dentro del gran ámbito paisajístico que hemos denominado zonas de media visibilidad dentro de la Sierra. El paisaje de esta unidad está constituido por un mosaico de zonas onduladas ocupadas por un mosaico de cultivos en secano, olivar y matorral.
UA15. UMBRÍA DE PERCHAS-ALTO DE LA CABRERA-BERLANGA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En esta unidad, dada su magnitud encontramos todo el conjunto de materiales que componen esta macrozona, siendo los siguientes en un recorrido de este a oeste:
Formaciones extrusivas. Volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). Se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
Dolomías, Calizas y Mármoles. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
Formaciones intrusivas. Granito. Por su composición se puede considerar como un granito de tipo normal que ha podido sufrir reacciones de asimilación de la roca caja, que hacia el oeste le dan un carácter más alcalino. Los minerales principales son ortosa, cuarzo, plagioclasa y biotita; como accesorios destaca la mesa metálica y fluorita, incluidos en la única. Pórfidos Graníticos. En este grupo se incluyen las rocas filonianas, tales como los pórfidos graníticos y el espato fluor (F). Los pórfidos graníticos están formados por cristales de plagioclasa caulinizada, cuarzo y ortosa como minerales principales.
Formaciones esquistosas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra se considera según las condiciones constructivas como MUY DESFAVAROBLES, con intercalación de manchones en los que consideración es de DESFAVORABLE.
Como ya sucedía con otras unidades de grandes dimensiones, la variada características de los tipos y subtipos litológicos presentes así como los factores de hidrología y morfología son responsables de los diversos tipos de problemas y condiciones geotécnicas existentes.
En conjunto aunque los materiales presentan una elevada capacidad de carga aquí han sufrido procesos de alteración de la capa más superficial que han disminuido estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes, tales como deslizamientos y erosión activa.
Los deslizamientos en estas zonas han de entenderse como un proceso mixto en el que intervienen tanto el desprendimiento de bloques como deslizamiento propiamente dicho. Se producen en zonas con cierta pendiente en la que existen variedades litológicas entre estratos duros, poco alterables junto con otros más blandos y alterados (pizarras) afectados todos ellos por una red de diaclasado o de fracturas por donde es posible la infiltración del agua que con su afecto lubricante hace perder la estabilidad de los materiales. La caída de bloques es una proceso típico de los barrancos serranos con fuertes pendiente, mientras que los deslizamientos grandes hay que considerarlos como un riesgo, aunque a menor escala ya se producen.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
La acción fluvial produce en esta zona en particular y en el conjunto de la sierra en general, unos incisivos valles en V, muy profundos y espectaculares cuando los materiales son duros, como ocurre en las zonas metamórficas e ígneas. A su paso por las rocas carboníferas, algo más blandas, se mantienen grandes valles en V pero no tan profundos y encajados como los anteriores.
El río Guadiato discurre hasta su confluencia con el Guadamuño sobre terrenos impermeables, que constituyen una capa superficial alterada que establece unas condiciones especiales en la dinámica del agua. Por ejemplo, la capa superficial alterada de muy poca profundidad recoge el agua que percola y la drena rápidamente en la red de barrancos que allí existe, dando lugar a suelos poco desarrollados.
La totalidad del cauce de los ríos Guadiato y Guadamuño discurren por zonas sin acuíferos, por lo que la VULNERABILIDAD es considerada como BAJA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Respecto a la clase agrológica VI, sabemos que pertenecen a ella los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión.
En las zonas con pendientes fuertes (clase VIe), pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año. El destino de estos suelos es como aprovechamiento pecuario, de los pastizales y dehesas por el ganado ovino, una vez que el ganado porcino en explotación extensiva ha desaparecido prácticamente de la zona. Las cargas ganaderas son muy bajas.
La subclase VIs engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. Tienen el mismo aprovechamiento que los anteriores.
La clase agrológica VII no permiten otro aprovechamiento que sus pastos, o la explotación forestal, reserva natural o alguna de sus combinaciones, bien por la excesiva pendiente del terreno, que las expondría a rápidos procesos erosivos, bien por el escaso espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La superficie de esta unidad ambiental se encuentran en su mayor parte ocupados por espacios con vegetación potencial natural de la Sierra, constituida por un encinar-pinar-alcornocal y acebuchar, dándose una casi total ausencia de actividad agrícola. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acción antrópica, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndolo aclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible. No obstante todavía es posible reconocer amplias manchas de encinar puro
El alcornocal se hallan extendido en menor medida, encontrándose relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo.
F/. Paisaje.
Se ha definido esta unidad desde el punto de vista paisajístico como una zona de alta visibilidad dentro de la Sierra. Aquí se trata de un sector, que podríamos denominar oeste según un criterio relacionado con la conservación del paisaje vegetal. El límite se puede establecer de forma aproximada en Cerro Muriano. Esta zona de alta visibilidad dentro de la sierra caracterizada por su disposición topográfica, pendientes relativas y alturas se dan las condiciones de mayor visibilidad respecto al conjunto. Serán pues en tramos determinados las que continúan hacia el interior a la línea de ruptura con el horizonte, cerros y cimas destacados (Alto de las Cabreras, Cerro de Pedro López etc...) y zonas altas de las paredes en cauces encajados como en el caso del Guadiato (UA7). En resumen, zonas altas situadas en zonas de alto interés paisajístico por razones de conservación y diversidad.
UA16. CERRO MURIANO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La unidad que hemos denominado como Cerro Muriano esta localizada íntegramente sobre formaciones esquistosas de litoarcosas y pizarras.Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Encontrando igualmente dentro las formaciones esquistosas, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
En la unidad de Cerro Muriano las condiciones constructivas se consideran MUY FAVORABLES, por ser zona con escasa pendiente, prácticamente llana, con substrato de muy alta capacidad de carga, sin asentamientos y prácticamente sin problemas de ningún tipo. Junto a éstas encontramos clasificadas como áreas FAVORABLES que se corresponden a materiales con las mismas características que en caso anterior, pero en ellas existe una morfología algo más acusada, con ligeras pendientes y algún microrelieve.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
En las zonas con pendientes más elevadas prevalece la subclase VIe, afectada por procesos erosivos pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La superficie de esta unidad ambiental se encuentra ocupada por un mosaico de espacios con vegetación natural de la Sierra, constituida por un encinar-pinar-alcornocal y acebuchar que el transcurso del tiempo y la acción antrópica, ha ido alterado más o menos profundamente, bien destruyéndolo, bien aclarándolo. En este proceso evolutivo se han establecido dehesas de encinas y pinar que en su posterior degradación han dado lugar a la extensión, en este caso bastante puntual, del matorral.
F/. Paisaje.
Esta unidad se enmarca dentro del gran ámbito paisajístico que hemos denominado zonas de media visibilidad dentro de la Sierra. El paisaje de esta unidad está constituido como hemos comentado por un mosaico de zonas onduladas ocupadas por bosque mediterráneo, dehesas y matorral.
UA17. LA HABA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La unidad esta localizada íntegramente sobre formaciones esquistosas de litoarcosas y pizarras.Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Podemos encontrar igualmente dentro las formaciones esquistosas, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La práctica totalidad de esta unidad se encuentra considerada como MUY DESFAVORABLE en sus condiciones constructivas, dados los relieves muy acusados en donde son frecuentes de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIe, afectada por procesos erosivos en relación a las fuertes pendientes.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad está ocupada íntegramente por Monte Bajo. Formaciones que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora.
Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras.
Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocal entre otras plantas presentes podemos citar: Phyllirea media, Arbutus unedo, Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc.
Tanto en unos corno en otros se nota la acusada termicidad de la zona como lo denotan la presencia de plantas en el seno de estas comunidades cono Pistacia lentiscus, Olea europea va oleaster (Acebuche).
F/. Paisaje.
Se ha definido esta unidad desde el punto de vista paisajístico como una zona de alta visibilidad dentro de la Sierra.
UA18. LAS MORRAS DE NAVADELMORO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La unidad que hemos denominado Morras del Navadelmoro se encuentra localizada íntegramente sobre un afloramiento de esquistos propio característico de esta zona. Compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La práctica totalidad de esta unidad se encuentra considerada como MUY DESFAVORABLE en sus condiciones constructivas, dados los relieves muy acusados en donde son frecuentes de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIe, afectada por procesos erosivos en relación a las fuertes pendientes.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Extendidas con mayor o mejor fortuna por toda la Sierra y en una primera apreciación más como protectores de cuencas hidrográficas que como futuro bosque maderable se han extendido las repoblaciones de pinares. Esta unidad se ha ocupado en su totalidad con estas repoblaciones. La especie más extendida es el pino rondeño pinus pinaster y pinus pinea.
F/. Paisaje.
Se ha definido esta unidad desde el punto de vista paisajístico como una zona de alta visibilidad dentro de la Sierra. Aquí encontramos una parte del denominado sector este. Este sector ESTE se caracteriza por una mayor presencia de cultivos arbóreos extensivos (olivares) y menor grado de conservación de la cubierta vegetal (en este caso, la cubierta vegetal es de pinar de repoblación). Respecto a su delimitación en el caso de las zonas de alta visibilidad se han seguido los mismos criterios que para las zonas equivalentes en el sector Oeste utilizando para su límite las rupturas de pendiente fundamentalmente.
UA19. LOS VILLARES NORTE.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad se encuentra localizada íntegramente sobre un afloramiento de esquistos propio característico de esta zona. Compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La práctica totalidad de esta unidad se encuentra considerada como MUY DESFAVORABLE en sus condiciones constructivas, dados los relieves muy acusados en donde son frecuentes de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIe, afectada por procesos erosivos en relación a las fuertes pendientes. Aunque también podemos encontrar representación de la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La superficie de esta unidad ambiental se encuentra ocupada por un mosaico de espacios con vegetación natural de la Sierra, constituida por un encinar-pinar-alcornocal y acebuchar que el transcurso del tiempo y la acción antrópica, ha ido alterado más o menos profundamente, bien destruyéndolo, bien aclarándolo. En este proceso evolutivo se han establecido dehesas de encinas y pinar.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en un conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Ahora se trata de la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. Las perspectivas sobre la Vega y campiña son impresionantes, y es una zona de miradores ya clásica.
UA20. CERRO DE LOS PINOS.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La mayor parte de la unidad está formada por formaciones extrusivas (volcánicas) que se pueden englobar en dos tipos principales: uno,lasriolitas, espilitas y quedatofidos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Y otro, las traquitas. En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
En contacto con estos materiales, al noreste de la unidad, y en un volumen presencial menor encontramos calizas y dolomías de época Cámbrica y de carácter carbonatado. Son niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas).
Entre ambas formaciones se localiza una banda de materiales cuarcíticos y conglomerados:arcosas, conglomerados y microconglomerados. Grupo de carácter detrítico está formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra se considera según las condiciones constructivas como MUY DESFAVAROBLES, con intercalación de un banda que coincide con materiales calizos en los que consideración es de DESFAVORABLE.
Como ya sucedía con otras unidades de grandes dimensiones, la variada características de los tipos y subtipos litológicos presentes así como los factores de hidrología y morfología son responsables de los diversos tipos de problemas y condiciones geotécnicas existentes.
En conjunto aunque los materiales presentan una elevada capacidad de carga aquí han sufrido procesos de alteración de la capa más superficial que han disminuido estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes, tales como deslizamientos y erosión activa.
Los deslizamientos en estas zonas han de entenderse como un proceso mixto en el que intervienen tanto el desprendimiento de bloques como deslizamiento propiamente dicho. Se producen en zonas con cierta pendiente en la que existen variedades litológicas entre estratos duros, poco alterables junto con otros más blandos y alterados afectados todos ellos por una red de diaclasado o de fracturas por donde es posible la infiltración del agua que con su afecto lubricante hace perder la estabilidad de los materiales. La caída de bloques es una proceso típico de los barrancos serranos con fuertes pendiente, mientras que los deslizamientos grandes hay que considerarlos como un riesgo, aunque a menor escala ya se producen.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIe, afectada por procesos erosivos en relación a las fuertes pendientes. Aunque también podemos encontrar representación de la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La superficie de esta unidad ambiental se encuentra ocupada por un mosaico de espacios con vegetación natural de la Sierra, constituida por un encinar, pinar y acebuchar que el transcurso del tiempo y la acción antrópica, ha ido alterado más o menos profundamente, bien destruyéndolo, bien aclarándolo. En este proceso evolutivo se han establecido dehesas de encinas y pinar.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en un conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. La ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
Por su parte, la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. Las perspectivas sobre la Vega y campiña son impresionantes, y es una zona de miradores ya clásica.
UA21. LAS CUEVAS.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad al norte está formada por formaciones extrusivas (volcánicas) que se pueden englobar en dos tipos principales: uno,lasriolitas, espilitas y quedatofidos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Y otro, las traquitas. En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
Al sur de las formaciones extrusivas se localizada un afloramiento de esquistos: compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
En contacto con los materiales anteriores encontramos el grupo mencionado para la unidad UA3 de la Campiña, de las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores. También podemos destacar localizaciones de margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos.Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas "margas azules" que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificultad la observación de estos materiales en afloramientos frescos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las formaciones extrusivas, en las zonas en la que estos materiales se han matenido menos alterados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
No obstante, en el contacto de esta unidad con las unidades de la Vega se localiza la presencia de acuíferos por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD es ALTA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII.
Predomina la subclase VIe, afectada por procesos erosivos en relación a las fuertes pendientes. Aunque también podemos encontrar representación de la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada prácticamente por dehesas de encinas, alcornoques y acebuches. Como ya se ha comentado, las dehesas, de vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas, con una densidad media aproximada de unos 40-60 pies de arboles por Ha. Se distinguen las siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.
Dehesas de encinas. Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto terofítico que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo a una pastizal vivaz dominado por la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.
Estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente lo permite se cultivan en secano especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontes inferiores del suelo y a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en un conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Como ya se ha comentado la ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
Por su parte, la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. Las perspectivas sobre la Vega y campiña son impresionantes, y es una zona de miradores ya clásica.
UA22. EL PATRIARCA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Prácticamente la totalidad de la unidad esta constituida por materiales pertenecientes a formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores. También podemos destacar localizaciones de margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos.Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas "margas azules" que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificultad la observación de estos materiales en afloramientos frescos.
Ante la predominancia de estos materiales, podemos comentar la presencia testimonial de afloramientos de calizas entre estos materiales.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Las unidad se cataloga en este apartado como área con condiciones constructivas ACEPTABLES, ya que aquí se combina un relieve alomado en materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen además los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades ya comentados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Los arroyos de esta unidad discurren por una zona en la que presencia de acuíferos por fisuración–fracturación es importante. Esto hace referencia sobre todo a los posibles acuíferos que se localizarían en las formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno, que presenta una elevada porosidad. Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la sierra.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
La capacidad agrícola del suelo en esta unidad presenta dos zonas distintas: una, al norte, en contacto con las valores predominantes en la Sierra, en la que predominan las clases agrológicas VI y VII. Predomina la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
La otra zona que se menciona, al sur de la unidad, se acerca más a los valores de la Vega, constatándose la presencia de clase agrológica III. Se trata de suelos que presentan suficiente profundidad para el establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades. Estos terrenos del borde de la Sierra presentan limitaciones en la zona de raíces IIIs (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad).
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada prácticamente por dehesas de encinas, alcornoques y acebuches. En el transcurso del tiempo, con el abandono de las actividades propias de las dehesa y por la misma proximidad a los espacios urbanos de Córdoba y su entorno, éstas se han ido alterado más o menos profundamente destruyendo este uso.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en un conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Concretamente se localiza en la ZONA BAJA que constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m.
UA23. ALMENTA ALTA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad se encuentra localizada íntegramente sobre un afloramiento de esquistos propio característico de esta zona. Compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Las unidad se cataloga en este apartado como área con condiciones constructivas entre ACEPTABLES y DESFAVORBLES, ya que aquí se combina un relieve alomado en materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico; y unos materiales que pueden presentar una elevada capacidad de carga han sufrido procesos de alteración de la capa más superficial que han disminuido estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes, tales como deslizamientos y erosión activa.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Predominando la subclase VIs que engloba aquellos terrenos, con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada prácticamente por dehesas de encinas, alcornoques y acebuches en buen estado de conservación.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en un conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Como ya se ha comentado la ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
Por su parte, la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. Las perspectivas sobre la Vega y campiña son impresionantes, y es una zona de miradores ya clásica.
UA24. CERRO DE LA CAPELLANÍA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad se encuentra situada sobre el afloramiento de calizas y dolomías de época Cámbrica y de carácter carbonatado más al este del municipio. Son niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas).
En contacto con esta formación se localiza una banda de materiales cuarcíticos y conglomerados:arcosas, conglomerados y microconglomerados. Grupo de carácter detrítico está formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
La mayor parte de esta se encuentra valorada como MUY DESFAVORABLE desde el punto de vista de las condiciones constructivas de los terrenos. Se trata de áreas afectadas por relieves muy acusados en donde son frecuentes todos los tipos de problemas ya descritos, independientes del tipo de substrato que posean.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Subclases VIe y VIs que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes y deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión.
La existencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
No obstante podemos encontrar un manchón de la clase agrológica IV. Se incluye en esta clase los terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos, solo son convenientes para dos o tres tipos de cultivos o las producciones son bajas. Se engloban en estos suelos aquellos con pendientes de hasta el 20 % y (aún más sí son cultivos leñosos en aterrazado) tal es el caso de los olivares de "La Sierra" aunque en la actualidad son improductivos o están abandonados. Incluye también los cultivos de secano en labor extensiva (al sexto o más), cultivo que ha sido sustituido últimamente por el aprovechamiento como pastizales. Destaca la subclase IVe, con limitaciones importantes debidas a la pendiente elevada, y por tanto, con de erosión.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
En la unidad analizada encontramos un mosaico de cultivos y aprovechamientos compuesto de olivar (en gran parte abandonado) y Monte Bajo como situación actual predominante tras el proceso evolutivo y degenerativo sufrido por el bosque mediterráneo en esta zona de la Sierra; prueba de ello, son los restos de encinar y acebuchar y las dehesas de encinas-acebuches que aun sobreviven en esta unidad.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en el conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Podemos distinguir tres zonas:
La ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes.
La LÍNEA DE CUMBRES (ruptura con el horizonte). Supone el punto culminante en el gradiente de visibilidad creciente del frente de la sierra hacia el sur. Es una banda por consiguiente de fragilidad máxima. El carácter de ruptura con el horizonte está establecido fundamentalmente desde la zona de vega. Es importante en esta zona el hecho de acceder a vistas hacia la vega y hacia el interior de la sierra desde un mismo punto o puntos muy próximos.
UA25. CERROS PENDOLILLA-LOBO-MIRADERO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En la unidad destacan cuatro afloramientos de materiales: al oeste de la unidad, dos, las formaciones extrusivas: volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos) y dos bandas de superpuestas de materiales cuarcíticos y conglomerados y esquistos. El primer grupo se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas. El segundo grupo, el de los materiales cuarcíticos y conglomerados y las formaciones esquistosas se componen en el primer caso de materiales cuarcíticos y conglomerados:arcosas, conglomerados y microconglomerados; y en segundo del complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas.
Al este de la unidad las formaciones esquistosas, complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Junto a las formaciones esquistosas destacan manchones de materiales pertenecientes a formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono).
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las formaciones extrusivas, en las zonas en la que estos materiales se han mantenidas menos alterados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
No obstante, en el contacto de esta unidad con las unidades de la Vega se localiza la presencia de acuíferos por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD es ALTA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Subclases VIe y VIs que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes y deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
No obstante, al sur en contacto con las unidades de la Vega encontramos retazos de suelos agrupables en la clase agrológica III, ya se sabe, suelos que presentan suficiente profundidad para el establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades. Destaca sobretodo la subclase IIIe con limitaciones por erosión. Y la dentro de la clases agrológicas IV y V (terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma) sobresale la subclase IVs, por la limitación de profundidad de los suelos.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada prácticamente por dehesas de encinas, alcornoques y acebuches. Como ya se ha comentado, las dehesas, de vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas. Se distinguen las siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.
Dehesas de encinas. Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto terofítico que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo a una pastizal vivaz dominado por la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.
En ocasiones estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente se cultivan especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontes inferiores del suelo a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.
Dehesas de alcornoques. En estas el árbol que forma el dosel es el alcornoque (Quercus saber). Funcionan exactamente igual que los anteriores y se encuentran distribuidos en zonas similares a las de los alcornocales. Como carácter peculiar, únicamente señalar, que al estar en zonas más húmedas, el pasto, que sigue siendo un majada de Poa-bulbosa, en zonas donde la humedad edáfica es mayor, deja paso a un vallicar dominado por especies del genero Agrostis, gramínea de media talla que constituyen, por mantenerse verdes en el verano buenos agostaderos. Por su mayor frescura se puede mantener el ganado bovino.
Dehesas de encinas y acebuches. Corresponden al tipo de dehesa desarrollada sobre el complejo encinar-acehuchar, se extiende por el área de esta y es con diferencia la más seca de tres enumeradas.
Pese a la importancia de la dehesa, ésta ha sido abandonada en algunos espacios siendo ocupada por el matorral y el Monte Bajo.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en el conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Podemos distinguir tres zonas:
La ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes.
La LÍNEA DE CUMBRES (ruptura con el horizonte). Supone el punto culminante en el gradiente de visibilidad creciente del frente de la sierra hacia el sur. Es una banda por consiguiente de fragilidad máxima. El carácter de ruptura con el horizonte está establecido fundamentalmente desde la zona de vega. Es importante en esta zona el hecho de acceder a vistas hacia la vega y hacia el interior de la sierra desde un mismo punto o puntos muy próximos.
UA26. LA TORRECILLA-LAS ERMITAS.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En esta unidad, dada su magnitud encontramos todo el conjunto de materiales que la componen, siendo los siguientes en un recorrido de sur a norte y en una disposición a forma de bandas:
En esta disposición encontramos un primer afloramiento de formaciones esquistosas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
Seguidamente encontramos un banda de formaciones extrusivas. Volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). Se trata de un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas. Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
En tercer lugar, se dispone un afloramiento de formaciones cuarcíticas y conglomerados. Arcosas, Conglomerados y Microconglomerados.Otro grupo, este de carácter detrítico está formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro. Y por otra parte,conglomerados y areniscas.Se establecen tres grupos litológicos, el primero de ellos se refiere a un conglomerado basal carbonífero constituido por cantos angulosos, redondeados o muy redondeados de 3 a 20 cms de areniscas moradas cámbricas y algún canto de volcánicas. La matriz es areniscosa. En algunos puntos el conglomerado es de calizas azules cámbricas, con cuarcitas blancas, areniscas y pizarras
Por último, y como representación litológica más importante encontramos la continuación del complejo de calizas, dolomías y mármoles, de gran magnitud en esta unidad, ya que ocupa más del 50 % de la misma. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las formaciones extrusivas, en las zonas en la que estos materiales se han mantenidas menos alterados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
No obstante, en el contacto de esta unidad con las unidades de la Vega se localiza la presencia de acuíferos por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD es ALTA. Y a su vez, en el contacto con las zonas más interiores de la Sierra, encontramos zonas de recarga que sitúan la VULNERABILIDAD en parámetros de tipo MEDIO.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Subclases VIe y VIs que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes y deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
No obstante, al norte de la unidad encontramos retazos de suelos agrupables en la clase agrológica IV (terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma), subtipo IVe, por problemas de erosión.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Encontramos un mosaico de cultivos de olivar. Ampliamente extendidos por toda la unidad, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Este olivar ha ido evolucionando hacia el abandono. Se trata sobre todo de antiguos olivares, siempre localizados en la Sierra, que por dificultades en el laboreo, generalmente se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.
En este contexto se han extendidas manchones de pinar de repoblación. La especie más extendida es el pino rondeño Pinus pinaster. Hemos advertido la presencia, en la carretera que sube al embalse del Guadalmellato de parcelas de Pinus radiata, que se considera como muy poco aceptables debido a la baja pluviosidad de la zona y a los problemas ligados a la implantación de una especie exótica. Como ya se comentó en el complejo Encinar Pinar, el Pinus pinea y P. pinaster, repoblado o no se encuentra muy extendido por toda la Sierra. No hemos observado labores de resineo, aunque si la recogida de piñas del Pino piñonero.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en el conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Podemos distinguir tres zonas:
La ZONA BAJA constituye una banda que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura. El límite señalado se ha establecido empíricamente y pensamos que separa aproximadamente una zona baja de menor visibilidad y una alta con un gran potencial de vistas y más frágil.
la ZONA ALTA, que se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes.
La LÍNEA DE CUMBRES (ruptura con el horizonte). Supone el punto culminante en el gradiente de visibilidad creciente del frente de la sierra hacia el sur. Es una banda por consiguiente de fragilidad máxima. El carácter de ruptura con el horizonte está establecido fundamentalmente desde la zona de vega. Es importante en esta zona el hecho de acceder a vistas hacia la vega y hacia el interior de la sierra desde un mismo punto o puntos muy próximos.
UA27. SAN CEBRIÁN-CARRASQUILLA-LOMA DEL CERRAJERO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En esta unidad, dada su magnitud encontramos todo un conjunto de materiales, siendo los siguientes en orden de importancia:
En esta disposición encontramos un primer afloramiento de formaciones esquistosas que ocupa la mayor parte de la unidad. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
El otro conjunto litológico en importancia que encontramos es el complejo de calizas, dolomías y mármoles, de gran magnitud en esta unidad. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
Entre estas formaciones y coincidente con una geomorfología complicada de fallas y fracturas sobresalen materiales biocalcareníticos y margosos del Mioceno.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos considerados fundamentalmente como MUY DESFAVAROBLES y puntualmente como DESFAVORABLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Se pueden mencionar algunas zonas con condiciones constructivas ACEPTABLES, en las zonas en la que estos materiales se han mantenido menos alterados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. Igualmente existe otros arroyos de mayor entidad que han quedado incluidos en la unidad ambiental que hemos denominado: "Cauces y arroyos de la Sierra" (UA10). El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
No obstante, en el coincidentes con los materiales biocalcareníticos y margosos se localiza la presencia de acuíferos por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD es ALTA. Y a su vez, en el contacto con las zonas más interiores de la Sierra, encontramos zonas de recarga que sitúan la VULNERABILIDAD en parámetros de tipo MEDIO.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Subclases VIe y VIs que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes y deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
No obstante, al norte de la unidad encontramos retazos de suelos agrupables en la clase agrológica IV (terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma), subtipo IVe, por problemas de erosión.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La unidad esta conformada por un mosaico de cultivos y aprovechamientos.
En primer lugar, destaca el Monte Bajo. En esta unidad hemos incluido las formaciones que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora. Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras. Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocal entre otras plantas presentes podemos citar: Phyllirea media, Arbutus unedo, Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc. Tanto en unos corno en otros se nota la acusada termicidad de la zona como lo denotan la presencia de plantas en el seno de estas comunidades cono Pistacia lentiscus, Olea europea va oleaster (Acebuche).
En segundo lugar, predominan las formaciones de Matorral y Pastizal. El matorral corresponde a la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos ocupan amplias extensiones en la zona serrana del territorio. Como en el caso anterior se pueden distinguir dos tipos en función del bosque, encinar o alcornocal del que procede por degradación. Se trata de jarales de Cistus ladaniferus, en los que entran Genista hirsuta, Lavandula strechas subsp. sampaiana, Rosmaruinus officinalis, Thynus mastichina, Origanun virens, etc. Estos jarales se asientan por toda 1a sierra en antiguas zonas de Encinar potencial. El pastizal ocupa zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa. Son muy abundantes y extendidos en pequeñas manchas por toda la Sierra en donde generalmente se dedican a pastoreo. Como dijimos anteriormente estos pastizales oligotrofos pertenecientes a la alianza silicicola Helianthemion, evolucionan por redileo hacia majadales de Poa bulbosa.
En tercer lugar, destacan los cultivos arbóreos (fundamentalmente olivar) en forma de manchones, que van progresivamente siendo abandonados principalmente por dificultades en el laboreo, se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.
En cuarto lugar, y de modo testimonial podemos mencionar alguna que otra representación de las dehesas de encinas y alcornoques, tan extendidas en otras unidades analizadas.
F/. Paisaje.
Esta unidad se incluye en un conjunto paisajístico que hemos denominado: Caída tendida, subida a Cerro Muriano. Se trata de la zona más alta que alcanza cotas de hasta 500 metros en razón de la caída más suave que disminuye la visibilidad relativa. Tendría una relativa capacidad de acogida de impactos que aumentaría con un estudio cuidadoso de localizaciones.
UA28. SANTO DOMINGO-LA VIÑUELA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
En esta unidad, destacamos dos conjuntos de materiales, siendo los siguientes en orden de importancia:
El primer conjunto litológico en importancia que encontramos es el complejo de calizas, dolomías y mármoles, que ocupa la mayor parte de esta unidad (2/3 aproximadamente). De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
El segundo conjunto es importancia el afloramiento de formaciones esquistosas que ocupa el espacio restante la unidad (1/3 aproximadamente). Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita). La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean. Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las áreas de menor pendiente coincidentes con materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen además los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades ya comentados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. Igualmente existe otros arroyos de mayor entidad que han quedado incluidos en la unidad ambiental que hemos denominado: "Cauces y arroyos de la Sierra" (UA10). El drenaje es bueno. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
No obstante, se localizan acuíferos por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD es ALTA. Y a su vez, en el contacto con las zonas más interiores de la Sierra, encontramos zonas de recarga que sitúan la VULNERABILIDAD en parámetros de tipo MEDIO.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Subclases VIe y VIs que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes y deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
No obstante, al sur encontramos un área de importantes dimensiones con suelos agrupables en la clases agrológicas IV y V (terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma) sobresale la subclase IVs, por la limitación de profundidad de los suelos.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La superficie de esta unidad ambiental se encuentra ocupada por un mosaico de espacios con vegetación natural de la Sierra, constituida por un encinar, pinar y acebuchar que el transcurso del tiempo y la acción antrópica, ha ido alterado más o menos profundamente, bien destruyéndolo, bien aclarándolo. En este proceso evolutivo se han establecido dehesas de encinas y pinar.
Así encontramos, cultivos de olivar en forma de manchones, que van progresivamente siendo abandonados principalmente por dificultades en el laboreo, se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.
F/. Paisaje.
Desde el punto de vista paisajístico se trata de una zona alta que alcanza cotas de hasta 500 metros en razón de la caída más suave que disminuye la visibilidad relativa. No obstante, al noroeste de la unidad la pendientes aumentan y podríamos distinguir una segunda unidad paisajística que identificaríamos con lo que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir y Líneas de cumbres. La primera, ZONA ALTA, se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. La segunda, La LÍNEA DE CUMBRES (ruptura con el horizonte). Supone el punto culminante en el gradiente de visibilidad creciente del frente de la sierra hacia el sur. Es una banda por consiguiente de fragilidad máxima. El carácter de ruptura con el horizonte está establecido fundamentalmente desde la zona de vega. Es importante en esta zona el hecho de acceder a vistas hacia la vega y hacia el interior de la sierra desde un mismo punto o puntos muy próximos.
UA29. LOS VILLARES SUR.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad se encuentra localizada íntegramente sobre un afloramiento de esquistos propio característico de esta zona. Compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las áreas de menor pendiente coincidentes con materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen además los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades ya comentados.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Sobresale la Subclase VIe que engloban aquellos terrenos, con importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
La unidad se encuentra ocupada íntegramente por repoblaciones forestales de pinar. Extendidas con mayor o mejor fortuna por toda la Sierra y en una primera apreciación más como protectores de cuencas hidrográficas que como futuro bosque maderable. La especie más extendida es el pino rodeno Pinus pinaster. Hemos advertido la presencia, en la carretera que sube al embalse del Guadalmellato de parcelas de Pinus radiata, que se considera como muy poco aceptables debido a la baja pluviosidad de la zona y a los problemas ligados a la implantación de una especie exótica. Como ya se comentó en el complejo Encinar-Pinar, el Pinus pinea y P. pinaster, repoblado o no se encuentra muy extendido por toda la Sierra. No hemos observado labores de resineo, aunque si la recogida de piñas del Pino piñonero.
F/. Paisaje.
Desde el punto de vista paísajístico se trata de una zona alta que alcanza cotas de hasta 500 metros en razón de la caída más suave que disminuye la visibilidad relativa. No obstante, al noroeste de la unidad la pendientes aumentan y podríamos distinguir una segunda unidad paisajística que identificaríamos con lo que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir y Líneas de cumbres. La primera, ZONA ALTA, se extiende desde los 300 metros hasta unos 20 metros por debajo de la línea de cumbres, permite las siguientes consideraciones: su límite de 300 metros sube en los valles ya que en estos se cierra la visión más que en las zonas prominentes. La segunda, La LÍNEA DE CUMBRES (ruptura con el horizonte). Supone el punto culminante en el gradiente de visibilidad creciente del frente de la sierra hacia el sur. Es una banda por consiguiente de fragilidad máxima. El carácter de ruptura con el horizonte está establecido fundamentalmente desde la zona de vega. Es importante en esta zona el hecho de acceder a vistas hacia la vega y hacia el interior de la sierra desde un mismo punto o puntos muy próximos.
UA30. EL CAMPILLO.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
La unidad ambiental denominada "El Campillo" se extiende sobre una formación constituida por materiales pertenecientes a formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno: arenas biocalcáreas, margas verde-amarillentas y biomicritas arenosas, facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide. Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores. También podemos destacar localizaciones de margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos.Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas "margas azules" que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificultad la observación de estos materiales en afloramientos frescos.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Las condiciones constructivas son consideradas como ACEPTABLES al corresponder relieves alomados en materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
No existe ningún arroyo digno de mención en esta unidad. No obstante, se trata de una zona de recarga en la que confluyen materiales permeables sobre un acuífero por fisuración-fracturación cuya VULNERABILIDAD se han considerado como ALTA.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
En esta unidad destaca la presencia de las clases agrológicas II y III.
En la clase agrológica II se incluyen aquellos suelos que presentan alguna limitación que restringe la gama de especies vegetales cultivadas o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas tales como laboreo según curvas de nivel o cultivo en fajas. Está muy extendida la subclase IIe por erosión laminar o de base, ya que las pendientes son suaves, aunque superiores a las consideradas normales en clase II, pero la limitada erosión y la gran potencialidad productiva de estas tierras, típicas de la Campiña aconsejan clasificarlas agrológicamente en esta clase, como indica su uso actual en agricultura intensiva de secano de alta producción.
Existe una zona que englobaríamos en la clase agrológica III, en la que se clasifican los suelos que presentan suficiente profundidad para el establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades. Los suelos en esta clase tienen limitaciones que reducen la gama de especies vegetales a cultivar y requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. Se debe efectuar el laboreo y la realización de otras prácticas por curvas a nivel del terreno. Se admiten drenajes deficientes en forma limitada así como algunos defectos en relación con la pedregosidad o rocosidad, sin que esto resulte obstáculo grave para las labores y para la rentabilidad de los cultivos. Sobresale la subclase IIIs que incluye limitaciones en la zona de raíces IIIs (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad)
E/. Vegetación y usos agrícolas.
El uso agrícola es el predominante en esta unidad, siendo actualmente de cultivos de secano.
F/. Paisaje.
Se ha incluido esta unidad en el conjunto paisajístico que se ha denominado Caída de la Sierra hacia el valle del Guadalquivir. Se trata de la ZONA BAJA que constituye una zona que va, en general, desde el límite con la Vega hasta una cota de 300 m. Responde a un intento de diferenciar en la caída de la sierra dos zonas en el gradiente de creciente visibilidad al ganar altura.
UA31. ALMENTA BAJA-LA TIERNA.
A/. Caracterización geológica, geomorfológica y litológica.
Esta unidad se encuentra localizada íntegramente sobre un afloramiento de esquistos característicos de esta zona. Compuesto en primer lugar, por litoarcosas y pizarras; y, en segundo lugar, pizarras y grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
B/. Condiciones constructivas de los terrenos.
Esta unidad de la sierra recoge parámetros constructivos que van desde ACEPTABLES a MUY DESFAVAROBLES.
En conjunto los materiales presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante. Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
Las condiciones constructivas ACEPTABLES coinciden prácticamente con las áreas de menor pendiente coincidentes con materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico.
C/. Caracterización hidrográfica e hidrológica.
Existen pequeños arroyos de carácter torrencial que discurren por la zona. El drenaje es bueno. Esta red de arroyos discurre por terrenos cuya configuración litológica viene marcada en su totalidad por terrenos impermeables, con lo que la VULNERABILIDAD de los acuíferos es BAJA, al tratarse de un espacio prácticamente sin acuíferos.
D/. Capacidad agrícola del suelo.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos casi exclusivamente englobable en las clases agrológicas VI y VII. Sobresale la Subclase Vis (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad) a lo que hay que unir importantes problemas de erosión debido a las fuertes pendientes. La presencia de clase agrológica VII denota la presencia de suelos no laborables, en este caso más que bien por la excesiva pendiente del terreno, por los rápidos procesos erosivos presentes que han venido reduciendo espesor del suelo agrícola.
E/. Vegetación y usos agrícolas.
Esta unidad se encuentra ocupada monte bajo, dehesas de encinas, alcornoques y acebuches y matorral-pastizal. Como ya se ha comentado, las dehesas, de vocación claramente ganadera aparecían en este territorio ampliamente representadas. Posteriormente con el abandono de su actividad ganadera tradicional éstas han venido siendo invadidas por el monte bajo y el matorral, en orden a un proceso de degradación de la cubierta vegetal ya descrito ampliamente.
F/. Paisaje.
En esta unidad se pueden distinguir dos conjuntos según los parámetros establecidos para el apartado del paisaje en esta memoria. Uno, las que hemos denominado zonas de alta visibilidad dentro de la Sierra. Las zonas de alta visibilidad dentro de la sierra son aquellas en que por razón de la disposición topográfica, pendientes relativas y alturas se dan las condiciones de mayor visibilidad respecto al conjunto. Son pues en tramos determinados las que continúan hacia el interior a la línea de ruptura con el horizonte.
El otro conjunto, le hemos denominadozonas de media visibilidad dentro de la Sierra. Se trata de onduladas y mesetas ocupadas por dehesas y monte bajo fundamentalmente. En ellas el incremento en altura de pocos metros puede conducir a incrementos fuertes y desproporcionados en la visión que se puede alcanzar.
CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LOS INFORMES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE
Con fecha 12 de noviembre de 1.999 la Delegación Provincial de Medio Ambiente formuló la Declaración Previa de Impacto Ambiental del Plan General según la cual se requería la subsanación de diversas cuestiones. Posteriormente, con fecha 25 de septiembre de 2.000 se emitió un informe por dicha Delegación Provincial acerca del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General sometido a una segunda información pública. Dicho informe fue completado con otro de fecha 19 de octubre de 2.000 en relación con la afección del Plan sobre las vías pecuarias. En dichos informes se consideraba que no habían sido subsanadas todas las cuestiones requeridas en la Declaración Previa y además se requería el cumplimiento de otras cuestiones.
Teniendo en cuenta la Declaración Previa y los citados informes se ha intentado dar respuesta en el presente documento a todos los requerimientos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente explicándose a continuación cómo se ha procedido a cumplimentar los mismos:
1.- Apartado b) del condicionado de la Declaración Previa, relativo al suelo urbanizable. Se exige un análisis en detalle de la incidencia ambiental de cada propuesta concreta relativa a los suelos urbanizables y, en especial, de los situados sobre las unidades de mayor calidad ambiental ya que se considera que no es adecuada la medida establecida en el EIA de remitir a análisis posteriores la evaluación específica de la incidencia de aquellas propuestas cuyos impactos se han considerado como severos.
Respecto a ello se expone lo siguiente:
La evaluación de impacto ambiental de un Plan General de Ordenación Urbana no puede ni debe convertirse en la suma de la evaluación de impacto ambiental de cada una de las actuaciones que propone porque ni su escala de trabajo ni la indeterminación espacial y temporal de muchas de sus propuestas lo permiten. Asimismo se considera que la escasa experiencia metodológica existente en cuanto a los EIA del planeamiento urbanístico no puede llevarnos a trasladar a estos estudios la metodología propia de los EIA de proyectos que sí cuentan con dilatada experiencia y en los que es posible llegar a un grado de pormenorización mucho mayor.
Por ello consideramos que el EIA del planeamiento general puede llegar a establecer unos criterios de prevención y disminución de los impactos ambientales esperados pero, difícilmente, medidas pormenorizadas de cada actuación que serán más efectivas si se realizan desde un análisis específico que puede incluirse en la fase de desarrollo del planeamiento general (Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales, etc.). En este sentido se habían propuesto unos análisis ambientales pormenorizados para determinadas actuaciones que desde la escala de trabajo del EIA del Plan General se había detectado que pueden producir los mayores impactos ambientales.
Tal medida ha sido propuesta en diversos EIA de documentos de planeamiento general aprobados en Andalucía. Por otra parte parece que no existe en la legislación ambiental aplicable ninguna disposición que impida el establecimiento de dichas medidas debiendo señalarse que, en todo caso, su previsión desde el EIA obedecía a cuestiones de eficacia en la prevención de los impactos ambientales de las propuestas de suelo urbanizable valorados como "severos" y no a una renuncia de profundizar en su análisis.
No obstante lo anterior, ante el requerimiento de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, se ha optado por eliminar la exigencia de los referidos análisis ambientales específicos para las actuaciones que pueden provocar impactos severos habiéndose optado por establecer unas medidas más específicas en cada caso que se han incluido en las fichas urbanísticas correspondientes y que se han contemplado en las medidas protectoras y correctoras del EIA.
Además se considera que el EIA ha analizado con un grado de pormenorización suficiente (el que exige la escala de trabajo relativa a un Plan General de Ordenación Urbana) todas las unidades ambientales delimitadas y ha establecido una serie de matrices que permiten valorar su calidad ambiental, su capacidad de uso, sus limitaciones constructivas, etc. y, finalmente, se ha valorado el impacto ambiental esperado según las actuaciones previstas en las mismas con lo cual pueden establecerse las medidas de prevención o corrección correspondientes las cuales, no obstante, son más específicas en aquellos casos que pueden producir mayores impactos.
Asimismo hay que señalar que los mayores impactos previstos para actuaciones en suelo urbanizable se pueden producir en las zonas de borde de las pedanías de Cerro Muriano y Santa María de Trassierra y en la zona norte de El Brillante lo cual se debe a la propuesta de nuevos suelos residenciales que pueden afectar a zonas de notable valor ambiental. No obstante se trata de ámbitos que necesitan ser ordenados para encauzar la demanda residencial existente en estas zonas la cual se está implantando de forma ilegal produciendo importantes impactos ambientales por lo que se pretende con la ordenación prevista es regular dichas zonas y dotarlas de infraestructuras para evitar así una mayor degradación ambiental. En estos casos los valores afectados están descritos en el Estudio de Impacto Ambiental, según los distintos apartados incluidos sobre vegetación, fauna, paisaje, etc. y según la unidad o unidades ambientales en los que se sitúan. Por ello lo que se ha completado son las medidas correctoras previstas.
Por otra parte también se prevén unos mayores impactos en aquellos suelos urbanizables propuestos en los ensanches y la periferia de Córdoba que tienen una alta edificabilidad y una gran extensión. En estos casos se sitúan en unos terrenos cuya calidad ambiental es media pero que al ocupar una gran extensión de terreno de forma intensiva se considera que el impacto es mayor que en otras zonas de las mismas características ambientales pero con parámetros urbanísticos menos intensos. En estos casos también quedan descritos los valores que se pueden ver afectados por lo que no es necesario profundizar en el análisis de la zona habiéndose pormenorizado, no obstante, las medidas correctoras previstas.
En todo caso consideramos que las medidas establecidas cumplen lo exigido por la legislación ambiental aplicable y son suficientes para minimizar la posible incidencia ambiental de estas actuaciones.
2.- Apartado b) del condicionado de la Declaración Previa, relativo a la exigencia de realizar un estudio acústico detallado para determinar la posible incidencia que pudiera tener la fábrica de cementos de la empresa Asland S. A. en el nuevo sector de suelo urbanizable residencial denominado PP-N.1 (Mirabueno) de forma que se garantice que una vez desarrollado no se producirán molestias por ruidos en dicha zona ocasionados por las citadas instalaciones.
Respecto a ello se ha considerado que, según los datos existentes para la zona del entorno, el nivel de ruido no es un impedimento para clasificar como suelo urbanizable residencial el sector PP-N.1. No obstante, a efectos de evitar posibles molestias futuras, se exigen en el EIA y en la ficha urbanística de dicho sector una serie de medidas y condiciones para el desarrollo de dicho suelo.
Asimismo hay que remitirse nuevamente a lo expuesto en el apartado anterior en cuanto a que no puede realizarse una evaluación individualizada de cada actuación. Además, en este caso, no se exige un análisis pormenorizado de la incidencia ambiental que pueda tener la actuación propuesta por el Plan, como exige la normativa ambiental aplicable, sino de la incidencia que puede tener un uso industrial preexistente sobre la misma que, en todo caso, tiene una localización inadecuada respecto a importantes sectores residenciales de la ciudad consolidados desde hace mucho tiempo. Por tal motivo dicha industria está calificada en el Plan vigente como "edificación fuera de ordenación".
3.- Apartado b) del condicionado de la Declaración Previa relativo a la exigencia de realizar un análisis en profundidad de la situación de los nuevos suelos urbanizables propuestos en relación con las zonas en las que existe riesgo de inundación, de forma que se tomen las medidas oportunas para eliminarlo de zonas habitadas.
Respecto a ello se expone lo siguiente:
El Estudio de Impacto Ambiental ha incorporado los datos de los estudios que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha realizado sobre las zonas inundables de este río, habiéndose delimitado las zonas que presentan un riesgo de inundación en un período de retorno de 5 años y las que lo presentan en un período de retorno de 500 años. Además en el Catálogo de las Parcelaciones realizado se detectan los ámbitos que presentan o pueden presentar problemas de este tipo debido a la acción esporádica de algunos arroyos que pasan por las parcelaciones. No obstante hay que señalar que no existe un planeamiento sectorial aprobado sobre las zonas que presentan este tipo de riesgos que sería el instrumento adecuado para incorporar estas determinaciones.
Partiendo de dichos datos el Plan no propone actuaciones urbanísticas en zonas con alto riesgo de inundación y, cuando se ha considerado que pueden existir ciertos riesgos de acuerdo a los datos existentes, se condiciona el desarrollo de la actuación urbanística propuesta al informe favorable de la Confederación Hidrográfica previa presentación de los estudios necesarios. Asimismo se ha incluido en la Normativa del Plan (Normas Generales de Protección) un nuevo apartado en el que se establecen medidas específicas para evitar en las futuras actuaciones urbanísticas los riesgos de inundación existentes.
Respecto a las zonas habitadas que pueden presentar dichos riesgos existen tres situaciones:
a) Las parcelaciones que presentan graves riesgos de inundación las cuales han sido clasificadas como "suelos no urbanizables de parcelación" cuya ordenación se remite a la formulación de un Plan Especial de Mejora del Medio Rural con la condición de que el mismo deberá contar para aprobarse con un informe de la Confederación Hidrográfica previa presentación de estudios más concretos sobre la inundabilidad de la zona.
b) Las parcelaciones que presentan ciertos riesgos de inundación por el desbordamiento esporádico de arroyos en las que se exige el establecimiento de medidas concretas y particularizadas para evitar tales riesgos. En ellas se exige que los Planes Especiales de Mejora del Medio Rural previstos para su ordenación incorporen las medidas necesarias para evitar dichos riesgos.
c) Los asentamientos históricos próximos al Guadalquivir, ya sean urbanos (Córdoba ciudad) o rurales (por ejemplo Cortijo del Alcaide), para los que ya existe un proyecto de defensa y encauzamiento del río promovido por la Confederación Hidrográfica que está sometido al procedimiento de Informe Ambiental.
4.- Apartado c) del condicionado de la Declaración Previa relativo a la exigencia de realizar un análisis detallado de la incidencia ambiental de algunas determinaciones del Plan General en el suelo no urbanizable que pueden tener una repercusión ambiental directa como son la relativa a la regulación de usos y condiciones de implantación en las diferentes categorías consideradas.
Respecto a ello se expone lo siguiente:
En el caso del suelo no urbanizable el Plan General no establece actuaciones concretas y localizadas espacialmente sino que prevé la posibilidad excepcional de realizar algunas actuaciones que, partiendo de los análisis del propio EIA, se consideran compatibles con la preservación del carácter rural o natural de este suelo. Por ello es imposible realizar una valoración cuantitativa del impacto esperado de dichas actuaciones como se ha hecho para las propuestas en suelos urbanizables o para los sistemas generales. No obstante, partiendo del propio EIA, lo que se hace es establecer una regulación urbanística coherente con la condición rural de este suelo y establecer medidas para impedir su degradación.
En todo caso, teniendo en cuenta los análisis realizados sobre relieve, fauna, vegetación, paisaje, etc. y las características de las unidades ambientales delimitadas, se ha hecho una valoración cualitativa de la posible incidencia ambiental de estas propuestas considerándose que, con los parámetros urbanísticos y las medidas de prevención establecidos por el Plan, ésta será compatible con la protección del suelo no urbanizable siempre que se apliquen contundentemente dichas medidas las cuales han sido pormenorizadas y completadas en la normativa del suelo no urbanizable siguiendo las determinaciones de la Declaración Previa del EIA. Por otra parte debe señalarse que gran parte de las actuaciones que se permiten en este suelo están sometidas a alguna de las medidas de prevención ambiental establecidas en la legislación aplicable por lo que existirá además un procedimiento específico y reglado para garantizar su adecuada implantación.
Además, siguiendo los criterios que ya se exponen al inicio de este análisis, se ha considerado que los EIA del planeamiento general en el suelo no urbanizable deben delimitar las unidades ambientales existentes, valorar su calidad ambiental y su capacidad de uso y, de acuerdo a ello, establecer unos criterios adecuados para que la normativa aplicable al suelo no urbanizable sólo prevea la posible implantación de usos compatibles y unas medidas de protección y de prevención ambiental adecuadas y eso es lo que hace el Plan. En este sentido debe exponerse también que dicho criterio es el establecido en los escasos documentos metodológicos existentes respecto al tema y en la propia "Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Planeamiento Urbanístico en Andalucía" en la cual se considera básicamente que en el caso del suelo no urbanizable el EIA debe servir para regular adecuadamente los usos previstos por el planeamiento.
5.- Apartado d) del condicionado de la Declaración Previa relativo a la exigencia de realizar un análisis y valoración detallada y justificación de las propuestas para las parcelaciones de forma que se identifiquen los impactos derivados de dicho tratamiento y en su caso se eliminen o minimicen. En el informe realizado al documento expuesto a la segunda información pública se añade además la necesidad de incluir los aspectos relativos a riesgos de inundación y tratamiento de aguas residuales, debiendo reflejarse cartográficamente las vías pecuarias afectadas por las distintas parcelaciones.
Respecto a ello se expone lo siguiente:
El Plan hace varios tipos de propuestas para las parcelaciones según su localización respecto a las unidades ambientales delimitadas en el EIA y según los criterios urbanísticos y legislativos que pueden aplicarse. Dichas propuestas quedan justificadas en la Memoria Justificativa del Plan en la cual se exponen los criterios seguidos para ello. No obstante debe señalarse que dichos criterios obedecen no sólo a cuestiones ambientales sino también a exigencias de los distintos organismos con competencias sobre el planeamiento y a cuestiones administrativas y legislativas. En tal sentido en el documento aprobado inicialmente se establecieron unas medidas para las parcelaciones de acuerdo a unos criterios que, ambientalmente, se consideraban más adecuados pero que hubieron de modificarse por exigencias administrativas.
Por otra parte debe señalarse que los impactos que producen las parcelaciones no son debidos a las propuestas que el documento de Revisión del Plan hace sobre ellas sino a su propia existencia la cual es anterior a dicho documento. El Plan, de acuerdo a los análisis incorporados sobre dichas parcelaciones, clasifica muchas de ellas como suelo no urbanizable y propone medidas que contribuyan a minimizar sus impactos.
No obstante, en el caso de las parcelaciones clasificadas como suelo urbanizable (programado o no programado) se ha realizado, al igual que para el resto de actuaciones en esta clase de suelo, una valoración específica del impacto ambiental que pueden producir o, más bien, que producen, de acuerdo a la unidad ambiental en la que se sitúan y se proponen medidas concretas para minimizar dichos impactos. En todo caso esta clasificación no puede entenderse como una propuesta del Plan que puede producir incidencia ambiental ya que la clasificación como suelo urbanizable sólo obedece a criterios urbanísticos de regularización de aquellas parcelaciones que se han desarrollado en las zonas periféricas de los núcleos urbanos existentes y que, por tanto, se ha considerado incorporar al modelo de ciudad que propone el Plan para posibilitar así una ordenación reglada de dichos ámbitos y evitar una mayor degradación ambiental y urbanística de los mismos.
En cuanto a los riesgos de inundación hay que señalar que en el Catálogo de Parcelaciones se señalan los mismos y en los planos de las zonas inundables del río Guadalquivir se puede comprobar las que están más afectadas por estos riesgos. En todo caso las parcelaciones que pueden estar afectadas por riesgo de inundación han sido clasificadas como suelo no urbanizable y sometidas a Planes Especiales de Mejora del Medio Rural cuya aprobación se condiciona a los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la existencia de dichos riesgos a partir de la aportación previa de estudios más específicos de cada ámbito.
Respecto al tratamiento de las aguas residuales ya en la normativa urbanística del suelo no urbanizable se exige la adopción de medidas para evitar la contaminación de las aguas por los vertidos de aguas residuales y, en el caso de las clasificadas como suelo urbanizable se exige en el Plan la necesidad de conectar con las redes de saneamiento municipal o disponer de sus propios sistemas de depuración.
En cuanto a la exigencia de reflejar cartográficamente las vías pecuarias afectadas hay que decir que ya en el Catálogo de las Parcelaciones se alude a las vías pecuarias afectadas y en el informe formulado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente sobre las vías pecuarias se señalan las afectas por las parcelaciones clasificadas como suelo urbanizable. No obstante, al no existir un deslinde de las mismas y una delimitación cartográfica a escala adecuada, no pueden reflejarse con precisión en la cartografía. En cualquier caso el EIA incluye la descripción de las mismas y en el Plan se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección y se han previsto los trazados alternativos para los tramos afectados por las nuevas actuaciones urbanísticas propuestas. En el caso de vías pecuarias afectadas por actuaciones urbanísticas en las que no es posible plantear un trazado alternativo se propone su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección debiendo ser delimitadas a escala adecuada en los instrumentos de desarrollo de dichos suelos, una vez que las mismas hayan sido deslindadas.
6.- Apartado e) del condicionado de la Declaración Previa relativo a la exigencia de analizar la incidencia sobre el medio de los sistemas generales viarios y los sistemas técnicos de infraestructuras que se contemplan en el Plan General.
Respecto a ello se expone lo siguiente:
En el EIA se han valorado los posibles impactos de estos sistemas generales si bien se ha hecho desde el grado de precisión que permite la escala del Plan General. Por su parte aquellas actuaciones que ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental específica por aplicación de la legislación ambiental se remiten a sus determinaciones. Asimismo hay que tener en cuenta que la mayoría de estas actuaciones están sometidas a medidas de prevención específicas según dicha legislación por lo que en los procedimientos correspondientes se podrá llegar a un grado de profundización mayor tanto en el análisis de su incidencia ambiental como en las medidas correctoras a establecer.
También se señala en el informe que se ha modificado la valoración de impacto de algunas de estas actuaciones sin justificación alguna. Respecto a ello a continuación se expone dichas actuaciones aclarándose en cada caso el motivo de dicho cambio:
- PAU (I)-1 "Centro Logístico Intermodal" (Ahora se identifica como SG-CTIM-SUNP "Centro Intermodal de Transportes". En este caso se ha modificado en la matriz de valoración el valor correspondiente a la vulnerabilidad a la contaminación el cual pasa de 2 a 3 puesto que existe un error ya que todas las actuaciones existentes en la misma unidad ambiental (UA-5) tienen un valor 3 siendo ésta la única que presentaba valor 2 cuando su posible incidencia sobre este factor es la misma que otras actuaciones parecidas. También se ha modificado el valor de la fragilidad paisajística que pasa de 2 a 3 porque el valor 2 se le había dado, dentro de la UA-5, sólo a las actuaciones industriales que se sitúan en esta unidad ambiental y antes la propuesta incluía dichos usos pero ahora sólo se propone un sistema general ligado al servicio del transporte por lo que entendemos que su incidencia respecto a dicho parámetro será menor. También se ha modificado el valor de la intensidad del uso sobre el medio pasando de 1 a 2 lo cual se debe a que se ha bajado el aprovechamiento urbanístico de dicha actuación. También se ha modificado el valor de la adecuación a las limitaciones y riesgos naturales pasando de 2 a 3 lo cual se debe a que en esta casilla se pone el menor valor de las casillas 1,2,3 y 4 el cual ahora es 3. Finalmente se ha modificado el valor de la extensión de la acción pasando de 1 a 2 porque antes la actuación ocupaba 625.812 m² y ahora ocupa 368.104 m².
- PAU (I)-2 "Ampliación Polígono Torrecilla" (Ahora se identifica como PAU (I)-4 "Polígono Torrecilla Este"). En este caso se ha modificado el valor de la extensión de la acción de 1 a 2 porque aunque tiene más o menos la misma superficie que antes resulta que en la propuesta anterior había menos PAU que ahora para establecer los intervalos de superficie que sirvieran para dar un valor a la extensión de la acción y ahora, al haber más PAU, los intervalos se han ampliado en sus valores considerándose que la extensión del PAU (I)-2 tiene un valor 2 (medio) situado entre 88.587 m² del PAU menor (PAU.CS-1) y 1.221.994 m² del PAU mayor (PAU.O-1).
- STI-5 "Puente del Botánico". Ahora no se identifica específicamente ni se valora su impacto puesto que se ha advertido que esta actuación viene propuesta desde el Plan General de Córdoba de 1958 habiéndose mantenido en el Plan de 1986 por lo que se trata de una actuación ya prevista en figuras de planeamiento anterior y, por tanto, no sujeta a la EIA.
- STI-12 "Carretera del Aeropuerto III" (Ahora se identifica como STC-CA). En este caso se ha modificado el valor de la extensión de la acción porque la misma se había considerado por error como media y en realidad es baja en comparación con otras actuaciones y atendiendo a la extensión de la unidad ambiental afectada. Además dicha actuación supone la corrección de trazado y mejora de una carretera existente y no una carretera de nueva ejecución.
- STC-13 "Acceso Oeste del Campus Rabanales" (Ahora se identifica como STI-AOCR). En este caso se ha modificado el valor de la extensión de la acción porque la misma se había considerado por error como media y en realidad es baja en comparación con otras actuaciones y atendiendo a la extensión de la unidad ambiental afectada. Dicha actuación ocupa en total unos 10.315 m².
7.- En lo referente a lo informado sobre el análisis faunístico y la incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental vigente se ha completado el EIA conforme a lo exigido en los informes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Asimismo se han incluido en el Plan los Lugares de Interés Comunitario propuestos por la Junta de Andalucía.
En cuanto a lo exigido sobre las vías pecuarias se han adaptado los trazados alternativos a lo requerido en el correspondiente informe y se han propuesto nuevos trazados alternativos como es el caso de las vías pecuarias afectadas en Santa Cruz. No obstante hay que señalar que existen algunos suelos urbanizables donde no es posible tal medida por lo que en el Plan se ha propuesto que las vías pecuarias que puedan verse afectadas por los mismos queden clasificadas a todos los efectos como suelo no urbanizable de especial protección si bien, al no estar deslindadas, no es posible su delimitación exacta por lo que la misma se realizará a escala adecuada en los instrumentos de desarrollo de dichos suelos una vez que las mismas hayan sido deslindadas. Estos serían los casos de los suelos urbanizables no programados de las parcelaciones que afectan a vías pecuarias (Alamillo Sur, La Barquera Sur y la Barquera Norte), del suelo urbanizable no programado de El Arenal, de los suelos urbanizables que afectan al Cordel de Alcolea en la barriada de El Angel, del suelo urbanizable que afecta a la Vereda de la Conchuela en Majaneque y de los suelos urbanizables que afectan a la Cañada Real Soriana.
En el caso de las vías pecuarias de la zona sur de la capital hay que señalar que en el informe se alude a que el Cordel de Ecija se ve afectado por dos tramos de suelo urbanizable (PERI SS-10 y PERI SS-9) cuando se trata de suelo urbano clasificado en el Plan vigente, en un caso, y clasificado como suelo urbano por Sentencia del Tribunal Supremo en otro caso. En cuanto a la posible afección del PP.S-2 al Cordel de Granada hay que señalar que dicho PP es colindante con la carretera CV-158 la cual ya ocupa la vía pecuaria tal como se expone en el propio informe de la Delegación Provincial.
CUADRO-RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES
eef
| DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
| CUADRO-RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES | |||||||||||||||||||||
| ZONA | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
| L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | 833.360,85 | 206.268,50 | 0,00 | 0,00 | 1.039.629,35 | 606.128,35 | 206.268,50 | 0,00 | 115.828,50 | 928.225,35 | 90.000,00 | 11.324,80 | 0,00 | 0,00 | 101.324,80 | ||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | 386.309,25 | 526.919,25 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 415.723,25 | 398.893,25 | 0,00 | 0,00 | 814.616,50 | 29.414,00 | 29.414,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | ||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | 223.940,43 | 254.923,41 | 3.141.639,80 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 441.880,86 | 490.906,82 | 6.283.279,60 | 0,00 | 7.216.067,28 | 441.880,86 | 471.966,82 | 6.283.279,60 | 0,00 | 7.197.127,28 | ||||||
| 1.443.610,53 | 988.111,16 | 3.141.639,80 | 116.408,00 | 5.689.769,49 | 1.463.732,46 | 1.096.068,57 | 6.283.279,60 | 115.828,50 | 8.958.909,13 | 561.294,86 | 512.705,62 | 6.283.279,60 | 0,00 | 7.357.280,08 | |||||||
Última actualización 13/11/2002
CUADRO-RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES
eef
| CUADRO-RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES | ||||||||||||||||||||
| ZONA | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
| Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | 1.259.935,00 | 96.640,00 | 712.604,50 | 2.069.179,50 | 1.529.489,20 | 423.861,80 | 0,00 | 115.828,50 | 1.039.629,35 | 928.225,35 | 101.324,80 | |||||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | 0,00 | 175.000,00 | 1.611.673,00 | 1.786.673,00 | 831.446,50 | 955.226,50 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 814.616,50 | 58.828,00 | |||||||||
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | 1.255.414,70 | 0,00 | 16.894.691,50 | 18.150.106,20 | 1.107.702,15 | 1.217.797,05 | 15.708.199,00 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 7.216.067,28 | 7.197.127,28 | |||||||||
| 2.515.349,70 | 271.640,00 | 19.218.969,00 | 22.005.958,70 | 3.468.637,85 | 2.596.885,35 | 15.708.199,00 | 232.236,50 | 5.689.769,49 | 8.958.909,13 | 7.357.280,08 | ||||||||||
Última actualización 13/11/2002