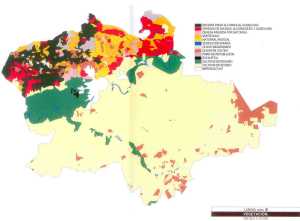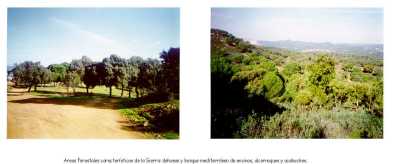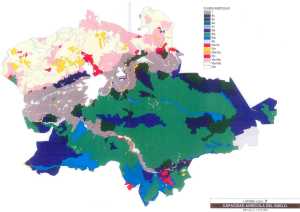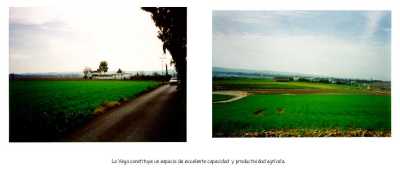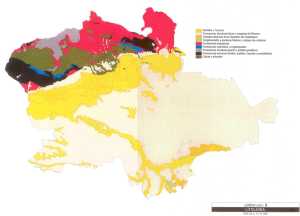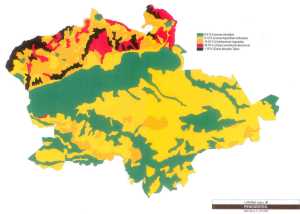2.1.5. LA VEGETACIÓN Y LOS USOS AGRÍCOLAS
2.1.5.1. INTRODUCCIÓN.
2.1.5.1.1. División natural de la zona.
Se ha dividido el municipio en tres zonas bien diferenciadas: La Sierra, la Vega y la Campiña.
La Sierra, integrada dentro del macizo de Sierra Morena, es de vocación fundamentalmente ganadera y forestal, aunque esté relativamente extendido el cultivodel olivo. La Vega y la Campiña dedicadas a la agricultura, la primera en regadío y la segunda en secano.
2.1.5.1.2. Caracterización bioclimática de la zona.
La vegetación del territorio que nos ocupa es típicamente termófila, como se puede deducir por la presencia de numerosas especies indicadoras, entrelas que citaremos:
Olea europea v. oleaster(acebuche)
Pistacia lentiscus(lentisco)
Rhamnus oleoidis
Chamaerops humilis(palmito)
Myrtus comunis(arrayan)
Nerium oleander(adelta)
Teucrium fruticans(olivilla)
Phlomis purpurea
Por citar alguno de los más comunes...
De todas ellas, algunas, cono el palmito, se hallan poco representadas; habiéndose localizado este solo en algunas zonas del cuadrante oeste del municipio, casi en su límite occidental. Otras, por el contrario, están ampliamente representadas, como el lentisco, presente en todas las formaciones de monte bajo observadas, o la adelfa que se localiza a lo largo de casi todos los cauces fluviales de la zona, en lugares no muy expuestos al curso o en los arroyos y torrenteras. Todo este conjunto de plantas nos indica la casi total ausencia de heladas invernales.
Por la vegetación potencial observada, y por la presencia de numerosos bioindicadores, se reconocen en la zona dos pisos bioclimáticos: Termomediterráneo, que ocupa vega y campiña y Mesomediterráneo, que se extiende por toda la Sierra.
A/.El piso Termomediterráneo.
Se caracteriza climatológicamente por unas temperaturas medias anuales superiores a los 16ºC. La vegetación potencial de este territorio corresponde a un encinar, que fitosociológicamente se conoce con el nombre de Oleo-Quercetum, en la zona de la Campiña. En la Vega, y debido a la influencia de un nivel freático más alto, la vegetación se torna hidrófila v potencialmente en estas zonas se localizaría, junto al río, en lugares sometidos a inundaciones periódicas de carácter más o menos permanente, una chopera dominada por Populus alba, Tamarix africana, Salix sp.pl., entre otras que se conoce con el nombre de Salici-Populetum. En una segunda banda, en los lugares donde todavía se mantiene un nivel freático alto, pero que ya no se inundan más que de forma esporádica, se establecería una olmeda, dominada por Ulmus minor, bajo la cual se desarrolla el geofito Arum italicum, que da nombre a la asociación a que corresponde esta olmeda: Aro-Ulmetum minoris.
B/. El Piso Mesomediterráneo.
En él las temperaturas medias anuales están comprendidas entre 12 y 16º C. En este piso y en nuestro territorio se reconocidos bosques climáticos diferentes, ambos pertenecientes, al igual que el anterior, a la clase Quercetea ilicis (Bosques esclerófilos mediterráneos), que fisionomicamente se corresponden en un estrato arbóreo, uno con el encinar y otro con el alcornocal. Los encinares, más extendidos que los alcornocales, llevan como plantas más características : Quercus ilex, Q. coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebintus, Phyllirea media., etc. Fitosociológicamente pueden adscribirse a la asociación Pyro - Quercetum. Los alcornocales ocupan las depresiones más húmedas y frescas donde dominan Quercus suber (Alcornoque), Arbutus unedo (Madroño), Erica arborea, etc. Es un bosque típicamente extremeño, que se conoce bajo el nombre de Sanguisorbo - Quercetum.
2.1.5.1.3. Caracterización corología de la zona.
Atendiendo a la distribución tanto de especies como de asociaciones, distinguimos dos provincias corológicas claramente delimitadas: Luso Extremadurense, que incluiría a la Sierra v la Bética, que comprendería el resto.
A/. Provincia Luso-Extremadurense.
Entre los taxones típicamente luso extremeños encontrados solo citaremos, de entre los más característicos:
Arbutus unedo (Madroño)
Quercus suber (A1cornoque)
Securinegia buxifolia(Tamujo)
Alnus glutinosa (Aliso)
Genista hirsuta (Aulaga)
Pbyllirea media
De entre sus asociaciones más representativas mencionaremos:
Pyro-Quercetu] rotundifoliae(encinar extremeño)
Sanguisorbo-Quercetum suberis(alcornocal extremeño)
Pyro-Securinegetum buxifoliae(tamujares)
Phyllireo-Arbutetum unedii(madroñales)
B/. Provincia Bética.
Delos taxones típicamente béticos no se ha encontrado casi ninguno, por dos razones fundamentales: la total deforestación que sufren los territorios béticos de esta zona (Vega y Campiña) el hecho de que las excursiones se realizaran en época de verano para las plantas (Julio, Agosto), lo que ha dificultado el reconocimiento de muchos de estos taxones, como característicos de este territorio podemos citar Phlomis pupurea, Anagyris foetida, Chamaerops humilis.
Asociaciones típicas béticas son:
Salici-Populetum(choperas)
Oleo-Quercetum(Encinar bético térmico)
Asparago-rhamnetum(garrigas)
No se han encontrado en la zona, debido a la intensa transformación agrícola que sufren, tanto vega como campiña, pero su presencia anterior se ha podido deducir por la visita de zonas similares y por la bibliografía.
2.1.5.1.4. Etapas de degradación.
Solamente exponer un breve esquema elaborado para la Sierra, ya que en la Vega Y Campiña nos ha sido imposible, por las razones antes aludidas elaborarlo.
ENCINAR (Pyro-Quercetum rotundifoliae)
COSCOJAR (Rhamno-Querción cocciferae)
JARAL CON AULAGAS (Genisto-Cistetum ladaniferi)
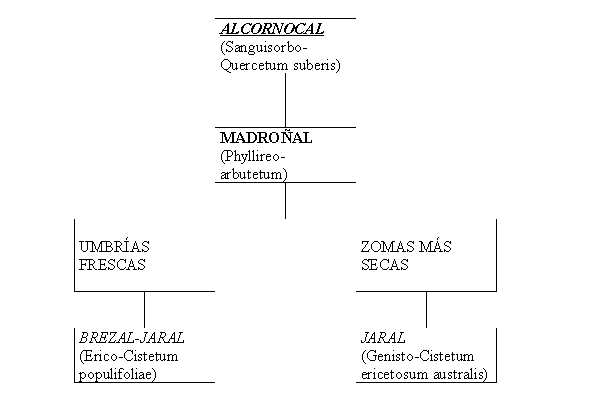
2.1.5.1.5. Cartografía de la vegetación: metodología.
El mapa de vegetación se ha elaborado por Fotointerpretación, utilizado para ello fotografía área a escala 1:15.OOO, de un vuelo realizado en 1.996.
Identificadas las unidades con ayuda del estereoscopio óptico y tras unos recorridos de campo preliminares, fueron trasladadas sobre un sustrato cartográfico a escala 1:25.000 y posteriormente verificados sus limites y composición en otra fase de trabajo de campo.
Hecha esta pequeña introducción pasamos a la descripción de las unidades de vegetación representadas en el mapa adjunto. Unidades, que si bien no se adaptan a una estricta ortodoxia fitosociológica, pensamos que resultan más comprensibles para el lector no avezado en esta ciencia, al tiempo que reflejan mejor la impronta que de ellas se recibe cuando se observan en el campo.
2.1.5.2. ANALISIS DE LA VEGETACIÓN.
2.1.5.2.1. La vegetación arbolada: los bosques (complejo encinar-pinar-alcornocal-acebuchar).
En este apartado se han incluido todas las unidades que de una u otra forma presentan un dosel arbóreo más o menos continuo, excepto las formaciones arboladas ligadas al cauce de los nos que se comentaran en otro apartado.
A/. Encinar-Pinar.
Como ya hemos dicho antes la vegetación potencial normal de la Sierra está constituida por un encinar. Ahora bien, en el transcurso del tiempo, la acciónantropozoogena, ha alterado más o menos profundamente este bosque, destruyéndoloaclarándolo, etc..., haciendo así que se forme un complejo mosaico de este bosque con sus etapas regresivas, siendo posible reconocer en muchas parcelas, representantes de las etapas de bosques, monte bajo y matorral juntos, al tiempo que se pueden reconocer encinares en casi todos los estados de evolución o degradación posible. Por otra parte la antigua introducción en la zona de especies como Pinus pinaster y P. pinea, que han medrado bien en la zona, y que favorecidos por el hombre se han naturalizado en ella apareciendo por toda la Sierra en casi todo tipo de formaciones.
Este complejo se halla extendido por toda la zona noroeste del municipio, en toda la Sierra, excepto en el primer contrafuerte que sube del valle, en donde es bastante escaso. No obstante todavía es posible reconocer amplias manchas de encinar puro en las laderas del Río Guadiato, desde donde cruza la carretera que viene desde Santa María de Tras-Sierra hasta su desembocadura, y que en el mapa no se han separado de este complejo por no aumentar excesivamente el numero de manchas resultantes.
B/. Alcornocal.
Corno tales alcornocales se hallan poco extendidos en la Sierra, donde se encuentran relegados a depresiones húmedas, y zonas de umbrías, es decir en general a lugares donde por acción de la topografía se consigue un microclima más húmedo. Sin embargo, no es infrecuente observar, en situaciones favorecidas. Ya aparición de pies de alcornoques sueltos entre el encinar dominante, si bien no se pueden considerar como alcornocales típicos. Estas situaciones no se reflejan en el mapa, debido a su escasa superficie y a su gran dispersión por toda la Sierra.
En estas zonas, más térmicas que el resto de la Sierra, generalmente localizadas en estas zonas se asientan pequeñas manchas de Castaños (Castanea Sativa) que se localizan en. vaguadas zonas de suelo más fresco, se trata de manchas de difícil cartografíapor lo que no han sido incluidos en el mapa.
C/. Encinar-Acebuchar.
En general a lo largo de todo el tramo Oriental del municipio, en el primer contrafuerte de la Sierra desde el Valle del Guadalquivir, y en algunas zonas en situación semejante del tramo occidental, se observa un encinar donde abundan, de forma inusual los acebuches, que en todo el territorio matizan la casi totalidad de formaciones que aparecen con el carácter termófilo que ya se comentaba al principio. Es de destacar que aquí los acebuches se muestran en gran cantidad y con bastarte desarrollo.
Estas formaciones que tienen un claro origen antrópico, presentan desde lejos, el aspecto de un encinar con tonos verdes algo más claros, no apreciándose la abundancia de olivos del mismo hasta que nos acercamos a ellos. Unas veces se trata de acebuches podados y recortados y en otras pocas, se aprecian olivos cultivados o "repoblados" en épocas pretéritas.
2.1.5.2.2. Las dehesas (Dehesas de encinas-alcornoques-acebuches).
De vocación claramente ganadera aparecen en este territorio ampliamente representadas, con una densidad media aproximada de unos 40-60 pies de arboles por Ha. Se distinguenlas siguientes variantes dependiendo del árbol o árboles dominantes y del estado de conservación del mismos.
A/. Dehesas de encinas.
Tienen lugar por aclareo y posterior pastoreo de los encinares de los encinares de la zona. Bajo estas condiciones se consigue que del pasto terorífico que se desarrolla en una primera fase, se pase por pastoreo auna pastizal vivazdominadopor la gramínea poa-bulbosa, en sus dos variedades, var. Bulbosa y var vivipara, que forma un denso césped que se mantiene verde desde las primeras lluvias de otoño hasta principios del verano y que constituye un excelente pasto para el ganado ovino.
En ocasiones estas dehesas no se dedican a la ganadería, si no que, en zonas donde la pendiente se cultivan especies cerealistas, siendo entonces menor el número de pies por Ha. Tanto en estos casos como en los anteriores, la encina constituye una magnifico motor que bombea sales minerales de los horizontesinferiores del suelo a los superiores por medio de la hojarasca de la misma, permitiendo así un cielo de nutrientes más efectivo.
B/. Dehesas de alcornoques.
En estas el árbol que forma el dosel es el alcornoque (Quercus saber). Funcionan exactamente igual que los anteriores y se encuentran distribuidos en zonas similares a las de los alcornocales.
Corno carácter peculiar, únicamente señalar, que al estar en zonas más húmedas, el pasto, que sigue siendo un majada de Poa -bulbosa, en zonas donde la humedad edáfica es mayor, deja paso a un vallicar dominado por especies del genero Agrostis, gramínea de media talla que constituyen, por mantenerse verdes en el verano buenos agostaderos.
Por su mayor frescura se puede mantener el ganado bovino.
C/. Dehesas de encinas y acebuches.
Correspondían al tipo de dehesa desarrollada sobre el complejo encinar-acehuchar, se extiende por el área de esta y es con diferencia la más seca de tres enumeradas.
2.1.5.2.3. Dehesas abandonadas o invadidas por matorral.
Se trata de antiguas dehesas en las que, se dejo de practicar el, pastoreo, condición porotra parte indispensable para su mantenimiento como tal dehesa. Por ello el pastizal se ha embastecido, no siendo apto para el consumo del ganado, o bien ha sido colonizada por el matorral circundante, generalmente por jaras y aulagas.
Si bien no se trata de una unidad muy bien individualizada, se ha marcado aquí para resaltar su todavía posible regeneración.
2.1.5.2.4. Monte Bajo, Matorral y Pastizal.
A/. Monte Bajo.
En esta unidad hemos incluido las formaciones que constituyen la primera etapa de sustitución de bosques climácicos, y que en situaciones clímax constituirían su orla protectora.
Son comunidades nanofanerofiticas donde se encuentran especies como Quercus coccifera (coscoja) Pistacia lentisco (Lentis Co), Phyllirea media (lentisquillo),Arbutus unedo (Madroño) solo en las zonas más frescas, Pistacea terebintus Cornicabra), entre otras.
Fitosociologicamente pueden distinguir dos comunidades de monte bajo, aunque, por ser estructural y catenalmente similares y por tener mismo tratamiento a nivel de impactos, no se han separado en el mapa. Serian los madroñales y los coscojares, los primeros derivados de zonas de alcornocalentre otras plantas presentes podemos citar:Phyllirea media, Arbutus unedo,Erica arborea y E. australis, Cistus populifolius,Rhamnus alathernus, entre otras. Los segundos derivarían del bosque clímax de Encinas entre las plantas que podemos encontrar en ellos destacamos Quercus coccifera, Asparragus albus, Rubia peregrina, subsp. longifolia, Thamnus comunis, etc.
Tanto en unos corno en otros se nota la acusada termicidad de la zona como lo denotan la presencia de plantas en el seno de estas comunidades cono Pistacia lentiscus, Olea europea va oleaster (Acebuche).
B/. Matorral.
Correspondientes a la última etapa de degradación fruticosa de los bosques climácicos ocupan amplias extensiones en la zona serrana del territorio.Como en el caso anterior se pueden distinguir dos tipos en función del bosque, encinar o alcornocal del que procede por degradación.
Se trata de jarales de Cistus ladaniferus, en los que entran Genista hirsuta, Lavandula strechas subsp. sampaiana, Rosmaruinus officinalis, Thynus mastichina, Origanun virens, etc.Estos jarales se asientan por toda 1a sierra en antiguas zonas de Encinar potencial.
En las zonas de Alcornocal se asienta un matorral más fresco donde dan la dominancia Eria australis y Cistus populifolius acompañadas por Lavandula strechas ssp. Boissieri, Erisa arborea.
Como era de esperar entre estas dos comunidades se establecen, todas las transiciones posibles en la zonas de ecotono.
Ocurre también que en algunas zonascalizas de la parte baja de la Sierra, se desarrolla un matorral calcicola, en oposición a lossilicicolas del resto de la Sierra, aunque son fenómenos poco extendidos. Phlomis purpurea y Cistus albidus son plantas matizadoras de este carácter, si no totalmente calcicola, si de mayor basicidad en el sustrato.
C/. Pastizal.
Ocupan zonas ya muy degradadas y alteradas, donde ha sido barrido todo resto de vegetación leñosa. Son muy abundantes y extendidos en pequeñas manchas por toda la Sierra en donde generalmente se dedican a pastoreo. Como dijimos anteriormente estos pastizales oligotrofos pertenecientes a la alianza silicicola Helianthemion, evolucionan por redileo hacia majadales de Poa bulbosa.
2.1.5.2.5. La Vegetación Riparia.
Es la vegetación que orla los bordes de curso de agua permanentes o no.En el mapa, y para simplificar la hemos agrupado en dos grandes grupos, dependiendo o no de que tuvieran chopos.
A/. Vegetación Riparia con Chopos.
Estas choperas orlan las márgenes del Guadalquivir allí donde no han sido arrasadas por el hombre. Se integran en la asociación Salici-Populetum, de la que ya hablamos en la introducción donde dominan Populus alba y Salie sp. Por tratarse de una asociación de apetencias basofilas no penetra en los ríos serranos, ni tampoco en otros cauces de la Campiña, en donde el caudal de los mismos no esta asegurado todo el año.
B/. Vegetación Riparia sin Chopos.
En esta unidad, que se localiza a lo largo de todos los ríos tanto de Sierra como campiña y Guadalquivir deben hacerse una serie de matizaciones.
En la Vega y campiña estas formaciones pueden corresponder (i) a etapas aclaradas donde los chopos han sido quitados siendo el caso de zonas como el Guadalquivir o en algunos charcos permanentes del Guadajoz,(ii)aformacionesde Tamarix y adelfas que se asientan sobre cauces no permanentes de agua.
En la Sierra la variabilidad de esta unidad es algo mayor, en las. zonas donde el agua permanece todo el año se observan pequeñas Alisedas de Alnus glutinosa, al que acompañan Salix salicifolius y Fraxinus Oxicarpa. En zonas de fondo de valle con suelos profundos y frescos, pero sin la presencia constante de agua todo el año se observa un gran desarrollo de tarayales de Tamarixgallica.Por último en zonas de arroyada, sobre suelos pedregosos, ocupadospor el río de forma ocasional se desarrolla una formación típicamente extremeña: los tamujares presididos por Securinegia buxifolia (Tamujo) y Nerium oleander (Adelfa).Como es de suponer entre estas comunidades, y en una franja tan estrecha como la orilla de un río se establecen todos los contactos posibles no siendo su distinción tan clara en muchas ocasiones.
Es frecuente en la Sierra, no ya en cursos no permanentes sinoen pequeñas depresiones, o en sitios en donde la humedad es mayor la presencia del arrayan (Myrturs comunis) que en ocasiones siempre que la humedad edáfica no sea muy elevada.
2.1.5.2.6. Las Repoblaciones Forestales (Pinar y Eucaliptal).
A/. Pinar.
Extendidas con mayor o mejor fortuna por toda la Sierra y en una primera apreciación más como protectores de cuencas hidrográficas que como futuro bosque maderable. La especie más extendida es el pino rodeno Pinus pinaster. Hemos advertido la presencia, en la carretera que sube al embalse del Guadalmellato de parcelas de Pinus radiata, que se considera como muy poco aceptables debido a la baja pluviosidad de la zona y a los problemas ligados a la implantación de una especie exótica.
Como ya se comentó en el complejo EncinarPinar, el Pinus pinea y P. pinaster, repoblado o no se encuentra muy extendido por toda la Sierra. No hemos observado labores de resineo, aunque si la recogida de piñas del Pino piñonero.
B/. Eucaliptal.
Extendidos de forma local por algunas zonas de fondo de valle en la Sierra, en zonas donde los suelos son algo más frescos, como exige este árbol
En la zona de la Vega existe una gran mancha en la carretera del Aeropuerto donde los individuos alcanzan un gran desarrollo. No se considera acertados estos cultivos en ningún caso, en el primero por la baja pluviosidad de la zona, lo que unido a la acción biocida de las hojas de eucalipto, puede dejar improductivos esos terrenos cuando la plantación sea talada.En el caso de la Vega, aparte de la citada acción, parece más interesante dedicarla a otros cultivos, una vez sea acondicionado el suelo, dada la elevada productividad agrícola de la zona.
2.1.5.2.7. Los Cultivos Arbóreos (El Olivar).
A/. Olivar.
Ampliamente extendidos por todo el municipio tanto en sierra como en campiña, si bien el mayor número de ellos parece con centrarse en la Campiña. Se dedican, excepto pequeñas manchas de la Vega dedicadas al verdeo, para almazara.
B/. Olivar Abandonado.
Constituyen antiguos olivares, siempre localizados en la Sierra, que por dificultades en el laboreo,generalmente se asientan en zonas de grandes pendientes han sido abandonados, y en consecuencia, al dejarse en ellos de practicar el laboreo han sido invadidos por el matorral circundante, estando en la actualidad muchos de ellos en fase de integración en las formaciones circundantes.
2.1.5.2.8. Los Cultivos no arbóreos.
La profunda alteración de extensas zonas de la Vega y la Campiña por efecto de la agricultura obliga a caracterizar los cultivos no arbóreos, que se practican en estos espacios, ya que éstos constituyen la casi exclusiva manifestación vegetal de estas amplias zonas. Se distinguen dos tipos de cultivo:
A/.Regadío.
Que se extienden por la amplia y rica Vega del Guadalquivir y pequeños fragmentos de la del Guadajoz, entre otros cabe destacar en ella los cultivos de remolacha, maíz, algodón, etc.
B/. Secano.
Practicados en toda la Campiña, que se trabaja de forma intensiva, en lo que se ha dado en llamar barbecho semillado.
En la zona de la Sierra también existen pequeñas zonas dedicadas a cultivos cerealistas que se trabajan en turnos variables dependiendo de la riqueza del sustrato.
Estos cultivos, en la Campiña, son típicamente cerealistas, alternando con el girasol. También existen pequeñas zonas de viñedo, que en esta comarca son más bien escasas.
2.1.4. CAPACIDAD AGRÍCOLA DEL SUELO.
2.1.4.1. INTRODUCCION, BASES GENERALES Y METODOLOGIA.
Esta apartado contiene la descripción y comentario de la cartografía correspondiente a la CAPACIDAD AGRICOLA DE LOS SUELOS.
La realización de dicha cartografía, que se desarrolla en una división de los suelos del término municipal en "Clases agrícolas" y su representación a escala 1:25.000, ha requerido siguientes pasos:
1. Recopilación del material de trabajo y de la bibliografía existente.
2. Fotointerpretación de la zona.
3. Primeros resultados y contraste con la revisión bibliográfica.
Simultáneamente a la revisión bibliográfica se estudió la foto interpretación sobre una colección de fotogramas, a escala aproximada 1:25.000, que se contraste con los estudios y reconocimientos de campo, encontrándose que las con incidencias eran muy fuertes, y las discrepancias de poco peso.
La identificación y análisis de suelos utilizando los métodos de interpretación de fotografías aéreas se basan en dos principios:
• Suelos parecidos, depositados por las mismas fuerzas, toman aspectos parecidos en los fotogramas.
• Suelos distintos, o que fueran depositados por fuerzas distintas, toman aspectos distintos.
2.1.4.2. CLASES AGROLOGICAS.
Se trata en principio de una EVALUACION de los RECURSOS AGRARIOS de un determinado medio físico, el correspondiente al municipio de Córdoba.
Para ello se utilizar la medida de la capacidad agrícola de los suelos, clasificando éstos en clases agrológicas;. Esta clasificación agrológica engloba dos conceptos:
a) Capacidad de implantación de cultivos y potencialidad productiva de un determinado suelo.
b) Limitaciones de uso del suelo, por riesgo de pérdida de dicha capacidad.
2.1.4.2.1. Capacidad Productiva.
Para medir la CAPACTDAD PRODUCTIVA de un suelo se tendrán en cuenta los siguientes factores:
Factores extrínsecos (Climatológicos).
a) Hídricos - Precipitaciones.
b) Térmicos - Tipo de verano (según la clasificación climática de PAPADAKIS). Para este último factor térmico, se escoge el "Tipo de verano" por ser esta estación en la que se producen temperaturas más desfavorables, incluso limitantes, para el cultivo.
Factores intrínsecos.
1. Profundidad del suelo.
2. Textura.
3. Pedregosidad y/o Rocosidad.
4. Salinidad.
5. Sistema de manejo (que incluye índices de fertilidad).
2.1.4.2.2. Las limitaciones en el uso del suelo.
Producidas por riesgos de pérdida de la capacidad agrológica, se expresan a través de los siguientes factores:
A/. Limitaciones Extrínsecas.
Corresponden a las producidas por las condiciones climáticas, tanto hídricas como térmicas.
Los datos usados corresponden a la estación de c6rdoba, única dentro del Municipio con datos completos. Se utilizan también datos de estaciones complementarias en cuanto a precipitaciones (P) de la Clasificación Agroclimática de España de los autores Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán, editados por el Servicio Meteorológico Nacional. 1973.
Cuadro 2/25.
TEMPERATURAS
|
E |
F |
M |
A |
MY |
J |
JL |
A |
S |
O |
N |
D |
Año(¯) |
|
|
Tm |
9.1 |
10.7 |
13.5 |
16.3 |
19.4 |
24.4 |
27.9 |
27.6 |
24.3 |
18.6 |
13.6 |
9.6 |
17.9 |
|
T |
13.7 |
16.2 |
19.0 |
22.7 |
26.0 |
32.0 |
36.2 |
36.5 |
31.2 |
24.4 |
18.6 |
14.1 |
24.1 |
|
t |
4.5 |
5.2 |
7.9 |
9.9 |
12.7 |
12.7 |
10.5 |
19.6 |
17.3 |
12.9 |
8.5 |
5.1 |
11.6 |
|
t’ |
-0.9 |
0.7 |
3.2 |
5.7 |
7.9 |
7.9 |
13.5 |
15.6 |
12.7 |
7.0 |
3.3 |
-0.1 |
-2.4 |
(¯) Período de la serie 1931-1950
Invierno
t´ del mes más frío (Enero) = -0,9º
t del mes más frío = 4,5
T del mes más frío (Enero) = 13,7
Tipo de invierno CITRUS (Ci)
Siendo:
T: temperatura media de las máximas.
t: temperatura media de las mínimas.
t´: temperatura media de las mínimas absolutas.
e: Estación mínima libre de heladas.
E : Estación disponible libre de heladas.
M : Temperatura media de las máximas de los seis meses más cálidos.
Verano.
e = 18/IV - 31/X: 6,4 meses
E = 16/II - 12/XII: 9,8 meses
M = (V-X) : 30,9º
Tipo verano: Algodón más cálido (G).Régimen térmico: Subtropical cálido (SU)
Subtropical cálido (SU).
|
C |
E F M A Mr J Jl A S O N D |
AÑO |
|
P ETP-P Ih |
88 67 110 60 50 12 3 3 23 86 76 96 17 28 56 82 128 158 183 169 95 55 22 14 5,18 2,39 1,96 1,0 1,0 0,08 0,02 0,02 0,24 1,56 3,45 6,86 |
674 |
Ln = 331 mm. 20% de la ETP anual
Régimen de humedad: Mediterráneo seco (Me)
Tipo Climático: Mediterráneo Subtropical (SU, Me)
Donde Ln es agua de lavado y In el índice de humedad.
Clasificación Papadakis.
La clasificación climática de la zona en estudio según el criterio de Papadakis es Gi-G-Su-Me.
Los distintos factores climáticos se han ordenado según el grado de la limitación de uso del suelo que producen de la siguiente manera:
a) Precipitaciones.
GRADO
1 Superiores a 600 mm.
2 300-600 mm.
3 300-0 mm.
b) Temperaturas: Según tipo de verano de la clasificación de PAPADAKIS.
GRADO
1 Mayor de g.
2 g –M
3 M -t
4 t.
B/. Limitaciones intrínsecas.
Se explican a continuación los factores que las producen, así como la graduación en cada uno de ellos:
a) Pendientes.
1ð 3% Llana
2ð 3-10% Suave
3ð 10-20% Moderada
4ð 20-30% Fuerte
5ð 30-50% Muy Fuerte
6ð 50% Escarpada
7ð Variable.
El límite de suelos laborables se establece en el 20%.
Entre el 20 y el 30% se usaran como pasto o Reserva Natural.
Con pendientes 50% serán Reserva Natural dedicados únicamente a:
b) Erosión.
l < 3% ð No hay
l 3-10% ð Si hay a no ser cultivo en terrazas
l 10%ð Si hay
c) Erosión aparente.
1. No hay
2. Moderada. No impide el uso de maquinaria agrícola
3. Severa. Impide el uso de maquinaria agrícola.
C/. Edáficas.
a) Profundidad.
1. 90% Cm. ð Muy profundo
2. 90-50 Cm. ð Profundo
3. 60-30 Cm. ð Medio
4. 30-15 Cm. ð Escaso
5. < 15 Cm. ð Esquelético
6. ð Variable.
b) Textura. Valoración en horizonte antrópico, (Ap).
% Arena % Limo % Arcilla
1. 40 37 23 Equilibrada
2a. 85 N. E. Arenosa
2b. 80 N. E. Limosa
2c. 50 N. E. Arcillosa
D/. Pedregosidad.
Gravas. (& 25 cm).
% G
1. No hay Nulos
2. < 20% Escasos
3 20-50 Medio
4. 50-90 Abundante
5. 90 Muy abundante.
Piedras %
1. No hay Nulo
2. 0,01-0,1% Escaso
3. 0,1-3% Medio
4. 3-15 % Poco abundante
5. 15-90 % Abundante
6. 90% Muy abundante.
Con gravas 20% se consideran suelos aceptables.
Con gravas 90% son suelos muy afectados.
Con piedras <3% se considera suelo aceptable. Si el porcentaje de piedras es alrededor del 3% solo son aceptables para cultivos forrajeros. Para porcentajes desde 3-15% se restringe el uso de la maquinaria. Si el % es mayor del 15% no son utilizables desde el punto de vista agrícola.
E/. Rocosidad. Presencia de la roca madre en el horizonte edáfico.
Produce limitaciones de mecanización.
1. No hay Nulo
2. <2% Escaso
3. 2-10% Medio
4. 10-25% POCO frecuente
5. 25-5-% Frecuente
6. 50-90% Muy frecuente
F/. Encharcamientos (w)
1. No hay Nulo
2. Existe pero no siempre Estacional
3. Existe Siempre Permanente
G/. Salinidad.
1. No hay NULA
2. Restringe cultivo LIGERA
3. Impide cultivo ALTA.
Sistema de explotación.
1. Año y vez con barbecho semillado con leguminosa.
2. Año y vez que admite trigo.
3. Año y vez o al tercio con cebada y avena.
4. Año y vez de centeno o más del tercio.
Las características que definen cada clase agrológica se dan en el cuadro siguiente:
Cuadro 2/26.
CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LAS CLASES AGROLÓGICAS.
CLASES AGROLÓGICAS
|
CARACTERÍSTICAS |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
|
Precipitaciones |
600 mm |
300-600 |
300-600 |
300-600 |
C |
C |
C |
C |
|
TIPO VERANO |
g-M |
t |
t |
t |
C |
C |
C |
C |
|
Pendiente |
< 3 % |
< 10 % |
< 20 % |
< 20 % |
< 3 % |
< 30 % |
< 50 % |
C |
|
Erosión |
No hay |
Moderada |
Moderada |
Moderada |
No hay |
C |
C |
C |
|
Profundidad |
90 Cm. |
60 Cm. |
30 Cm. |
30 Cm. |
C |
C |
C |
C |
|
Textura |
Equilibrada |
Equilibrada |
Equilibrada |
Equilibrada |
C |
C |
C |
C |
|
Gravas |
No hay |
< 20 % |
< 50 % |
< 70 % |
C |
C |
C |
C |
|
Pedregosidad |
No hay |
< 0.1 % |
< 0.1 % |
< 3 % |
C |
C |
C |
C |
|
Rocosidad |
No hay |
< 2 % |
< 5 % |
< 25 % |
C |
C |
C |
C |
|
Encharcamiento |
No hay |
Estacional |
Estacional |
Estacional |
C |
C |
C |
C |
|
Salinidad |
No hay |
No hay |
Ligera |
Ligera |
C |
C |
C |
C |
Las limitaciones extrínsecas no afectan de forma significativa, por no ser limitativa en este caso del uso del suelo, ni producir dificultades en la conservación de los recursos edáficos y de la capacidad productiva del suelo.
Se reconoce una reserva en la Sierra, por posibles limitaciones climáticas debidas a la termometría, con un período libre de heladas más reducido que en las otras macrozonas.
2.1.4.3. NORMATIVA UTILIZADA.
Se utilizan las normas de clasificación de la capacidad de los suelos de la D.G.P.A. adoptadas de las del Servicio de Conservación de Suelos del USDA, ("Land Capability Classification “ S. C. S 1.969).
Se observa las limitaciones, sobre todo por la textura desequilibrada, de adaptación de dicha normativa a los suelos de LA CAMPIÑA, por lo que en las fases intermedias del estudio se ha utilizado la modificación propuesta en el estudio "INVENTARIO de los CULTIVOS de REGADIO y LABOR INTENSIVA de SECANO en la PROVINCIA DE CORDOBA" de LOPEZ-BELLIDO, aunque los datos cartografiados se han adaptado a los criterios de la "Land Capability Clasification".
Estas normas se basan en la agrupación de parcelas o unidades de suelo principalmente según su capacidad de producción de cultivos comunes y pratenses sin producir deterioro durante un largo periodo de tiempo, en su capacidad productiva.
Las clases agrológicas poseen las características siguientes:
1. Similares potencialidades o capacidades de producción. Aptitud semejante para la implantación y desarrollo de las distintas especies vegetales.
2. Limitaciones de cultivo parecidas. Máxima intensidad que puede alcanzar la explotación del suelo sin poner en peligro todos los componentes productivos.
3. Producen cosechas similares, de la misma clase de cultivos y plantas forrajeras o pastos naturales con prácticas de manejo análogas.
4. Requieren tratamiento de conservación similares y prácticas de cultivo de la misma clase, bajo las mismas condiciones de cubierta vegetal.
5. Tienen un potencial productivo comparable.
Se indican con un número romano (I a VIII) y subíndice literal. El número romano indica la clase agrológica, donde el suelo tiene el mismo grado relativo de capacidad de cultivo o de limitación de uso.
El subíndice designa el problema mayor de conservación de la capacidad productiva:
e: Erosión
w: Encharcamiento, problemas de drenaje.
s: Limitaciones en la zona de raíces.
e: Limitaciones climáticas.
Las clases agrológicas se agrupan según el sistema de explotaci6n o uso del suelo en:
GRUPO CLASE SISTEMA DE EXPLOTACION
1. I , II y III Laboreo permanentes.
2. IV Laboreo ocasional
3. V, VI y VII Pastoreo, producción forestal y/o Reserva Natural.
4. VIII Reserva Natural, Zona urbana, etc.
2.1.4.4. CLASES ACROLOGICAS. DESCRIUCION DEL TERMINO MUNICIPAL DE CORDORA.
Se utilizara como división base del término municipal las tres MACROZONAS, en que se puede clasificar la zona de estudio:
1. LA SIERRA.
2. LAS VEGAS del Guadalquivir y del Guadajoz.
3. LA CAMPIÑA.
La geomorfología específica de cada MACROZONA afecta extraordinariamente a la edafología y en particular a la CLASIFICACION AGROLOGICA y a los usos y aprovechamientos agrícolas de los suelos.
Como estudio intermedio soporte se ha utilizado el MAPA EDAFOLOGICO, E. 1:250.000, del ESTUDIO AGROBIOLOGICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, C.S.I.C. y se conocen análisis puntuales de suelos en número suficiente para poder explicar los caracteres intrínsecos de cada suelo, de forma que sea posible asignarle una determinada clase agrológica. Se utiliza la clasificación de suelos de la U.S.D.A. (l.967, 7ª aproximación) así como la clasificación genética tradicional.
2.1.4.4.1. La Sierra.
A/. Base geológica.
Fundamentalmente Paleozoica. Con terrenos Cámbricos, Silúricos y Carboníferos.
Existen también rocas plutónicas, ácidas y metam6rficas con una pequeña inclusión de terrenos miocénicos (en el borde de la Sierra).
Se detecta además formaciones aluviales y coluviales sobre el sustrato rocoso de la Sierra de Córdoba. Los coluviales se han formado en los piedemontes de las zonas de mayor pendiente.
Tectónica.
Afectada la zona paleozoica por la orogenia Hercínica (Carbonífero). Los granitos son posteriores al plegamiento Hercínico. El relieve es montañoso-abrupto (con pendientes generalmente30 % e incluso 50 %).
Sólo en el borde de la Sierra las pendientes bajan al 3-10 %.
Litología.
1. Materiales duros en relieve abrupto: Granitos, Pórfidos graníticos, arcosas y pizarras, rocas volcánicas, calizas y conglomerados.
2. Materiales del Mioceno: Conglomerados y areniscas.
B/. Edafología.
Los suelos más característicos de esta zona son:
1. Entisoles; Suelos poco evolucionados, sin horizonte de diagnóstico.
2. Inceptisoles: Suelos con horizontes de diagnóstico, que se han formado rápidamente, úmbrico o cámbrico.
Se distinguen dos asociaciones o series de suelos según el relieve:
1. Zonas de grandes pendientes:
Ortents. Formados ex-novo por la erosión en el regolito. Es un Entisol que corresponde a los regosoles o litosoles de la clasificación genética tradicional. El perfil típico es el A – C.
Umbrepts. Es un Inceptisol con horizonte úmbrico. Son los Xerorankers, con débil contenido en humus, y edafoclima muy seco. Moder ácido, pulverulento, salpicado de fragmentos de roca madre.
2. Zonas de pendientes suaves:
Ocrepts. Inceptisol que corresponde a las tierras pardas meridionales. Caracterizadas por un lavado débil de las arcillas. El perfil tipo contiene los horizontes A, B, C.
Distrocrepts. Sobre rocas madres duras, pobres en bases, cristalinas o metamórficas (granitos, gneis, esquistos micaceos). Son inceptisoles poco evolucionados.
Eutrocrepts. Tierras pardas meridionales sobre tierras rojas. El perfil tipo es A B C. El espesor depende de la topografía.
Rendsoles. Corresponden a las rendsinas de labor. Son molisoles sobre suelos calizos. Sobre estos suelos se asientan los olivares de la Sierra. El horizonte antrópico es casi el único diferenciado de la roca madre. El horizonte tipo es AC.
C/. Clases agrológicas.
Como principal factor, que limita el uso del suelo, y por tanto caracteriza las clases agrológicas se encuentra LA PENDIENTE DEL TERRENO.
Esto implica que la mayoría de la macrozona SIERRA se clasifica en las clases VI y VII.
En zonas de pendiente más suave, p.e. los coluviales de los piedemontes de las zonas abruptas y la zona del borde de la Sierra el suelo se clasifica en las clases III y principalmente IV, debido a problemas de pedregosidad y rocosidad.
No existen limitaciones en cuanto a los demás factores intrínsecos de precipitación, drenaje, salinidad y textura.
Son suelos poco profundos y según va disminuyendo su espesor, por causa de la erosión, se da un cambio gradual de la clase IV a la clase VI. La diferenciación de suelos en estas dos clases se debe fundamentalmente a este factor. Este es el caso de los coluviales, profundos, de clase IV
Casi el 90 % de la superficie de clase VII, tiene corno subclases e, s (erosión acentuada y falta de profundidad en la zona de raíces). El resto es de clase VI con las mismas subclases.
La clase IV es la típica rendsina de labor, cultivo de olivares dispersos (por la topografía) y labor intensiva (al tercio) de secano y labor extensiva en la zona borde de contacto de la Sierra y la Vega.
Es una zona, por tanto, de aptitud sobre todo forestal (coníferas y vegetación clímax) y de uso de pastizales (susceptible de mejora), con arbolado (Quercus) o matorral en zonas degradadas.
En la zona borde de la Sierra, con la Vega, la alternativa más frecuente es labor intensiva de secano (al tercio) fundamentalmente trigo (50 %), girasol y remolacha.
En la zona abrupta de la Sierra, el aprovechamiento es labor extensiva con arbolado (Quercus ilex), mejorable con siembra de pratenses, en especial trébol subterráneo. Casi la mayoría de los suelos de clase IV se encuentran en fase de degradación a clase VI.
La productividad agrícola por sectores en esta macrozona es:
Agricultura.
Zona borde de la Sierra: (II-IV) Buena.
Zona abrupta de la Sierra: (IV-VII) Muy Baja.
Forestal.
Buena.
Ganadería.
Muy Baja. El aprovechamiento de los pastizales se realiza de forma extensiva con una carga ganadera muy baja, del orden de 0,2 cabezas de ovino por hectárea.
2.1.4.4.2. Las Vegas.
A/. Base Geológica
Las Vegas se configuran como un gran depósito cuaternario, por un lado, a lo largo del río Guadalquivir, de gran anchura ( 4-5 Km), incluyendo los aluviales más recientes del río y las diferentes terrazas, e incluso depósitos coluviales de piedemonte; y por otro, a lo largo del río Guadajoz, vega ésta, mucho más estrecha.
Litología.
En primer lugar, tanto los aluviales como las terrazas ligadas al Guadajoz presentan un carácter más arcilloso, por provenir de las margas arcillosas del Mioceno de la Campiña. Las terrazas más antiguas son conglomerados, con soporte subyacente de arcillas margosas. La terraza más moderna, gravas, arenas y lentejones arcillosos.
Topografía.
Muy plana. Pendientes <3 % excepto en los bordes de contacto de la Vega con la Sierra que alcanza el 5 %.
B/. Edafología.
Los suelos son los típicos de Vega, suelos poco evolucionados, de aportes fluviales, constituidos, por sedimentos fluviales y desarrollados sobre éstos.
Los perfiles tipo son (A) C, AC, A(B)C, e incluso ABCaC, éstos últimos junto con los ABgCac; que son SUELOS LAVADOS con PSEUDOGLEY y SUELOS PARDOS sobre terrazas y piedemontes.
Son pues según la clasificación americana del. USDA, Entisoles, respondiendo respectivamente a los grandes grupos, Fluvents, suelos aluviales (las vegas); psaments, regosoles arenosos y Acualfs (alfisoles) los suelos lavados con pseudogley, o bien Acuepts (Inceptisol, con pseudogley de superficie).
C/. Clases agrológicas.
Por sus características casi toda la Vega cae en zona de clase I (sobre todo cl regadío).
Las zonas con falta de agua para el riego, o de secano, se clasifican como IIc, donde el subíndice se adopta por razones climáticas (falta de agua).
Esto queda expresado con el índice de capacidad agrícola de C.A. de TURC que es de 60 36 Tm. M. S. /Ha.
Las zonas de borde con la Sierra, con pendientes del 3% al 5% se clasifican en clase II.
Los cultivos herbáceos dominan el regadío, trigo, maíz, algodón, remolacha, soja, praderas de alfalfa. La productividad agrícola muy alta, alternando con frutales: Almendro, manzano, peral y con olivares muy productivos.
La Vega del Guadajoz es muy estrecha, con el problema adicional de la salinidad (La conductividad eléctrica de las aguas varía entre 4.000-7.000 mnohs).
2.1.4.4.3. La Campiña.
A/. Base Geológica
Engloba el conjunto mioceno que aflora masivamente en toda la macrozona.
Se trata de una serie de arcillas margosas de gran potencia, estratificada horizontalmente.
En cotas superiores a 200 m, aparecen depósitos delgados tabulares de areniscas. La meteorización llega a profundidades de 9 m.
Topografía.
Son lomas separadas por valles en V, con bajas o medias pendientes, del 5 al 20%, y más frecuente del 5-10%. Puntualmente se supera el 30%. Unicamente existen pendientes <3% en terrazas sobre los cerros testigos.
B/. Edafología
Los suelos típicos de toda esta zona son los Vertisuelos topolitomorfos, suelos con arcillas expansivas (montmorillonitas).
Acuerts : Tierras negras andaluzas, suelos de tipo vértico, de drenaje deficiente, peligrosos por sus características expansivas para las construcciones agrícolas y otras. Se observa en estos suelos profundas grietas en verano. La zona de meteorización alcanza una profundidad de 9 m. y se encuentran situados sobre los valles y aluviales secundarios.
Usterts : Tierras margosas béticas, sobre colinas y áreas onduladas. Pendientes mayores del 5 %. Evolucionan hacia Acuerts. El horizonte típico es A (B) C con media a alta actividad biológica.
C/. Clases agrológicas.
La mayoría de los suelos se clasificarían en clases altas de la LAND CAPABILITY CLASSIFICATION por desequilibrios en la textura (T. arcillosa) pero utilizando la nueva metodología se clasifica en clase II por pendientes (5-10 % media), con inclusiones puntuales de clase III (pendientes hasta 30 % y más). Las terrazas sobre cerros testigos (pendiente <3%) se clasifican en clase II por problemas de textura y de fertilidad.
Los subíndices son:
a) IIac IIIac , ac: arcilloso para indicar la textura.
b) IIe,w, IIIe,w para indicar los problemas de drenaje, encharcamiento y erosión.
c)
Las limitaciones en los usos, y la pérdida de capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión no son importantes y, solo en el caso de la erosión aparente superficial puede producir dificultades en la labor mecanizada.
Potencialidad productiva.
La zona está incluida en un índice de TURC de C.A. 20. La mayor parte del terreno es de LABOR INTENSIVA SIN ARBOLADO, con el 100 % de barbecho semillado
La alternativa más frecuente es trigo (47%), girasol (29 %), leguminosas o remolacha-algodón. En las areniscas de los cerros testigos se encuentra el olivar adulto de alto rendimiento.
2.1.4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES AGROLÓGICAS CARTOGRAFIADAS.
Se han cartografiado veinte unidades, correspondientes a las clases agrológicas I a VIII de la “Land Capability Classification" y a las subclases:
e: erosión.
s: limitaciones en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. en la zona de raíces.
w: limitaciones por deficiente drenaje externo e interno, problemas de encharcamiento, etc.
c: limitaciones climáticas.
La representación cartográfica se ha realizado de la siguiente manera, aunque la información de cada clase y subclase se ha manejado en las bases de datos digitales:
Cuadro 2/27.
CLASES AGROLÓGICAS.
|
CODIGO |
CLASES AGROLÓGICAS |
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |
LEYENDA CARTO-GRÁFICA |
|
1 |
I |
No presentan limitaciones que restrinjan su explotación. |
Suelos sin factores limitantes para su explotación. |
|
2 |
II s |
Limitaciones LEVES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |
Limitaciones LEVES (Factor s) |
|
3 |
II e |
Limitaciones LEVES debidas a la erosión, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |
Limitaciones LEVES (Factor e) |
|
4 |
II w |
Limitaciones LEVES por drenaje deficiente de los suelos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |
Limitaciones LEVES (Factor w) |
|
5 |
II c |
Limitaciones LEVES debidas a factores climáticos, viéndose restringida la gama de especies vegetales cultivables. |
Limitaciones LEVES (Factor c) |
|
6 |
III s |
Limitaciones IMPORTANTES en profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |
Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor s) |
|
7 |
III e |
Limitaciones IMPORTANTES debidas a la erosión que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |
Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor e) |
|
8 |
III w |
Limitaciones IMPORTANTES debidas drenaje deficiente de los suelos, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |
Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor w) |
|
9 |
III c |
Limitaciones IMPORTANTES debidas a limitaciones climáticas, que restringen la gama de especies vegetales cultivables, requiriendo prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. |
Limitaciones IMPOR-TANTES (Factor c) |
|
10 |
IV s |
Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de su profundidad, rocosidad, pedregosidad, salinidad, etc. |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |
(Continuación)
|
11 |
IV e |
Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de la erosión de los suelos. |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor e) |
|
12 |
IV w |
Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de un drenaje deficiente. |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |
|
13 |
IV c |
Terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos solo son convenientes para un escaso número de cultivos. En este caso las limitaciones principales provienen de factores climáticos |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor c) |
|
14 |
V s |
Suelos con graves problemas de profundidad, rocosidad y pedregosidad que los convierten en suelos no laborables, cuyo uso se reduce a aprovechamientos forestales y a pastizales. |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor s) |
(Continuación)
|
CODIGO |
CLASES AGROLÓGICAS |
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS |
LEYENDA CARTO-GRÁFICA |
|
15 |
V w |
Suelos con limitaciones de drenaje, proclives a encharcamientos o peligro de inundaciones esporádicas. |
Terrenos marginales por limitaciones graves (Factor w) |
|
16 |
VI s |
Suelos no laborables por sus condiciones climáticas, edafológicas o erosión, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |
Suelos no laborables (Factor s) |
|
17 |
VI e |
Suelos no laborables por sus fuertes pendientes, por lo que su aprovechamiento se reduce usos forestales y pastizales. |
Suelos no laborables (Factor e) |
|
18 |
VII s |
Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |
Suelos no laborables (Factor s) |
|
19 |
VII e |
Terrenos con fuertes pendientes y escaso espesor de suelo para uso agrícola. Corresponden con zonas abruptas desde el punto de vista topográfico. |
Suelos no laborables (Factor e) |
|
20 |
VIII |
Suelo no laborables, bien por sus importantes limitaciones, bien por estar ya urbanizados. |
Suelos no laborables por combinación múlti-ple de factores. |
A/. Clase agrológica I
Los suelos de esta clase no presentan limitaciones que restrinjan su explotación o éstas son muy pequeñas.
Permiten el cultivo de una amplia gama de especies vegetales y cualquier otro aprovechamiento con alta productividad.
Son suelos llanos o con muy ligeras pendientes, generalmente bien drenados, con condiciones favorables para la retención de agua, de alta fertilidad o que responden con altos incrementos de productividad a los aportes de fertilizantes.
Son por tanto "suelos agrícolas" de muy alta potencialidad productiva (Indice de TURC C.A. = 60), que deben conservarse en su uso agrícola actual.
Se encuentran localizados la mayor parte de ellos en la Vega del Guadalquivir, con presencias puntuales en la Vega del Guadajoz, y corresponden a terrenos de "regadío", lo que evita las limitaciones debidas a las características climáticas de la zona relativas a pluviometría.
B/. Clase agrológica II
Se incluyen en esta clase aquellos suelos que presentan alguna limitación que restringe la gama de especies vegetales cultivadas o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas tales como laboreo según curvas de nivel o cultivo en fajas.
Su exclusión de la Clase I se debe, en parte a condiciones climáticas, al no encontrarse en regadío, en otras ocasiones es la erosión el factor que condiciona la clase, o bien problemas de salinidad (tierras halomórficas en la Vega del Guadajoz) o encharcamiento.
Se encuentra esta clase de suelos en:
• LA VEGA. Generalmente en la subclase IIc, por limitaciones de agua de riego.
• LA CAMPIÑA. Muy extendido por ésta macrozona, las subclases IIw y IIs, por limitaciones al uso del suelo y restricción en la gama de plantas cultivadas por problemas de encharcamiento, deficiencia de drenaje interno y salinidad La textura muy desequilibrada (arcillosa) implicaría una clasificación de estos suelos en clases más altas, así como las pendientes medias, superiores a las consideradas normales en clase II, pero la limitada erosión y la gran potencialidad productiva de estas tierras de "La Campiña" aconsejan clasificarlas agrológicamente en esta clase, como indica su uso actual en agricultura intensiva de secano de alta producción.
C/. Clase agrológica III
Se clasifican en esta clase los suelos que presentan suficiente profundidad para e1 establecimiento regular de un cultivo herbáceo. La pendiente del terreno admite el cultivo mecanizado, sí bien con ciertas dificultades.
Los suelos en esta clase tienen limitaciones que reducen la gama de especies vegetales a cultivar y requieren prácticas de conservación difíciles de aplicar o costosas. Se debe efectuar el laboreo y la realización de otras prácticas por curvas a nivel del terreno. Se admiten drenajes deficientes en forma limitada así como algunos defectos en relación con la pedregosidad o rocosidad, sin que esto resulte obstáculo grave para las labores y para la rentabilidad de los cultivos.
Los suelos de esta clase son relativamente frecuentes en "La Campiña", diferenciándose de los de clase II de la misma macrozona, a pasar de su aparente semejanza, por problemas de pendientes (10%).
Así mismo se incluyen terrenos del borde de la Sierra, con limitaciones en la zona de raíces IIIs (profundidad del suelo, pedregosidad, rocosidad) y algunos terrenos cultivados en labor intensiva de secano en la macrozona "La Sierra" propiamente dicha, con limitaciones idénticas y por erosión, es decir en las clases IIIs y IIIe.
D/. Clase agrológica IV
Se incluye en esta clase los terrenos marginales para cultivos agrícolas que presentan factores limitantes graves tanto en la capacidad productiva como en la conservación de la misma. Estos suelos, solo son convenientes para dos o tres tipos de cultivos o las producciones son bajas.
Se engloban en estos suelos aquellos con pendientes de hasta el 20 % y (aún más sí son cultivos leñosos en aterrazado) tal es el caso de los olivares de "La Sierra" aunque en la actualidad son improductivos o están abandonados. Incluye también los cultivos de secano en labor extensiva (al sexto o más), cultivo que ha sido sustituido últimamente por el aprovechamiento como pastizales.
Generalmente est n clasificados como clase IVe y IVs según que la limitación predominante sea la pendiente elevada (y por tanto la erosión) o bien la falta de profundidad de los suelos, muy corriente en "La Sierra" excepto en los depósitos coluviales de pie de monte.
E/. Clase agrológica V
Dentro de esta clase se han distinguido dos subclases:
Vs. Con graves problemas de profundidad, rocosidad, pedregosidad lo que le convierte en suelos no laborables, cuyo uso se restituye a aprovechamientos como pastos o forestal.
Vw. Son terrenos con limitaciones por drenaje deficiente, encharcamientos o peligro de inundaciones esporádicas.
Son suelos situados en terrenos de bajas pendientes, generalmente en los márgenes de los ríos Guadalquivir y Guadajoz.
F/. Clase agrológica VI
Pertenecen a esta clase los suelos no laborables, sea a causa de sus condiciones climáticas y edafológicas, sea por grave peligro de erosión, por lo cual su aprovechamiento más indicado es el de pastizal, explotación forestal o bien reserva natural.
Se encuentran situados principalmente en "La Sierra" en zonas con pendientes fuertes (clase VIe), pero con suficiente humedad para mantener la vegetación herbácea y permitir su aprovechamiento al menos en alguna estación del año. El destino de estos suelos es como aprovechamiento pecuario, de los pastizales y dehesas por el ganado ovino, una vez que el ganado porcino en explotación extensiva ha desaparecido prácticamente de la zona. Las cargas ganaderas son muy bajas.
La subclase VIs engloba aquellos terrenos, también generalmente en la "Sierra", con deficiencias en la profundidad del suelo, muy escasa debida a la erosión. Tienen el mismo aprovechamiento que los anteriores.
G/. Clase agrológica VII
No permiten otro aprovechamiento que sus pastos, o la explotación forestal, reserva natural o alguna de sus combinaciones, bien por la excesiva pendiente del terreno, que las expondría a rápidos procesos erosivos, bien por el escaso espesor del suelo agrícola.
Se incluyen en esta clase gran parte de las zonas abruptas de 1a Sierra y algunas incrustaciones puntuales en La Campiña.
H/. Clase agrológica VIII
Se incluyen las superficies cuyo aprovechamiento productivo es imposible por diversos factores limitantes (pendientes, afloramientos rocosos, zonas urbanas, vías de comunicación, ríos, etc.). Sólo pueden dedicarse a zonas de recreo, o reservas naturales.
2.1.3. LA CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA E HIDROLÓGICA
La principal arteria de la zona es el río Guadalquivir, en su curso medio, pero además existen afluentes importantes por su margen derecho, correspondientes a la Sierra como el río Guadiato, el Guadalmellato y otros arroyos menores. En su margen izquierda está el río Guadajoz como principal afluente y otros arroyos con un régimen más estacional.
Ninguna de los ríos importantes posee cuencas completas dentro de la zona de estudio, solamente los arroyos y torrentes menores poseen subcuencas dentro del término municipal.
Se pueden establecer dos tipologías entre las redes de drenaje en lo que se refieren a sus aspectos relativos a la geología y el relieve: la red de la Sierra y la red de la Campiña.
La red de la Sierra es relativamente densa, condicionada de carácter torrencial, muy incisiva, generadora de relieve con excavación continua en barrancos y torrentes sobre los duros materiales sobre los que actúa. El drenaje es bueno, con caudales considerables y suaves máximos estacionales. Este drenaje se ve favorecido por las elevadas pendientes existentes en amplias zonas de la Sierra. Al contacto con la Vega, la potencia erosiva y carácter torrencial de la red se ve disminuida por el brusco cambio de pendiente, siendo entonces más frecuente un régimen deposicional de sedimentos y un menor desarrollo de ramificaciones secundarias, dando lugar a cursos longitudinales que terminan en el Guadalquivir o en los subálveos de la Vega.
La red de la Campiña es menor densa y pierde el carácter de torrencial, aunque no del todo su potencial erosivo y de transporte, ya que al discurrir por unos materiales blandos y con muy escasa capacidad de retención de agua y en caso de fuertes precipitaciones aparecen fuertes caudales, con elevado potencial de transporte y sedimentación, sobre todo de la fracción limosa y arcillosa. La efectividad del drenaje se considera aceptable con máximos estacionales muy marcados. El río Guadajoz posee gran cantidad de arroyos afluentes que drenan la Campiña, por lo que su régimen es reflejo del funcionamiento de la red, con los consiguientes procesos de dinámica fluvial.
2.1.3.2. PERMEABILIDAD.Para la estimación de la permeabilidad se pueden establecer tres tipos de valores en los terrenos del término municipal: zonas con materiales permeables, con materiales semipermeables y zonas cuyos materiales se consideran impermeables.
A/. Terrenos permeables.
Corresponden a los aluviales, ya sean de los pequeños arroyos existentes en la Campiña, así como la Vega de los ríos Guadajoz y Guadalquivir, siendo ésta última la zona más extensa. Los materiales con mayor fracción arenosa poseen una permeabilidad más elevada, aunque existe un alto contenido en arcillas que disminuye la permeabilidad de estos sedimentos cuando los consideramos en su conjunto. Por tanto, aún cuando estos aluviales se consideran permeables la transmisividad o velocidad de propagación del agua dentro del sedimento no es muy elevado. Son zonas con acuíferos en formaciones permeables por porosidad intergranular.
En algunas áreas de la Sierra, muy pequeñas y de díficil localización existe una permeabilidad por fisuras y fracturación que afecta sobre todo a calizas y pizarras. No se han representado estas áreas en el mapa, recogiéndolas dentro de las zonas de recarga, puesto que su funcionamiento en grande se considera semipermeable. Sin embargo su detección es posible al observar las condiciones de drenaje de ciertas áreas de la Sierra (drenaje muy activo por pereolación a través de fisuras).
B/. Terrenos semipermeables.
Corresponden a materiales con distintas litologías, entre las que se encuentran los distintos depósitos de niveles de terraza, una franja de coluviones de la Vega del Guadalquivir, la serie caliza del Mioceno y algunas zonas de calizas cámbricas y otros materiales alterados de la zona de la Sierra.El carácter de semipermeables de estos materiales es debido a su comportamiento en grandes, aunque puntualmente existen pequeñas áreas, como antes se ha comentado, muy permeables junto a otras impermeables. Las características litológicas, estructurales y tectónicas afectan tanto positiva como negativamente en el valor de la permeabilidad. En la zona de la Sierra éstas últimas (fracturación, fisuras, fallas) favorecen un aumento de la permeabilidad en materiales poco aptos, mientras que en la Vega y la Campiña, las distintas litología, y su disposición (alternancia de destratos permeables a impermeables) son las responsables de este carácter.
En estos terrenos se pueden encontrar acuíferos aislados, generalmente poco extensos y de caudal variable, puesto que son áreas de recarga que dependen sobre todo de las precipitaciones.
C/. Terrenos impermeables.
Corresponden a la mayor parte de la Campiña (margas azules, arcillas) y de la Sierra (Granitos, esquistos, etc). Al igual que en los casos anteriores este carácter hay que entenderlo considerándolo en grande, puesto que tanto en la Sierra como en la Campiña existe una capa superficial alterada que establece unas condiciones especiales en la dinámica del agua.
Por ejemplo, en la Sierra la capa superficial alterada de muy poca profundidad recoge el agua que percola y la drena rápidamente en la red de barrancos que allí existe, dando lugar a suelos poco desarrollados.
En la Campiña, debido a la litología existente (arcillas con alta porosidad) aparece un suelo muy desarrollado que recoge bastante cantidad de agua, pero en este caso la retiene. Sólo en las zonas con mayor contenido en arenas aparecen manantiales y pozos de mínimo caudal.
2.1.3.3. FORMAS DE DRENAJE.
A/. Drenaje favorable.
En la zona de la Sierra el drenaje se considera favorable por escorrentía superficial muy activa. En las zonas en donde el escaso valor de la pendiente no favorece el desarrollo en la red fluvial el drenaje se considera aceptable, produciéndose ésta de manera mixta, mediante escorrentía y percolación.
En la Vega y la Campiña, el drenaje no es muy favorable.
<![endif]
B/. Drenaje aceptable.
Se localiza en las zonas planas de la Sierra, con poco desarrollo en la red fluvial y con materiales que poseen una permeabilidad de tipo medio. Son los terrenos arcósicos y arenosos, alteración de los granitos, en donde el saneamiento de los terrenos es de tipo medio.
En la Vega, la mayor parte de ella posee un drenaje aceptable, exceptuando la franja próxima al curso del río, que al estar empapada no permite el saneamiento. En la banda próxima a la Sierra el drenaje es aceptable por escorrentía poco activa, y en zonas en donde la litología lo permite es aceptable por percolación natural. En este último caso se pueden incluir todos los niveles de terraza, incluso los situados en la Campiña.
En la Campiña sólo existe drenaje aceptable en los depósitos pliocenos tipo raza que existen al SE del término municipal.
C/. Drenaje deficiente.
En la Sierra prácticamente no hay zonas con drenaje deficiente. En la Vega, la franja ocupada por el cauce del río, tanto el Guadalquivir como el Guadajoz, poseen drenaje deficiente por existir agua a muy poca profundidad, en superficie se puede mostrar el drenaje como aceptabe.
En la Campiña el drenaje se considera deficiente, por la escasa percolación y la escorrentía poco activa.
2.1.3.4.- TIPOS DE ACUIFEROS.
Se establecen de modo genérico tres tipos de acuíferos que se pueden encontrar en los terrenos del término municipal. Su delimitación y características dependen del tipo de formaciones rocosas en que se encuentran así como de sus zonas de recarga. Estos tipos se describen a continuación.
A/. Acuíferos libres-aluviales (L).
Son acuíferos superficiales, normalmente en estrecha relación con la red fluvial, ocupan los terrenos más bajos, aluviales y terrazas bajas, el agua está a poca profundidad y la recarga se efectúa fundamentalmente por el propio subálveo del río, y en menor medida por precipitaciones. Es el tipo de acuífero más extenso es importante, por su abundancia y la disponibilidad de agua que ofrece. Prácticamente toda la Vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, así como los aluviales de la red fluvial secundaria se pueden incluir dentro de este tipo.
B/. Acuíferos por fisuración – fracturación (F).
Este tipo hace referencia sobre todo a los posibles acuíferos que se localizarían en las formaciones clacáreas del Mioceno, que aunque escasamente tectonizadas sí presentan fisuras y grietas que junto con la elevada porosidad que poseen las hacen potencialmente adecuadas para contener aguas subterráneas.
Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la Sierra.
C/. Zonas de recarga (R).
En la mayoría de los casos estas zonas de recarga poseen acuíferos aunque en sí mismos poco importantes, la mayor parte de las veces el agua contenida en estos terrenos recarga acuíferos situados a mayor profundidad. Tal es el caso de los niveles de terraza que percolan el agua hacia el acuífero libre del río, situado a niveles más bajos, o simplemente drenan el agua por la red de escorrentía o hacia acuíferos profundos.
Las zonas de recarga están muy extendidas por todo el término municipal y corresponden a materiales del tipo permeables o semipermeables que tienen un drenaje activo por percolación.
D/. Zonas sin acuíferos (I).
La mayor parte de la Campiña y la Sierra, que son zonas impermeables, no poseen prácticamente acuíferos, aunque pueden existir algún acuífero aislado, especialmente en la Sierra, de tipo puntual y de caudal variable.
2.1.3.5. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS.
Para la estimación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y por extensión de las aguas subterráneas se han tenido en cuenta una serie de factores que en este caso son:
• factores hidrográficos.
• factores geológicos.
• factores topográficos.
• factores de suelo.
• factores de vegetación.
En el estudio se han considerado como más importantes los tres primeros, mientras que la influencia del suelo y la vegetación se puede considerar que aparece implícita en la permeabilidad y capacidad de retención de agua de un terreno respectivamente.
En general se puede decir que la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas crece con la permeabilidad y altura del nivel freético y decrece con la pendiente y profundidad de la roca madre.
La permeabilidad del suelo viene definida como la «capacidad de un suelo para dejar fluir, o trasmitir, agua o aire a través de su espesor» En este sentido, la permeabilidad del suelo depende de su textura, estructura, grado de compactación, contenido en materia orgánica, porosidad, etc., es decir, características que determinan el tamaño de los poros y su capilaridad. (CEOTMA 1984, pág. 189)[4].
La importancia de la consideración de este factor radica en la determinación del potencial del suelo para actividades tales como la instalación de fosas sépticas o vertederos (riesgo de filtración de lixiviados o contaminantes hacia capas freáticas), respuesta a drenajes, etc.
Si a este factor se una una red de drenaje poco densa, presencia contrastada de acuíferos y cercanía o presencia de zonas emisoras de productos contaminantes, esta estimación se ve reforzada.
A al vista de toda la información contenida en este apartado de hidrogeología y en los anteriores se puede considerar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas de cada uno de los tipos de acuíferos que figuran en el punto anterior como:
Muy vulnerables – Acuíferos libres, aluviales. (L)
Vulnerables – Acuíferos por fisuración. (F)
Vulnerables – Zonas de recarga. (R)
Poco vulnerables – Zonas impermeables. (I)
A/. Zonas muy vulnerables (L).
Corresponden a las zonas con acuíferos libres–aluviales, antes descritos. En estas zonas la velocidad de propagación de los posibles agentes contamiantes es alta, la persistencia es baja y su eliminación presenta dificultad.
Se puede considerar a toda la Vega del Guadajoz y buena parte de la red del Guadalquivir, así como los aluviales de la red fluvial secundaria se pueden incluir dentro de este tipo.
B/. Zonas vulnerables ( F y R ).
Se incluyen aquí las áreas con posibles acuíferos por fisuración en calizas y áreas por un lado y por el otro a las zonas de recarga, en ambos casos antes comentadas.
En las calizas fisuradas la velocidad de propagación del contaminante es muy alta, sin embargo su persistencia es muy baja y su eliminación es relativamente sencilla siempre que el origen de los contaminantes no sea debido a vertidos sólidos que comienzan a actuar con las precipitaciones y se introduzcan entre los huecos y fisuras de la roca. En este caso a estas zonas se las debe considerar de especial protección.
En las zonas de recarga, compuestas principalmente por áreas, conglomerados, calizas porosas, depósitos de terraza algo cementados, etc, la velocidad de propagación del contaminante oscila de media a lata, al persistencia es sin embargo alta, su eliminación es díficil. Son zonas de protección y control.
Su disposición y su extensión no las hacen adecuadas para poseer grandes caudales; la recarga se efectúa en su mayor parte por precipitaciones y sólo al oeste de Córdoba, una amplia franja se recarga en parte por los arroyos que drenan la Sierra.
Las zonas de recarga están muy extendidas por todo el término municipal y corresponden a materiales del tipo permeables o semipermeables que tienen un drenaje activo por percolación.
C/. Zonas poco vulnerables (I).
Se incluyen en este punto los terrenos considerados como impermeables y prácticamente sin acuíferos. Su composición es tal que la contaminación afecta principalmente a las aguas más superficiales y muy localmente a los acuíferos.
En los terrenos margosos y arcillosos la velocidad de propagación de los agentes contaminantes es muy baja, por el contrario su persistencia es muy alta. La contaminación afecta solamente en los puntos en donde estén situados los focos emisores, sin que se transmitan por el terreno hasta los posibles acuíferos los agentes contaminantes. En este caso, el agua superficial, por la red de escorrentía o por precipitaciones es la afectada por la contaminación.
2.1.3.6. MAPA DE VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS.
Los tipos de acuíferos, así como la vulnerabilidad que presentan a continuación, se recogen en una cartografía a escala 1:25.000 de todo el término municipal. Para una mayor claridad e interpretación del mapa así como para el tratamiento automatizado de la información en el contenida, se ha hecho corresponder los distintos tipos de acuíferos con los valores de vulnerabilidad correspondientes, obteniéndose cuatro clases representadas por las letras L, F, R, I, tal y como ya se ha expresado.
La fuente para elaborar la cartografía de riesgos de inundación se han utilizado los datos del estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre dicho río. Aunque no se ha podido disponer de un estudio del resto de ríos y arroyos, de la observación directa histórica, se conoce la existencia de otras zonas inundables de las que hay que destacar diversas zonas de la Vega del río Guadajoz. En ella la zona de mayor riesgo, por la presencia de una urbanización ilegal (La Atalayuela), es la zona de La Huerta Nueva.
Hay que señalar también que en la zona comprendida entre el Puente de la Autovía y el Puente del Ferrocarril la Confederación Hidrográfica ha redactado un proyecto de encauzamiento con el que se prevé la defensa de las zonas inundables para un caudal estimado de 5.850 m. cúbicos por segundo con lo que, una vez ejectuado dicho proyecto, estas zonas no serán inundables para avenidas de hasta dicho caudal máximo.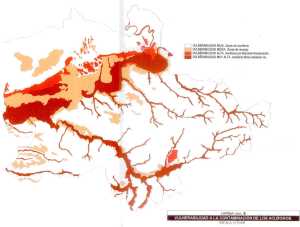
2.1.2. LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA, GEOMORFOLÓGICA Y LITOLÓGICA COMO ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TERRENOS
2.1.2.1.- GEOLOGIA.
2.1.2.1.1. Encuadre Geológico.
En otros apartados del trabajo se comenta la diferenciación clara que presentan los terrenos del término municipal en tres zonas bien definidas, Sierra, Campiña y Vega, que desde el punto de vista geológico ofrecen los caracteres más acusados para establecer esa diferenciación.
La zona norte de los terrenos del término municipal, ocupados por la Sierra pertenecen a la Meseta, siendo Sierra Morena una de las grandes unidades morfoestructurales de la península. La zona sur, tres cuartas partes en extensión, pertenece a otra gran unidad peninsular, como es la depresión Bética. En este caso la Campiña y la Vega del Guadalquivir constituyen las unidades fundamentales de la depresión. En el municipio de Córdoba sólo se encuentran de manera parcial las tres unidades antes comentadas: Sierra Morena, la Vega del Guadalquivir y la Campiña cordobesa.
El dominio, origen y edad de los materiales que constituyen estas tres zonas es bien diferente en cada caso; a continuación se describe brevemente el carácter geológico de cada zona.
2.1.2.1.2. La Sierra (Sierra Morena).
El borde de la meseta se manifiesta aquí como una zona en donde es frecuente encontrar afloramientos de rocas antiguas, precámbrico y Cámbrico, de gran extensión, junto con manifestaciones de plutonismo y vulcanismo, en forma de bandas estrechas y alargadas, sobre todo en la región más septentrional.
Los materiales están afectados por plegamientos hercinianos, con una complejidad téctonica influenciada además por la intrusión de plutones graníticos, como se puede comprobar además por la presencia de una red de fracturas de distinta edad y una serie de filones de pórfidos graníticos.
En conjunto, los materiales de la zona de la Sierra poseen el carácter de antiguos, consistentes, en algún caso de tipo cristalino lo que hace que se comporten como zócalo frente a manifestaciones tectónicas posteriores (posthercinianas).
La edad de los materiales existentes varía, en la zona de la Sierra, desde el Precámbrico cristalino de Cerro Muriano hasta el Mioceno de carácter calcáreo que aparece como manchones al norte del casco urbano. Sin embargo, en la zona estudiada aparecen exclusivamente depósitos de edad Cámbrico, Carbonífero, incluyendo en este sistema los plutones graníticos, Triásico (Bunt) y Mioceno.
2.1.2.1.3. La Campiña (Depresión del Guadalquivir).
Los materiales de la Campiña son de dominio Alpino y su génesis e historia geológica están ligadas a la cordillera Bética. La depresión del Guadalquivir en su conjunto constituye la antefosa. La porción de campiña que pertenece al municipio se localiza en la zona central de la depresión, y posee aspectos significativos de ésta, como son el origen marino de los sedimentos, la gran potencia de éstos y ya en el borde más meridional del término la presencia de elementos alóctonos procedentes del ámbito de la cordillera Bética (olitostromas). El mecanismo de traslación de estos elementos alóctonos no puede ser más que como deslizamientos gravitatorios. Su edad de “mise en place” es Mioceno, ya que se encuentran intercalados entre los materiales de esta serie. Su importancia, dentro de los terrenos del término municipal es escasa en extensión, pero sin embargo son responsables de la presencia de elementos salinos.
La estructura de los depósitos de la Campiña es sencilla; el borde norte corresponde con la supuesta falla del Guadalquivir, Que no es tal, pues se ha comprobado que el zócalo de la Meseta se hunde suavemente a partir del escalón de la Sierra hacia el sur, ya en su zona central se depositan potentes series de sedimentos de facies marinas, blandas que enmascaran alguna que otra falla normal que afecta al zócalo. En los sectores en donde aparecen materiales alóctonos, sur de la zona estudiada., se dan complicaciones en la disposición estructural de carácter local por efectos de procesos de halocinesis secundaria.
La edad de los depósitos es casi exclusivamente Mioceno.
2.1.2.1.4. La Vega (Guadalquivir, Guadajoz).
Se pueden diferenciar igualmente los materiales ligados a los cursos de agua, puesto que su origen, disposición y características dependen de éstos. El Guadalquivir discurre en el contacto de la Campiña y la Sierra y su acción fluvial durante el Cuaternario se ha manifestado por una parte en una erosión indirecta del relieve del borde de la meseta, apareciendo una red fluvial secundaria de carácter erosivo sobre materiales duros y antiguos.
Por otra parte, los procesos de sedimentación se restringen a la aparición de niveles de terrazas y fluviales y a depósitos de tipo coluvionar que provienen de la desnudación del borde de la meseta, poniéndose en contacto entonces con los materiales aluvionares del río, y así en la zona del término municipal es frecuente encontrar los niveles de terrazas fluviales localizados en la margen sur del rió Guadalquivir, mientras que en la margen norte, los depósitos de coluvión enmascaran los niveles de terraza.
El río Guadajoz también presenta distintos niveles de terraza y cierta extensión en sus aluviales, aunque su importancia y magnitud es menor que en el caso anterior.
2.1.2.2. LITOLOGÍA.
Por las características de las tres grandes unidades ya citadas se puede hacer una descripción litológica haciendo tres grupos, en correspondencia con aquellas según sus características propias en el sentido más amplio y establecido algunas subdivisiones en cada grupo atendiendo a criterios petrográficos, estratigráficos o situacionales. Se obtienen los siguientes grupos de materiales según unidades:
Cuadro 2/23.
AGRUPACIÓN LITOLÓGICA SEGÚN LAS
GRANDES UNIDADES DEL TERRITORIO
|
PLUTÓNICAS |
Granitos | |
|
METAMORFICAS |
||
|
LA SIERRA |
PALEOZOICAS |
Cámbrico |
|
Carbonífero |
||
|
TRIÁSICAS |
Bunt |
|
|
MIOCENAS |
Calizas |
|
|
MIOCENAS |
Margas |
|
|
LA CAMPIÑA |
ALÓCTONAS |
Margas Miocenas |
|
Yesos Triásicos |
||
|
PLIOCENAS |
Conglomerados |
|
|
NIVELES DE TERRAZAS |
||
|
LA VEGA |
COLUVIONES+NIVELES DE TERRAZAS |
|
|
CONOS DE DEYECCIÓN |
||
|
ALUVIALES |
2.1.2.2.1. La Sierra.
A/. Formaciones Intrusivas.
(G) Granito. Por su composición se puede considerar como un granito de tipo normal que ha podido sufrir reacciones de asimilación de la roca caja, que hacia el oeste le dan un carácter más alcalino.
Los minerales principales son ortosa, cuarzo, plagioclasa y biotita; como accesorios destaca la mesa metálica y fluorita, incluidos en la única.
(PG) Pórfidos Graníticos. En este grupo se incluyen las rocas filonianas, tales como los pórfidos graníticos y el espato fluor (F). Los pórfidos graníticos están formados por cristales de plagioclasa caulinizada, cuarzo y ortosa como minerales principales.
B/. Formaciones esquistosas.
(K) Micacitas, Gneises y Anfibolitas. Complejo metamórfico constituido por micacitas de grado medio de metamorfismo, alternando con gneises microglandulares y anfibolitas. Las rocas más abundantes son las micacitas (moscovita y biotita)
La facies metamórfica es de tipo más intenso que las del resto de los materiales que les rodean.
(CA) Litoarcosas y Pizarras. Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden establecer cuatro grandes unidades, pero que a los afectos de este trabajo se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos litológicos. La parte inferior de la primera unidad y la unidad superior son la carácter detrítico y se representan como litoarcosas y pizarras. Son pizarras arcillosas hematíticas con intercalaciones de areniscas arcósicas. La unidad superior que se incluye en este grupo son areniscas feldespáticas y cuarcitas blanquecinas, también de carácter arcósico.
(HP) Pizarras y Grauwacas. Los niveles superiores carboníferos aquí existentes, están formados por una serie alternante de pizarras y grauwacas más blandas y en algunos tramos fosilíferas.
C/. Formaciones cuarcíticas y conglomerados.
(CAg) Arcosas, Conglomerados y Microconglomerados. Otro grupo, este de carácter detrítico está formado por una arenisca morada de grano medio, conglomerados y microconglomerados cuya matriz es la propia arenisca, de gran variación granulométrica. La arenisca es una arcosa teñida de este color por los óxidos de hierro.
(Tg) Conglomerados y Areniscas. Se establecen tres grupos litológicos, el primero de ellos se refiere a un conglomerado basal carbonífero constituido por cantos angulosos, redondeados o muy redondeados de 3 a 20 cms de areniscas moradas cámbricas y algún canto de volcánicas. La matriz es areniscosa. En algunos puntos el conglomerado es de calizas azules cámbricas, con cuarcitas blancas, areniscas y pizarras
D/. Formaciones volcánicas.
(CAv) Volcánicas (Riolitas, Espilitas y Quedatofidos). El segundo grupo está constituido por un paquete volcánico de riolitas y queratófidos ferríferos, de color morado con niveles de pizarra intercaladas.
(Hv) Volcánicas (Traquitas). En concordancia con los estratos del grupo anterior aparecen dentro de la formación pizarroso-arenosa una serie de rocas efusivas de tipo ácido, intermedio y básico que producen resalte en el relieve. Son rocas volcánicas intercaladas en la serie sedimentaria, la más abundantes son traquitas, existiendo espilitas, todas riolíticas y queratifídicas.
E/. Calizas y dolomías.
(CAc) Dolomías, Calizas y Mármoles. De época Cámbrica y de carácter carbonatado, son los niveles formados de dolomías y calizas alternando con areniscas, margas y pizarras y algún nivel de volcánicas de tipo ácido (riolitas). Por metamorfismo de contacto con los granitos se transforman en mármoles.
En el contacto con los granitos, los materiales no carbonatados dan lugar a rocas metamórficas de tipo skarn, manteniendo el carácter detrítico que poseen.
F/. Formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno.
(Mc) Biomicritas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos. En la zona de la Sierra aparece exclusivamente el tramo calcáreo, inmediatamente encima de las rocas paleozoicas, como manchas extensas más abundantes hacia el borde sur de la Sierra.
Una serie representativa de muro a techo es: Conglomerado de cantos de caliza paleozoica, pizarras, grauwacas, etc. con ostreidos. Arenas sueltas con niveles compactos de lumaquela, Arenas compactas de grano grueso, bastante micáceas y algo calcáreas. Fauna muy abundante. Biomicritas y bioesparitas con abundante fauna.
2.1.2.2.2. La Campiña.
A/. Formaciones biocalcareníticas y margosas del Mioceno.
(Mc) Biomicritas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos. Al este de Santa Cruz se encuentra un afloramiento del tramo calcáreo del Mioceno, formado por biomicritas arenosas – areniscas calcáreas bioclásticas.
(Mf) Arenas biocalcáreas, Margas verde-amarillentas y Biomicritas arenosas, Facies flyschoide (depósito alóctono). Otro de los grupos litológicos pertenecientes a las rocas alóctonas lo constituye una formación eocena-miocena de alternancia de arenas-areniscas blanquecinas y amarillentas, margas arenosas de color gris-verdoso, biomicritas, biomicriditas, bioesparitas arenosas en secuencia flyschoide.
(Mm) Margas y Margocalizas blancas de aspecto albarizoide (depósito alóctono). En contacto tectónico con la anterior formación se encuentra un tramo de margas y margocalizas, de aspecto albarizoide, con sílex con un menor carácter alóctono que los grupos litológicos anteriores.
(M) Margas arenosas y recristalizadas, Areniscas calcáreas bioclásticas y Microconglomerados calcáreos bioclásticos. Sin embargo, la mayor parte de los terrenos están formados por el potente tramo margoso, de carácter marino, cuya parte inferior corresponde a las denominadas “margas azules” que presentan una capa de alteración bastante importante dando lugar a un suelo agrícola profundo. Hacia las zonas superiores aumenta el contenido en arenas, de modo que hacia el techo se pueden localizar niveles de areniscas alternantes entre las margas. También aumenta el contenido en arcillas. El gran desarrollo del suelo agrícola y la alteración que presentan dificultad la observación de estos materiales en afloramientos frescos.
B/. Unidades alóctonas de la Depresión del Guadalquivir.
(Mb) Mezcla caótica de margas verdes, rojo-violáceas, Blanquecinas y Bloques de dolomía, calizas y margocalizas (depósito alóctono). El primer grupo litológico lo constituye el olitostroma propiamente dicho formado por una masa heterogénea y caótica de materiales de diferentes edades pero con un gran predominio de sedimentos margosos. Se halla recubierto por un espeso suelo y derrubios de series suprayacentes. Son margas verdes, pardo-socuras, con bloques de caliza, dolomías, yesos, jacinto, ofitas, etc., formando una masa plástica y dislocada.
C/. Conglomerados y areníscas triásicas y margas rojo-violáceas.
(Tk) Margas rojo-violáceas, Yesos y Sales (Keuper). El último grupo litológico se diferencia bastante bien de los anteriores al estar formado por depósitos alóctonos del Trías -keuper- que destaca del olitostroma en afloramientos de dimensiones variables de margas abigarradas con jacintos y masas yesíferas muy cargadas de sales, en especial de ClNa.
(Tg) Conglomerados y Areniscas. Los afloramientos de estas rocas son muy escasos y de muy pequeña extensión. Pertenecen exclusivamente a la facies conglomerática del Bunt. Está formado por cantos de cuarcita redondeados, de tamaño variable, heterométricos en su disposición vertical y cementados por una matriz arcilloso-arenosa.
D/. Formaciones aluviales del Plioceno.
(Pl) Conglomerados, Gravas, Arenas y Limos rojos. La extensa raña que con carácter regional cubre buena parte de la zona centro-sur de la cuenca del Guadalquivir, aparece dentro del término municipal con escasa representación. Está constituida por cantos de cuarcita rodados, esquistos y pizarras redondeados y aplanadas. La matriz está formada por arenas de cuarzo y limos rojos.
2.1.2.2.3. La Vega.
A/. Niveles de Terraza.
(QT1) Nivel de Terraza 1 y (QT2) Nivel de Terraza 2. Conglomerados, Gravas, Arenas y Arcillas. Los niveles más antiguos de terrazas están formados por conglomerados y gravas sueltas en una matriz arenosa o limosa. Aquí es frecuente encontrar colores rojizos o rojos oscuros por alteración y formando costras duras.
(QT3) Nivel de Terraza 3. Conglomerados, Gravas, Arenas, Limos y Arcillas. La terraza más baja está formada por gravas poco cementadas de cantos de tamaño medio, con areniscas y lodos.
B/. Coluviones.
(Qcd) Conos de Deyección. Depósito caóticos de régimen de arroyada formados por cantos de caliza en una pasta margosa-arcillosa. Poco consolidados.
C/. Formaciones aluviales del Plioceno.
(QAL) Aluvial, Conglomerados, Gravas, Arenas, Limos y Arcillas. Gravas de cantos medios a gruesos, redondeados, totalmente sueltos de composición muy variable, arenas sueltas y limos.
Se presentan junto a las formaciones aluviales localizadas en La Campiña (punto D/.) de la misma época.
2.1.2.3. MORFOLOGIA.
En la descripción del relieve se ponen de manifiesto aún más las diferencias entre las tres grandes unidades ya conocidas. El origen del relieve actual es complejo, por una parte las diferencias litológicas condicionan en principio los procesos del modelado, pero además hay razones estructurales y tectónicas que condicionan la formación de la depresión del Guadalquivir y su relación con el borde la Meseta. Por último las condiciones climáticas que influyen en la dinámica fluvial, especialmente desde finales del Plioceno dan las pinceladas últimas en el modelado que aparece actualmente.
A los efectos del Análisis del Medio Físico del término municipal se describen a continuación los rasgos del relieve más importante de cada una de las macrozonas.
2.1.2.3.1. El relieve de La Sierra.
Las cotas más altas llegan casi a los 700m (Cerro de los Arboles 693m) y la mayor de la zona de la Sierra está por encima de los 400 metros lo que indica un desnivel de 200 a 300 metros sobre la vega del Guadalquivir; esto nos da una primera idea referente a las fuertes pendientes existente en las laderas que dan hacia la vega, así en menos de dos Kilómetros se asciende 300 metros. Sin embargo, las fuertes pendientes no son una carácter exclusivo de las laderas que miran hacia la vega del Guadalquivir, sino que se dan prácticamente en todas las vertientes de los ríos que circulan en la Sierra, especialmente en el Guadiato y en menor medida en el Guadalmellato, así como en los muy abundantes barrancos de torrentes.
La acción fluvial produce unos incisivos valles en V, muy profundos y espectaculares cuando los materiales son duros, como ocurre en las zonas metamórficas e ígneas. Las rocas carboníferas, algo más blandas, poseen grandes valles en V pero no tan incisivos como los anteriores.
Este efecto de escalón degradado por la red fluvial que ofrece el borde de la Sierra se hace más tendido en la zona próxima el casco urbano de Córdoba como una extensa rampa de pendiente uniforme que se aprovecha para el crecimiento urbano, y que debe tener un origen en una suave depresión en la escarpada línea de costa miocena, que posteriormente se ve ocupada por la deposición de calizas y actualmente erosionada en parte y en parte rellena por los coluviones que enlazan insensiblemente con los niveles de terrazas más bajas de la vega.
No obstante la tónica dominante del relieve estriba en la continua degradación de las laderas de la Sierra por una red de barrancos por los que se organiza una red fluvial muy erosiva, responsable de las fuertes pendientes de las vertientes.
En las zonas culminantes (por encima de los 400 metros) se pueden encontrar algunas áreas más o menos llanas u horizontales en grandes, aunque su microrelieve sea muy variado, tanto por procesos de erosión diferencial como por los condicionantes litológicos y del intenso plegamiento que han sufrido estas rocas de la Sierra.
Hacia el Este en el curso del Guadalmellato la energía de relieve es menor, con cotas en torno a los 250-300 metros, debido a que la litología es más blanda y los procesos de erosión se han dejado sentir con más intensidad, pero aún así la degradación de las laderas por los barrancos sigue siendo el carácter más importante.
2.1.2.3.2. El suave modelado de la Campiña.
El relieve de la Campiña se debe fundamentalmente a la litología, de materiales eminentemente blandos como son las margas y limos arenosos sobre todo en las capas superficiales profundamente alteradas por la erosión, de modo que la acción fluvial ha desnudado rápidamente estas formaciones rocosas hasta llegar a un equilibrio en el modelado de las vertientes. Este hecho ha determinado, junto con la evolución edáfica un aprovechamiento agrícola de esta región, que se ha traducido en una mecanización y laboreo que en áreas de un aprovechamiento integral del suelo cultivable suaviza todas las laderas, desapareciendo todo rastro de microrelieve, que en teoría debería de existir. En conjunto la mayor parte de la Campiña aparece como una superficie curvada con inflexiones positivas y negativas correspondientes a los pequeños cerros y vaguadas, pero nunca con bruscas roturas de pendiente o puntos de inflexión abruptos.
Además de estas continuas y suaves ondulaciones aparecen superficies llanas, horizontales o subhorizontales que corresponden a niveles de terraza o a depósitos de raña que se localizan siempre en las zonas más dominantes.
Dentro del término municipal, las cotas más altas se sitúan en torno a los 350 m. (Cerro de las Pilillas 362 m) y la mayor parte del terreno se localiza en las costas de 200 a 300 metros.
La tónica dominante aquí se refiere a las continuas ondulaciones que producen la alternancia de vaguadas y pequeños cerros alomados.
2.1.2.3.3. Las Vegas.
Las zonas de vegas hace referencia a las de los ríos Guadalquivir y Guadajoz. El relieve en estos casos se presenta como llanuras aluviales y niveles de terrazas separados en muchos casos por pequeños taludes y escarpes de terraza de escasa continuidad lateral.
Las superficies de las llanuras aluviales y los niveles de terrazas bajas se sitúan entre los 100 y 150 metros, dentro del municipio cordobés. La vega del Guadalquivir es la más ancha, hay sectores con más de 5 km. de borde a borde; la del río Guadajoz es más recoleta, un par de kilómetros en algunas zonas, pero en ellas se pueden apreciar mejor la topografía de escarpes y taludes entre los diferentes niveles de depósitos fluviales existentes.
2.1.2.4. PENDIENTES.
Se ha elaborado un mapa de pendientes a partir de las bases topográficas en escala 1:50.000 en el que se establecen cinco grupos que recogen no sólo el valor de las pendientes en una serie de intervalos establecidos, sino que además se ha tenido en cuenta para su elaboración el carácter geomorfológico existente en cada área. Se tiene entonces una cartografía orientativa de los tipos de relieve existentes.
Cuadro 2/24.
PENDIENTES
|
CLASE |
PENDIENTES (%) |
RELIEVE |
|
I |
0-5 |
Llanuras-Aluviales |
|
II |
5-10 |
Lomas-Superficies inclinadas |
|
III |
10-20 |
Ondulaciones-Vaguadas |
|
IV |
20-30 |
Zonas Montañosas-Barrancos |
|
V |
30 |
Zonas abruptas-Tajos |
2.1.2.5. CARACTERÍSTICAS GEOTECNICAS.
La toma de decisiones en materia de Ordenación Urbana, siempre que se pretenda que dichas decisiones estén bien fundamentadas, debe ir precedida de una información básica. Entre las materias que esta información debe considerar, están las relativas al medio físico. Este medio condiciona el desarrollo y las actividades cotidianas de la ciudad y su entorno de muchas formas. En este sentido, existe hoy, por ejemplo, una creciente conciencia en torno a protegerlo de la contaminación y otras agresiones que contra él se producen. La consideración del medio físico desde un punto de vista ecológico, que pueda expresarse a través de medios cartográficos, es hoy parte obligada a considerar en la elaboración de Planes de Ordenación Urbana. El suelo, aparte de cómo soporte físico para usos agrícolas y recreativos, es también el soporte de todas las construcciones y como tal influye en los aspectos económicos de toda decisión urbanística. El costo que suponen los terrenos problemáticos sobre las construcciones e infraestructuras es pagado por la comunidad y no se traduce en ningún servicio. Es una inversión inútil siempre que exista alguna posibilidad alternativa. Este sobrecosto inútil es además permanente una vez que se ha decidido la expansión de las construcciones en zonas problemáticas. Por otra parte, todavía más importantes y de valor incalculable son los riesgos para la población que se ubican en zonas peligrosas desde este punto de vista.
2.1.2.5.1. Fuentes de Información y Metodología.
Se trata en este apartado de dar una visión de conjunto de las características de los terrenos del término municipal frente a una serie de problemas que se presentan en la planificación, urbana y territorial, haciendo referencia especialmente a los aspectos constructivos, tanto de edificación como de obras de infraestructura, a los procesos y riesgos que pueden plantear y en fin, a una valoración de los terrenos según su incidencia en problemas geotécnicos propiamente dichos.
La información geotécnica es abundante y detallada, destacando el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, de carácter regional y el Mapa Geotécnico para la Ordenación Territorial y Urbana de Córdoba, editado por la Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia del Instituto Geológico y Minero perteneciente al Ministerio de Industria y Energía. De carácter local y a escala 1:25.000 se centra sobre todo en el casco urbano y áreas de desarrollo industrial próximas a la ciudad.
La metodología utilizada en este Estudio de Impacto Ambiental es básicamente la utilizada por el I.G.M.E. en la redacción de estos dos mapas, adaptándola a una zona de estudio de carácter intermedio entre los ámbitos de aquellos. Los criterios utilizados tienen por objetivo, dentro del análisis del medio físico, la elaboración de un mapa de condiciones constructivas de los terrenos que lleva implícita una valoración, y a la vez un grado importante de síntesis que permite compatibilizar el mapa obtenido con los de otros temas.
Con el conocimiento del ámbito geográfico de estudio y de los elementos que lo integran, se han analizado una serie factores que afectan a todo el conjunto: climatología, geomorfología, hidrología, aspectos geológicos globales, explotación de materiales para la construcción y riesgos geológicos. Asimismo se ha procedido de nuevo a la diferenciación en el territorio de las macrounidades consideradas, a saber, Sierra, Vega y Campiña para iniciar su estudio detallado. Se han analizado en apartados anteriores, sus características tectónicas y litológicas, indicando los diferentes materiales que las integran y su clasificación bajo el punto de vista constructivo. Seguidamente se han contemplado los aspectos geomorfológicos, tanto en sí mismo como en sus implicaciones frente a este mismo punto de vista; y, contenidas en el apartado siguiente, se pueden encontrar sus características hidrográficas e hidrológicas, con una valoración de las condiciones de permeabilidad y drenaje. Todos estos factores son determinantes de la aparición, real o posible, de riesgos geológicos naturales.
Para definir las propiedades constructivas de cada macrounidad, restaba consideras las características geomecánicas de los materiales que las componen. Dichas características han sido investigadas puntualmente por expertos de la Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia del I.G.M.E. mediante sondeos, penetraciones dinámicas, calicatas y pocillos, por lo que hemos utilizado dicha información sintetizada de forma extensiva dada las limitaciones impuestas por las escalas de trabajo que nos hemos visto obligados a emplear.
Somos totalmente conscientes del complejo problema de pasar de valores puntuales a una valoración extendida, dificultad que se ve agravada cuando en determinadas zonas aparecen varios tipos litológicos y aún más, diferentes condiciones para la construcción, siendo éstas últimas precisamente las que realmente interesan en una obra puntual y concreta. Por consiguiente, se han contemplado de manera orientativa o valorativa los valores numéricos que definen las diversas propiedades mecánicas estudiadas cuanto mayor sea la homogeneidad de la zona geotécnica o, dicho de otro modo, cuanto menor sea la dispersión de los valores que aquí se incluyen y, por tanto, cuanto mayor sea la densidad de la obra realizada. Esto quiere decir que la realización de cualquier Anteproyecto o Proyecto debería ir acompañado de la consiguiente campaña de Investigación Geotécnica. El mapa de condiciones constructivas orienta sobre el grado de necesidad de la mencionada Investigación Geotécnica.
Siguiendo las directrices técnicas del Mapa Geotécnico para Ordenación Territorial y Urbana realizado por la Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia del Instituto Geológico y Minero de España consideramos que una campaña de investigación geotécnica debe analizar para cada zona como mínimo los siguientes aspectos:
A/. Condiciones de cimentación.
En este apartado se engloban los conceptos siguientes:
• Presiones admisibles: son aquellas presiones de cimentación correspondientes a cargas verticales y centrales que garantizan la aparición de asientos absolutos medios inferiores de 2,50 cm en suelos granulares (gravas, arenas, limos arenosos) y 5 cm en suelos cohesivos (arcillas, limos arcillosos), valores determinados para zapata cuadrada de 1,50 X 1,50 m. Estos asientos son los que para edificaciones u obras ordinarias no suelen originar problemas derivados de distorsiones angulares excesivas.
• Problemas de cimentación: se indican el conjunto de problemas que pueden encontrarse al efectuarse cualquier tipo de cimentación. Su previo conocimiento ayudará al planteamiento de la campaña de Investigación Geotécnica y al diseño y construcción de la cimentación.
• Capacidad portante. Directamente relacionada con los dos factores anteriores hace referencia a la capacidad del suelo para soportar pesos, tales como edificios, carreteras, líneas de ferrocarril, etc.
l Potencial de contracción/expansión. Esta cualidad se refiere a dos parámetros fundamentales de los suelos: su elasticidad y su susceptibilidad a las deformaciones por cambios de volumen. El primero se refiere a la capacidad del suelo para volver a su volumen original después de la aplicación y retirada de su carga. Una vez sucedido esto, el suelo tiende a disminuir su volumen, el proceso se denomina contracción; si, por el contrario, el volumen tiende a aumentar, hablamos de expansión. El segundo parámetro establece relaciones como la comprensibilidad o retracción y la expansión o hinchamiento. Los cambios de volumen pueden suceder por causas naturales o por aplicación de cargas externas (CEOTMA, 1984)[1].
B/. Facilidad de excavación o Consistencia de los suelos.
Podríamos denominar también a este factor como consistencia, ya que nos referimos a las cualidades del suelo, de acuerdo a los atributos característicos de los materiales que lo componen, en lo referente al grado y clase de su cohesión y adhesión, es consecuencia, en relación a su resistencia a la deformación o rotura, a su mayor o menor dureza, en estrecha relación, al igual que los factores anteriores, con el agua del suelo o subsuelo. La consistencia del suelo trata de la intensidad y naturaleza de las fuerzas que mantienen a los agregados del suelo, mientras que la estructura base hace referencia a la forma, tamaño y definición de tales agregados (CEOTMA, 1984). Los terrenos se clasifican según la Norma Tecnológica de Edificación: Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, Vaciados (NTE-ADV, 1976)[2], en los siguientes grupos: 1) Duro. Atacable con máquinas y/o escarificador, pero no con pico, como terrenos e tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas; 2) Medio. Atacable con el pico, pero no con la pala, como arcillas semicompactas, con o sin gravas o gravillas; 3) Blando. Atacable con la pala, como tierras sueltas, tierra vegetal, arenas.
Cuando en la excavación se encuentran mezclados los terrenos se estable el porcentaje de cada uno de los tres tipos.
C/. Estabilidad/Inestabilidad de las pendientes y taludes.
La estabilidad de los materiales que constituyen una pendiente es una cualidad que expresa su mayor o menor tendencia a permanecer inamovible. Como opuesta, se enuncia la inestabilidad, que es el efecto contrario, es decir, la tendencia al desplazamiento o grado de susceptibilidad al movimiento (CEOTMA, 1984). Cuando la referencia es al movimiento, entendido como la rotura de una masa de terreno sometida a esfuerzos superiores a su resistencia al corte, puede considerarse como un proceso: «un movimiento en masa es un conjunto de procesos por los cuales los materiales terrestres, en ocasiones previamente afectados por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad» (WAY, 1973)[3].
La importancia de la estabilidad es grande, ya que los riesgos de desprendimientos y movimientos en masas imponen, o deben imponer fuertes limitaciones al desarrollo de las actividades constructivas y a la asignación de usos al suelo. Las caídas de bloques son particularmente sensibles en los alrededores de los terrenos con fuertes pendientes, existiendo siempre estas zonas un inherente riesgo de caídas de materiales.
Los taludes naturales se deben observar sobre el terreno y se señalar los factores que pueden que pueden degradar su estabilidad. El análisis de estabilidad de taludes artificiales pueden hacerse por alguno de los múltiples métodos que existen. En una primera aproximación, y a modo de ejemplo, bajo el término estable se pueden englobar los terrenos que admiten taludes 1,5/1 (H/V) para alturas de unos 6 metros sin mayor problema e inestables los que no lo admiten.
2.1.2.5.2. Análisis y comentario de las características geotécnicas de las macrounidades territoriales.
Las acciones urbanísticas que afectan a todos los factores del medio ambiente en el área donde se desarrollan producen efectos inducidos de riesgos naturales cuando no son objeto de una correcta regulación o planificación. Efectos que se unen a los no inducidos por la actividad humana. Ambos se constituyen en factores condicionantes del desarrollo urbanístico. Cuando no se respetan o tienen en cuenta en la localización de estas actividades suelen manifestarse en daños a los bienes o mucho pero, a las propias personas.
En este sentido, en proceso de urbanización de una determinada zona se presentan una serie de variables que condicionan o limitan la construcción. Hoy en día estas limitaciones están ampliamente dominadas por la técnica; ingenieros y arquitectos poseen los instrumentos necesarios para superarlas. Algunas veces estos condicionantes físicos se eliminan con la aplicación de medidas correctoras, otras veces sólo se consiguen disminuir los riesgos que infringen estos condicionantes. No obstante, la condiciones del suelo o del suelo han sido infravaloradas en numerosas ocasiones con los consiguientes costes para el mantenimiento de las edificaciones y las infraestructuras, amén del deterioro ambiental infringido.
Así pues, consideramos que siempre se deberían inventariar y localizar las zonas donde se van a localizar los procesos edificatorios de modo que se produzca una adecuación de la clasificación del suelo y los parámetros constructivos para su desarrollo urbanístico con las condiciones topográficas y características de los terrenos y del medio físico en general, de manera que las disposiciones urbanísticas teóricas establecidas en los instrumentos de planeamiento no varíen de las desarrolladas posteriormente en la práctica por las exigencias topográficas o por las condiciones de riesgos.
La abundante y excelente calidad de la información geotécnica de que se dispone obvia la necesidad de repetir aquí mapas geotécnicos sectoriales, por lo que sólo se comentarán los principales problemas geotécnicos existentes en cada una de las tres macrozonas, considerándose el mapa de condiciones constructivas como una síntesis valorada de toda la información geotécnica consultada. Además del Mapa de CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TERRENOS, también se pueden considerar como mapas de referencia el Mapa LITOLÓGICO y el Mapa de PENDIENTES.
A/. La zona de la Sierra.
La Sierra presenta las características geotécnicas más variadas de todo el término municipal. Las variadas litologías presentes así como los factores de hidrología y morfología antes comentadas son responsables de los diversos tipos de problemas y condiciones geotécnicas existentes.
En conjunto los materiales de la Sierra presentan una elevada capacidad de carga, ya que son rocas que han sufrido procesos metamórficos o diagenéticos que las confieren cierta dureza y compacidad; por el contrario los esfuerzos tectónicos a que han estado sometidas producen cierto grado de fracturación que afecta negativamente a esta capacidad portante.
Los procesos de alteración de la capa más superficial disminuyen estas buenas condiciones originales, apareciendo problemas de tipo geomorfológico, derivados de las fuertes pendientes existentes.
La confluencia de las problemas ya comentados por los derivados de una especial dinámica hidrológica dan lugar a procesos y riesgos geológicos que se pueden resumir en dos tipos: Deslizamientos y Erosión activa.
Los deslizamientos en estas zonas han de entenderse como un proceso mixto en el que intervienen tanto el desprendimiento de bloques como deslizamiento propiamente dicho. Se producen en zonas con cierta pendiente en la que existen variedades litológicas entre estratos duros, poco alterables junto con otros más blandos y alterados (pizarras) afectados todos ellos por una red de diaclasado o de fracturas por donde es posible la infiltración del agua que con su afecto lubricante hace perder la estabilidad de los materiales. La caída de bloques es una proceso típico de los barrancos serranos con fuertes pendiente, mientras que los deslizamientos grandes hay que considerarlos como un riesgo, aunque a menor escala ya se producen.
En general, dentro de la zona de la Sierra se pueden distinguir tres tipos de áreas con caracteres geotécnicos distintos.
Por un lado están las rocas agrupadas dentro de las ígneas, metamórficas y volcánicas, con morfología suaves o llanas, resistentes a la erosión y con pocos recubrimientos, poseen una capacidad de carga muy elevada y en la práctica con inexistencia de asientos.
Por otra parte se tienen a las rocas cámbricas y carboníferas, también en zonas llanas, más o menos tectonizadas y con recubrimientos por alteración, su capacidad de carga se considera de media a alta, con algún posible asentamiento según zonas, y problemas ligadas a la lajosidad o los recubrimientos.
Por último, un tercer grupo en donde independientemente del tipo de roca el factor decisivo es la morfología, que normalmente es muy marcada con unas pendiente muy acusadas. La presencia de abundantes procesos y riesgos son los factores geotécnicos más característicos
B/. La Vega.
Las características geotécnicas de la Vega son en conjunto de tipo medio, afectadas por una serie de problemas que se comentan a continuación.
En general, al capacidad de carga es media y los asentamientos también.
Los procesos y riesgos geológicos tienen especial transcendencia en esta zona, puesto que la mayor parte de los asentamientos urbanos e industriales, así como muchas otras actividades de desarrollan en esta zona. Se citan en primer lugar los procesos existentes en la franja de interacción Sierra – vega, como es el caso de los procesos de erosión-deposición de material en los conos de deyección de los torrentes de la Sierra, que durante períodos de fuertes precipitaciones erosionan de manera activa las vertientes de la Sierra y depositan los sedimentos al llegar a la vega por existir un cambio de pendiente que no permite el transporte del material. Estos aterramientos son poco frecuentes pero pueden afectar a caminos, edificaciones, etc..
Otro proceso que se da en esta franja es el producido por la karstificación de la biomicritas, calizas del Mioceno, que por procesos de disolución de los carbonatos forman oquedades y cavernas con el consiguiente riesgo para la edificación. Hay que señalar aquí que las calizas miocenas que se extienden como manchones por el borde de la Sierra y la vega es un material con deficientes características geotécnicas en todos los sentidos, no solamente por los riesgos que presenta, sino que además posee muy baja capacidad de carga y una capa superior alterada de carácter arcilloso muy poco fiable.
Los materiales sueltos y poco consolidados que en general existen en La Vega, poseen unas condiciones geotécnicas muy variables según el punto de localización, pero en conjunto se puede decir que cuanto más recientes son los materiales menor es sus capacidad de carga y mayores los asentamientos previsibles, así en el lecho mayor del río estos problemas se agravan con la presencia de agua a escasa profundidad sin embargo en los niveles más antiguos de terraza, cementados, la capacidad de carga puede ser muy elevada y con escasos asentamientos.
Dentro de la Vega podemos destacar otros riesgos geotécnicos que se proceso propios de la dinámica fluvial, que se manifiesta en la actividad meandriforme de los ríos, especialmente del Guadajoz, con erosión y desplazamiento del curso del río a través del cauce con riesgos para edificaciones y otras obras de infraestructura. Otro riesgo es la posibilidad de inundaciones por avenidas de los ríos. Afecta tanto en el Guadajoz como en el Guadalquivir a la zona más crítica es el lecho mayor del río que coincide aproximadamente con la llanura aluvial. Profundizaremos más en estos aspectos en el apartado concerniente a la hidrología que sigue a este.
C/. La Campiña.
Por su particular composición litológica, la Campiña presenta las condiciones geotécnicas más deficientes. Los mayores problemas tienen su origen en la gran plasticidad que presentan las arcillas, sobre todo la capa superficial que se encuentra alterada. Esta alteración puede llegar incluso hasta los 15 metros de profundidad, aunque por lo general a partir de los 8 ó 10 metros se puede encontrar roca no alterada. La capacidad de carga en las capas superficiales alteradas es muy baja, con asentamientos de bastante magnitud, para la roca fresca capacidad de carga es de tipo medio – alto y los asentamientos son de tipo medio.
Sin embargo, estas características se ven profundamente afectadas por la influencia que ejerce la presencia de agua, disminuyendo la resistencia de estos materiales en todos sus aspectos.
En estas condiciones es frecuente la existencia de riesgos y procesos geomorfológicos que se pueden englobar en dos tipos, como son los flujos de arcilla y los deslizamientos.
Los flujos de arcilla son deslizamientos de la capa más superficial del terreno que se producen cuando existen precipitaciones. Se dan en las laderas y superficies alomadas con una pendiente no muy elevada de modo que cuando masas de terreno poseen una alto contenido en humedad sufren procesos expansivos que originan una migración del material hacia las partes más bajas. Las zonas en donde más probable que este fenómeno ocurra están localizadas en el tercio inferior de las laderas en donde es más efectiva la acumulación de agua, tanto por la escorrentía superficial, como por la percolación a través de las grietas de desecación que hay en las arcillas. El efecto causado es el desplazamiento de grandes masas de sedimento con una velocidad que se ha estimado mayor de 1 metros al año, no son por tanto procesos bruscos, pero son responsables de la modificación de perfiles y taludes en ciertos tramos de carreteras y pueden afectar gravemente a las construcciones, por ligeras que éstas sean..
El segundo proceso que se da es el de los deslizamientos propiamente dichos, no son muy frecuentes pero hay que considerarlos como un riesgo importante. Los deslizamientos son movimientos bruscos de grandes masas de material, con superficies de despegue situadas a unos 10 metros de profundidad, y de forma cóncava como corresponde a los deslizamientos de ladera. Su origen está ligado a la presencia de agua, sobre todo la existente entre la roca sana y la capa alterada establecido un plano de anisotropía en esa zona que facilita el despegue. Pero además hay una pérdida de material en la base, por flujo de arcilla o por erosión del talud o la ladera, que en un momento determinado deja al descubierto la superficie de despegue, produciéndose entonces el deslizamiento.
Afectan a superficies de terreno relativamente reducidas, pero sus efectos erosivos y su imprevisible favor temporal los convierten en riesgos graves.
Tanto los flujos de arcilla como los deslizamientos de ladera se producen en la Campiña, localizándose preferentemente en los materiales arcillosos – margosos, sobre todo en las laderas con alguna pendiente de las “margas azules”, y siendo menos frecuentes en las formaciones superiores más compactas del Plioceno, así como en las formación alóctonas de la zona sur del término municipal.
2.1.2.5.3. Mapa de Condiciones Constructivas de los Terrenos.
Como resumen de la información geotécnica se establece una valoración extendida de las condiciones constructivas de los terrenos del término municipal; la valoración se hace en cinco grupos atendiendo a sus condiciones que son: MUY FAVORABLES, FAVORABLES, AVEPTABLES, DESFAVORABLES y MUY DESFAVORABLES.
Además de la valoración frente aun uso genérico de “construcción”, cada una de las áreas así definidas posee unas características geotécnicas propias y que son obtenidas al considerar conjuntamente factores litológicos, hidrológicos, geomorfológicos y geotécnicos propiamente dichos, además de la problemática que tenga cada uno, ya comentada, y con unas diferencias de matriz en cada una de las tres macrozonas: Sierra, Vega y Campiña.
Como interpretación del mapa de CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TERRENOS se describen a continuación cada una de ellas:
A/. Condiciones constructivas en La Sierra.
En la Sierra hay un dos pequeñas áreas donde las condiciones constructivas se consideran muy favorables, ya que son zonas con escasa pendiente, prácticamente llana, con substrato de muy alta capacidad de carga, sin asentamientos y prácticamente sin problemas de ningún tipo.
Las áreas favorables corresponden a materiales con las mismas características que en caso anterior, pero en ellas existe una morfología algo más acusada, con ligeras pendientes y algún microrelieve.
Las áreas con condiciones aceptables corresponden a relieves alomados en materiales con buena capacidad portante con algún asentamiento ligero o bien en donde es posible la existencia de pequeños problemas de tipo geomorfológico o litológico. Se incluyen además los depósitos de calizas miocenas con suaves pendientes que llegan prácticamente hasta la Vega, en este caso la valoración se debe a la capacidad de carga de tipo medio, con la existencia de posibles problemas de oquedades ya comentados.
En forma de manchones irregularmente repartidos se encuentran las áreas valoradas como desfavorables, ya sea por la elevada pendiente que poseen o por la existencia en ellas de procesos y riesgos de tipo geomorfológico, hidrológicos y erosivos. Se incluyen también las calizas con baja capacidad de carga y fuertes asentamientos.
La mayor parte de La Sierra se encuentra valorada como muy desfavorable; son las áreas afectadas por relieves muy acusados en donde son frecuentes todos los tipos de problemas descritos en apartados anteriores, independientes del tipo de substrato que posean.
B/. Condiciones constructivas de La Vega.
Los niveles de terraza, especialmente las más antiguas ofrecen las condiciones de tipo favorable. Son zonas llanas con buena capacidad de carga y prácticamente no están afectadas por problemas hidrológicos, aunque en algún caso existen pequeños problemas ligados a diferencias litológicas. En el Guadalquivir estas áreas son extensas con buena continuidad lateral y son las más ocupadas por el desarrollo de la expansión urbana. En el Guadajoz estas áreas se limitan a los niveles de terraza aislados con poca continuidad lateral.
Sin embargo, la mayor parte de la superficie de las vegas está valorada como aceptable, correspondiendo sobre todo a las llanuras aluviales, con capacidad portante y asentamientos de tipo medio, pero con problemas hidrológicos debido a la proximidad del nivel freático y sometida a riesgos de inundación y erosión fluvial.
En la vega del Guadajoz estos problemas se acentúan por la presencia de aguas selenitosas y una más baja capacidad de carga, lo que hace que se consideren sus condiciones constructivas como desfavorables.
C/. Condiciones constructivas de La Campiña.
Se consideran favorables aquellas áreas cuya composición litológica posee abundantes gravas y cantos bien cementados en las zonas llanas, prácticamente horizontales localizadas en la parte occidental de la Campiña. Poseen una capacidad de carga de media a alta con ligeros asentamientos y sin problemas importantes.
Cuando el espesor de estas capas cementadas disminuye o su extensión es pequeña sus condiciones constructivas se valoran como aceptables. Igual valoración se da a ciertos materiales localizados al sur de Santa Cruz, con una composición calcárea y pendientes suaves, con una capacidad de carga de tipo media – alta y asentamientos de valor medio. La extensión de estas últimas áreas no es muy grande.
La mayor parte de los materiales de composición arcilloso–margosa, constituyentes fundamentes de la Campiña presentan condiciones constructivas desfavorables, siendo frecuentes en estas áreas procesos de flujo de arcillas, riesgos de deslizamientos y existencia de arcillas expansivas que dan unas capacidades de carga bajas y asentamientos importantes.
Se incluyen además los terrenos arcillosos–yesíferos localizados al del Guadajoz y del Arroyo Salado, que presentan iguales caracteres geotécnicos y también los cerros con cierto relieve que pueden presentar problemas de tipo geomorfológico.
Como muy desfavorables se valoran las laderas con pendientes medias a fuertes que se dan en la zona arcilloso–margosa de la Campiña. También se incluyen los depósitos de fondos de valles y vaguadas, los materiales de carácter yesífero y salino y los cerros existentes en estos últimos materiales. En todos los casos la capacidad de carga es muy baja y son frecuentes los asentamientos. Los problemas de tipo litológico, hidrológico y geotécnico, ya comentados, se presentan con mayor frecuencia e intensidad en estas zonas. Los riesgos geológicos son elevados.
2.1.1. LA CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA COMO FACTOR DETERMINANTE DEL CONFORT CLIMÁTICO.
2.1.1.1. ESTACIONES Y DATOS EXISTENTES.
Se han recogido los datos meteorológicos de las estaciones ubicadas en el término municipal de Córdoba (cuadro 2/1). Además, con el fin de completar la visión de estos datos, se han analizado también los registros de las estaciones limítrofes que pudiesen aportar más información sobre la climatología del área. De todas estas estaciones, se desecharon aquellas en cuyas series fuese menor de 10 el número de años.
Cuadro 2/1.
ESTACIONES METEOROLÓGICAS CONSIDERADAS.

No se ha considerado la estación de Córdoba C.H.G. (Córdoba 399 a, 4º 51', 37º 51' N, 110 m.s.n.m) debido a que los datos de pluviometría registrados diferían netamente de las estaciones de Córdoba "Aeropuerto (402), Córdoba Miraflores (399) y Córdoba Centro Experirnental (400). a pesar de su cercanía a estas estaciones.
Pluviométricamente las estaciones se reparten de un modo bastante homogéneo en el territorio contemplado, a pesar de la concentración existente en Córdoba capital y aledaños. Así en la zona de la Campiña se poseen datos de 4 estaciones, dos dentro del término (Torres Cabrera y Santa Cruz) y otras dos en las zonas limítrofes (La Rambla y Bujalance).
En la Vega, las estaciones están localizadas en Córdoba, y sólo en ella existen cuatro, mientras que en el resto del término están ausentes. Sin embargo, la estación de Villafranca de Córdoba, situada también en esta comarca natural, justo en el límite externo del municipio, es de gran utilidad para complementar la visión concreta de la capital cordobesa.
Finalmente, la Sierra posee tres estaciones estratégicamente situadas, dos dentro del territorio (Trassierra y Obejo) y una fuera del límite (Embalse del Guadalmellato), cubriendo el amplio frente meridional de la Sierra.
Termométricamente, el número de estaciones es más escaso, y sólo se disponen de datos con series suficientemente completas en las estaciones del Embalse del Guadalmellato (393). Córdoba Miraflores (399) y Córdoba Aeropuerto (402).
Esta información es insuficiente para caracterizar termométricamente la zona, ya que:
1) Dos de ellas (399 y 402) se encuentran ubicadas a poca distancia una de otra, por lo que su información resulta redundante.
2) Se carece de información sobre 1a climatología de la Campiña. Por ello, se ha recurrido a la información proporcionada por la estación situada en la Rambla (625) que, aunque no está situada en el término, sus características son quizás extrapolables a esta gran región.
Con respecto a los datos de viento, solo existe una estación (Córdoba Aeropuerto) con este tipo de registro, lo cual es a todas luces insuficiente. Con estos datos, se intentar caracterizar el régimen de vientos de valle con vistas a estimar la calidad de la difusión atmosférica de la zona.
2.1.1.2.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA GENERAL DEL ÁREA.
2.1.1.2.1. Factores térmicos.
A/. Valores medios: Oscilación anual.
En los cuadros 2/2, 2/3 y 2/4 se exponen los valores mensuales de temperatura media, media de máximas y media de mínimas de las 4 estaciones con registro termométrico.
El patrón de variación de las temperaturas medias es muy similar en las cuatro. Los meses más cálidos son Julio y Agosto, con temperaturas medias mensuales tan altas como 27,9 (Córdoba Aeropuerto), 28,9 (Córdoba Miraf.G) 27,4 (Pantano del Guadalmellato) y 25,2 (La Rambla).
A medida que progresa la temporada, estos valores máximos declinan progresivamente hasta alcanzar el máximo durante los meses de Diciembre y Enero, en los que las temperaturas medias mensuales rondan los 10º excepto en la Rambla con valores de 8.0 º C, cifra que, al ser comparada con los valores de la parte continental de la Península, indica la benignidad invernal del clima.
A partir de estos meses, la temperatura media incrementa poco a poco, hasta alcanzar otra Vez el máximo en la ‚ poca estival..
Por otra parte, el valor medio anual nos sitúa las estaciones de Córdoba aeropuerto, Córdoba Miraflores y E. del Guadalmellato entre las isotermas de 17 y l9º sin experimentar grandes variaciones entre ellas, mientras que la Rambla se sitúa entre las isotermas de 15 y 16 º C.
Cuadro 2/2.
VALORES DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS.
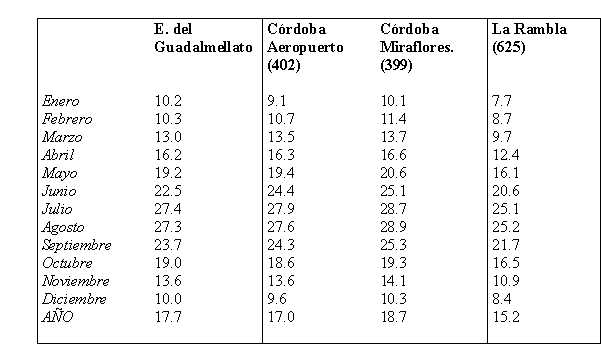
Cuadro 2/3.
VALORES DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS.

Cuadro 2/4.
VALORES DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS.
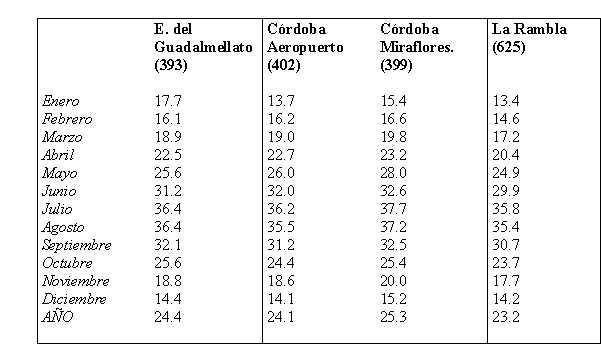
Con respecto a los valores de temperaturas medias de las máximas, la estación de Córdoba Miraflores se muestra en general como la más cálida, aunque las estaciones de Córdoba (Aeropuerto) y el Embalse del Guadalmellato arrojan cifras parecidas. La Rambla presenta los valores menores, tanto durante el invierno como el verano.
Los valores medios de las mínimas presentan un modelo de comportamiento similar al anterior. El E. de Guadalmellato, Córdoba Aeropuerto y Córdoba Miraflores, muestran valores semejantes entre sí y superiores a los de la Rambla, cuyas cifras son siempre menores a las del resto.
La amplitud de la oscilación térmica anual, definida como la diferencia entre la media del más cálido y la del mes más frío se aprecia en el cuadro siguiente:
Cuadro 2/5.
AMPLITUD TÉRMICA ANUAL
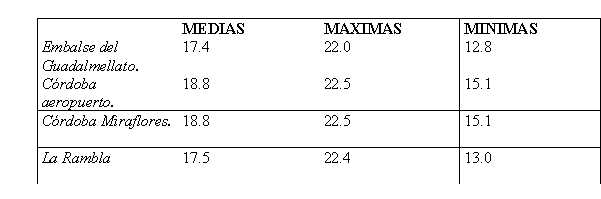
Los valores son relativamente altos, lo cual indica que el área estudiada está influenciada por un cierto grado de continentalidad, aunque este factor no es excesivamente acusado. Estas altas cifras se producen sobre todo por los elevados valores de las temperaturas estivales.
Es de destacar que, en las estaciones de Córdoba, a pesar de que las medias de temperaturas no son totalmente coincidentes (cuadros 2/2, 2/3, y 2/4), los valores de amplitud térmica se presentan bastante aproximados.
B/. Valores máximos absolutos.
a) Temperaturas medias de las máximas absolutas.
En el cuadro 2/6 se exponen los valores de temperaturas medias de las máximas absolutas de las 4 estaciones consideradas.
El Embalse del Guadalmellato (393), Córdoba Aeropuerto (402), Córdoba Miraflores (399) y la Rambla (625) muestran todas ellas el mismo orden de magnitud, con una diferencia entre el mes más frío y el más cálido de 22,8, 22,6, 22,8 y 24,1 respectivamente, lo cual nos indica, al igual que los resultados del apartado anterior, que la amplitud térmica de las máximas absolutas es similar en todas las estaciones.
El mes de Julio presenta los valores máximos, seguido de Agosto y Junio. El comportamiento de los datos recogidos en las 4 estaciones meteorológicas sigue un patrón muy parecido, y las diferencias encontradas no parecen significativas.
Cuadro 2/6.
VALORES DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS.
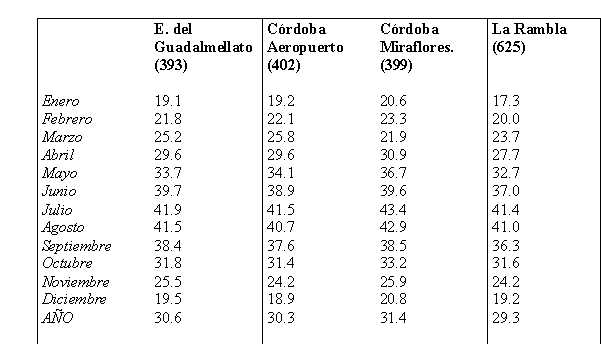
b) Temperaturas medias de las mínimas absolutas.
En el cuadro 2/7 se exponen los valores obtenidos. Las tres primeras estaciones, E. del Guadalmellato (393), Córdoba Aeropuerto (402) y Córdoba Miraflores (399) muestran un valor medio anual de las mínimas absolutas parecido, mientras que La Rambla (625) lo muestra bastante más bajo.
Con respecto a su variación mensual, el patrón de las estaciones es bastante disimilar, ya que en el Embalse del Guadalmellato (393). Febrero es el mes que presenta el valor extremo, mientras que en Córdoba Aeropuerto (402) y la Rambla (625) es Enero y finalmente en Córdoba Miraflores (399), Diciembre.
En este caso el comportamiento de las 4 estaciones es muy homogéneo, siendo Enero el mes más frío, seguido de Diciembre (excepto la Rambla), y variando bastante la identidad del tercer mes según las localidades.
Cuadro 2/7.
VALORES DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS.
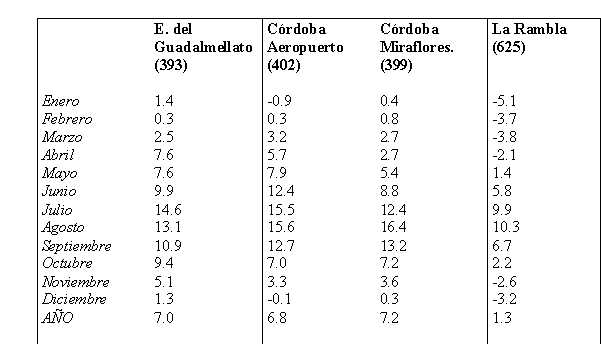
En lo que respecta a la amplitud. calculada como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, las cifras son muy parecidas en todas las estaciones, 14,3 en el E. del Guadalmellato (393), 16,5 en Córdoba Aeropuerto (402), 16,0 en Córdoba Miraflores (399) y 15,4 en La Rambla (625).
C/. Características Térmicas estacionales.
En el cuadro 2/8 se expone la variación estacional de la temperatura media, media de máximas y media de mínimas en las 4 estaciones consideradas. Tal como es de esperar el verano es la estación más cálida, seguida del otoño, primavera a invierno, con una diferencia en grados de la primera a la última estación de unos 10ºC en el caso de las máximas y de 6,7 y 8.9 en el caso de las mínimas y la media, respectivamente.
Los aspectos en la variación estacional, dentro del área de estudio no se aprecian diferencias notables de unas estaciones a otras, y tan sólo, en el caso de las mínimas, La Rambla (625) parece mostrar temperaturas claramente inferiores, especial mente en la temperatura media de las mínimas primaverales.
En el resto de los parámetros las diferencias entre estas estaciones y el resto son menos acusadas.
Cuadro 2/8.
VARIACIÓN ESTACIONAL DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS, MEDIAS DE LAS MÁXIMAS
Y MEDIAS DE LAS MÍNIMAS DE LAS ESTACIONES SELECCIONADAS.
I = Invierno (Diciembre, Enero y Febrero),
P = Primavera (Marzo, Abril y Mayo),
V = Verano (Junio, Julio y agosto)
O = Otoño (Septiembre, Octubre y Noviembre).
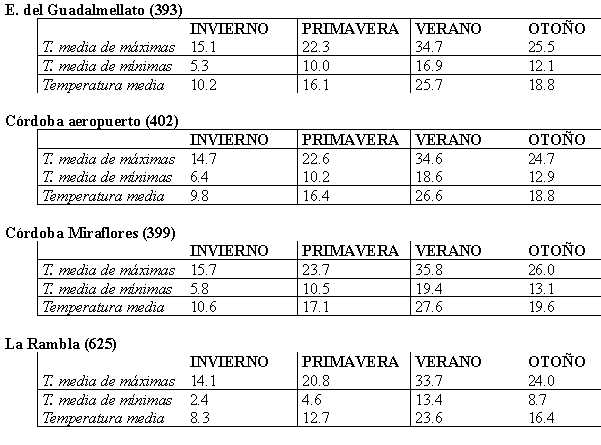
2.1.1.2.2. Factores pluviométricos.
A/. Precipitación. Valores medios.
Las precipitaciones medias en los años estudiados se refleja en el cuadro 2/9. Todas las estaciones se encuentran comprendidas entre las isoyetas de 500 y 1000 mm. apreciándose en general un incremento latitudinal desde las situadas en la Campiña hasta las ubicadas en la Sierra, pasando por las localizadas en la Vega.
En este sentido, la pluviosidad media anual se correlaciona bien con las 3 grandes regiones naturales del territorio estudiado. Las ubicadas en la Campiña reciben una pluviosidad anual inferior a los 600 mm., con 561 en Torres Cabrera (441), 577 en Santa Cruz (437) y finalmente 591 en la Rambla (625).
Parece por tanto existir en este grupo un incremento de pluviosidad con la altura desde la Vega hacia las zonas más elevadas de la Campiña.
La Vega es la segunda región natural en lo que se refiere a su pluviosidad anual. Sus valores oscilan aproximadamente entre 600 y 700 mm., con 632,636 v 674 en las estaciones situadas en la capital (Córdoba Campo Experimental, Miraflores y Aeropuerto respectivamente), 632 en Villafranca de Córdoba (378) y 596 en Alcolea (394).
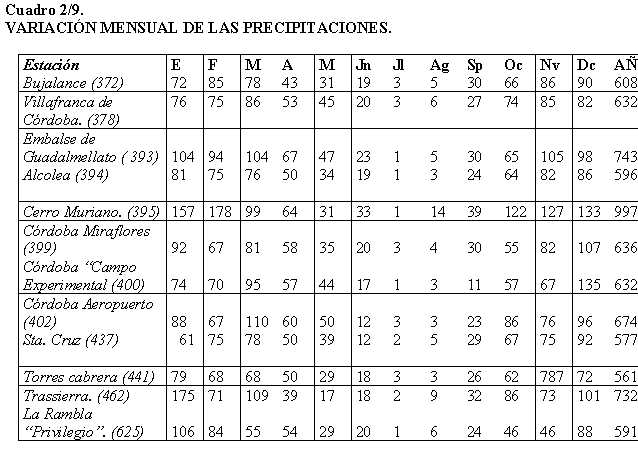
Finalmente, las estaciones de la Sierra presentan una pluviosidad superior en los 700 mm. con 732 en Trassierra (462), 743 en el Pantano de Guadalmellato (393). y 997 en Cerro Muriano (395). En general y con los datos actualmente disponibles, se aprecia en esta región un aumento de la pluviosidad con la altitud.
B/. Régimen pluviométrico.
La distribución mensual de las precipitaciones puede observarse, para las 12 estaciones consideradas, en la figura 3. La distribución sigue un modelo similar en todas ellas, con un máximo en el período de enero-febrero-marzo y noviembre-diciembre, durante el cual las precipitaciones mensuales son superiores a 70 mm, y un mínimo en el período estival que se corresponde con los meses de Julio y Agosto y en el que las precipitaciones no suelen alcanzar los 10 mm. mensuales.
Intermedio entre estos dos períodos de máxima y mínima existen dos etapas de transición, una de pluviosidad decreciente - (Abril, Mayo, Junio) y, otra en que existe una tendencia pluviométrica creciente (septiembre y octubre).
Con respecto a las variaciones geográficas internas de la pluviosidad dentro del área, las diferencias que se aprecian son más de orden cuantitativo que cualitativo. En efecto Cerro Muriano (395), Trassierra (462) y, en parte también, el embalse del Guadalmellato (393) parecen mostrar una curva diferente en la del resto. Sin embargo el patrón de su distribución mensual es del mismo tipo que el resto de las estaciones.
La variación estacional de la pluviosidad, de las estaciones consideradas, se expone en el cuadro 2/10. El invierno es la estación más lluviosa, recibiendo corno medía el 40% de la pluviosidad anual. En el otro extremo se sitúa el verano, con un valor aproximado de tan solo 20-30 mm. en el conjunto de los tres meses, lo cual supone aproximadamente el 4% de la pluviosidad total. Intermedias entre éstas dos estaciones están el otoño y la primavera, de pluviosidad parecida, situándose del orden de 150-200 mm. según las estaciones; lo cual supone del 25-30% de la pluviosidad anual a cada una de estos periodos.
Dada la importancia de la pluviosidad en la producción estacional y anual de los ecosistemas mediterráneos, hemos agrupado los valores mensuales con el fin de clasificar los distintos tipos de clima mediterráneo. Se han establecido distintos patrones según la jerarquía impuesta por la pluviosidad estacional. Los patrones responden en este caso al tipo WPAS (WINTER, SPRING, AUTUMN and SUMMER) y WAPS, mostrando que el área se encuentra en una posición climática intermedia respecto a ellos, ya que la pluviosidad primaveral y otoñal son del mismo orden de magnitud.
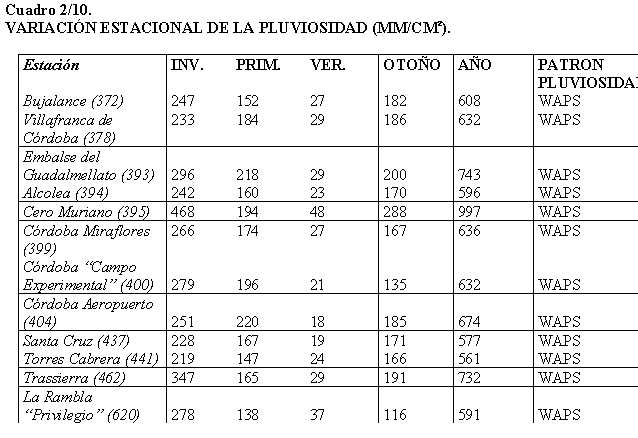
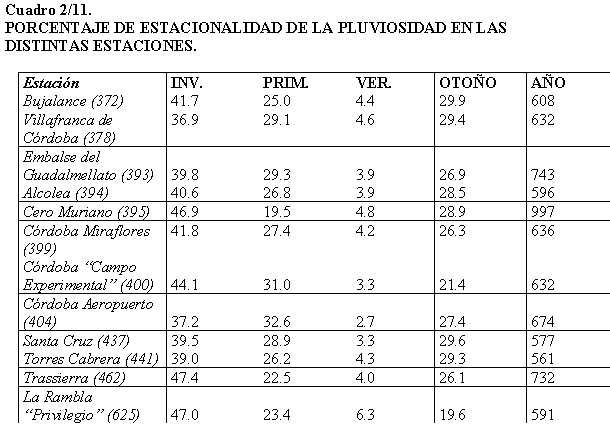
C/. Número de días de Lluvia y Nieve.
a)Lluvia.
b)
En el cuadro 2/12 se exponen para las distintas estaciones el número medio de días de lluvia mensuales. En correspondencia con la pluviosidad media recibida, los meses invernales son, aquellos que muestran un mayor número de días. Por otra parte, no se observan diferencias altas entre el número de días con lluvia en la Sierra del número de días con lluvia en la Vega y la Campiña.
b) Nieve.
En el cuadro 2/13 se expone el número de días mensuales de nieve. Como se aprecia por los valores obtenidos, la presencia de nieve es accidental en el territorio.
Los valores más altos los presenta Trassierra (462) y Cerro Muriano (395), indicando que este meteoro es más frecuente en la Sierra que en la Vega y la Campiña.
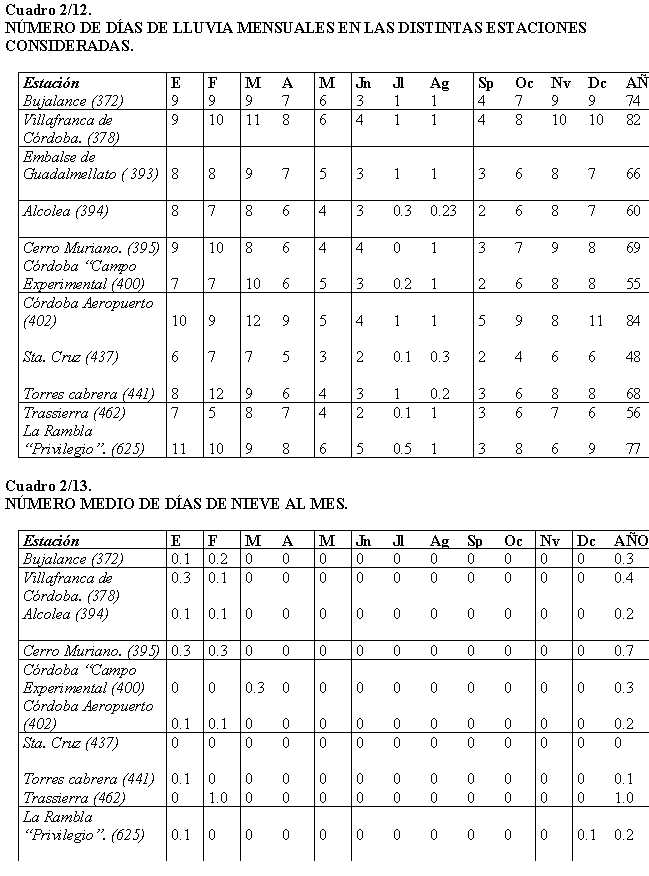
2.1.1.2.3. Evapotranspiración Potencial y Balance Hídrico.
La evaporación potencial y el balance hídrico son factores de primer orden como condicionantes de la composición y desarrollo de la vegetación en el ámbito mediterráneo. Los valores calculados se encuentran recogidos en los cuadros 2/14, 2/15 y 2/16.
Los parámetros que se han considerado son los siguientes:
1.Evapotranspiración potencial (ETP) calculada mediante la fórmula de Thorntwaite.
2.Reserva de agua (R) se ha supuesto como valor medio de la capacidad máxima de reserva de agua en el suelo 100 mm.
3.Evapotranspiración actual (ETA). Refleja la cantidad real que puede ser evaporada. Se basa en la Evapotranspiración potencial, la pluviometría y la reserva de agua.
4.Falta de agua (Y) y Escaso (Ex). Nos indica acerca de la falta de agua y exceso existente en el suelo.
5.Drenaje (D). Se define como la cantidad de agua que se elimina a lo largo de un mes.
Fórmulas utilizadas para la CLASIFICACIÓN CLIMATICA DE THORNTWAITE.
NOMENCLATURA
E.T.P. = Evapotranspiración potencial
E.T.A. = Evapotranspiración actual.
P = Pluviometría
R = Reserva.
V.R. = Variación de la reserva
F = Falta de agua.
Ex = Exceso.
D = Desagüe.
CONDICIONES
O < R < 100
VR. Solo se considera, cuando puede modificar el valor de la reserva.
ECUACIONES
E.T.A.1 = Ro + Pi
F = E.T.P. – E.T.A.
Ex = P – (E.T.A. + V.R.)
Partiendo del primer mes con exceso de agua después del verano.
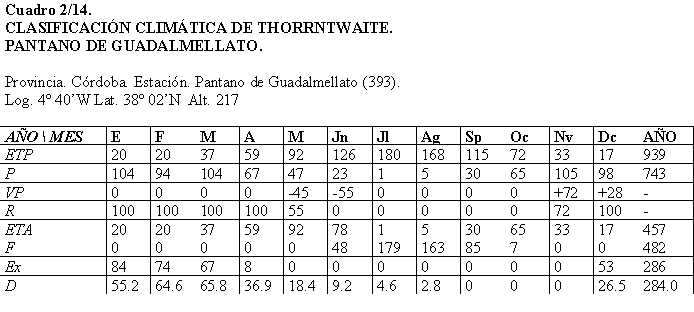
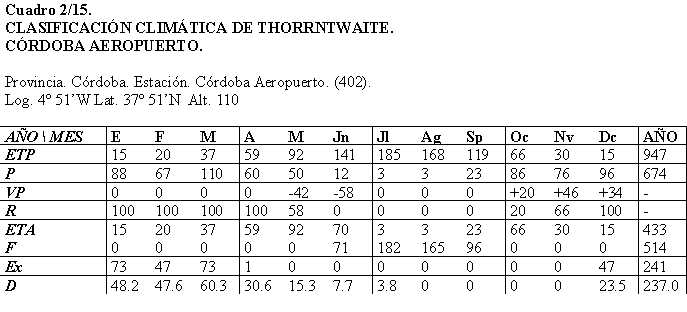
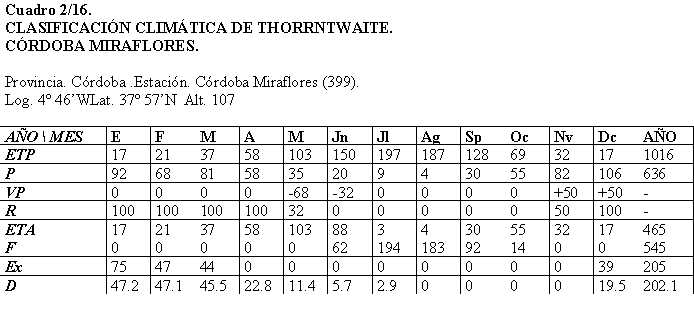
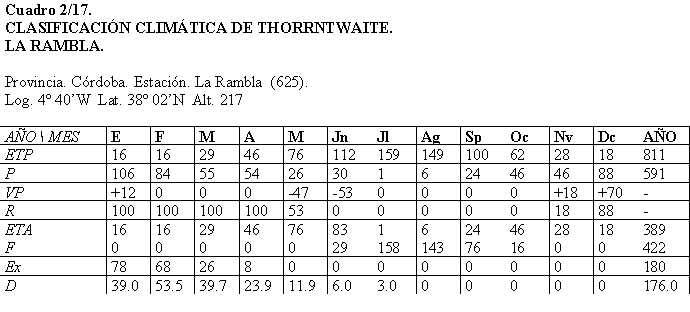
A/. Evapotranspiración potencial y real.
Como se aprecia en los cuadros 2/14, 2/15, 2/16 y 2/17, la evapotranspiración potencial muestra unos valores muy altos en los meses estivales (Junio, Julio y Agosto), valores que son del mismo orden de magnitud en todas las estaciones. Este modelo se invierte en el caso de la evapotranspiración real, ya que la falta de pluviosidad durante este período hace que esta evapotranspiración sea mínima en el estío y máxima en los períodos intermedios de primavera (Abril, Mayo), principio de verano (Junio) y otoño (Octubre).
B/. Balance hídrico.
El balance hídrico de las estaciones refleja una elevada falta de agua en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, existiendo un exceso moderado en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.
Las diferencias entre estaciones no son muy elevadas, destacando quizás La Rambla (625) por mostrar un déficit menos acusado durante el período estival.
Con respecto al drenaje, este alcanza los valores de 284,0 en el Embalse del Guadalmellato (393), 237,0 en Córdoba Aeropuerto (402), 202,1 en Córdoba Miraflores (399) y 176, o en la Rambla (625).
2.1.1.2.4. Viento.
Tal como se indicó anteriormente existe una única estación en registros de velocidad y dirección del viento, la situada en el aeropuerto de Córdoba (402).
Las características generales del régimen de vientos en esta estación son las siguientes:
A/. Valores medios.
En el cuadro 2/18 se expone el recorrido medio por día en Km. Los valores pueden considerarse más bien bajos, indicando la existencia de un alto porcentaje de calmas y/o de días de viento flojo.
La cifra total anual del porcentaje de calmas (velocidad del viento de 0-5 Km/hora) existente en cada mes resulta ser del 40%, cifra verdaderamente elevada, que indica en una proporción de calmas francamente alta.
Con respecto a la dirección de los vientos en el cuadro 2/20 se expone la frecuencia mensual de los vientos dominantes y en la figura a su representación anual.
La distribución acusa netamente su situación en el valle, existiendo una clara bidireccionalidad, con una preponderancia de los vientos de componente SW, W sobre los de componente NE.
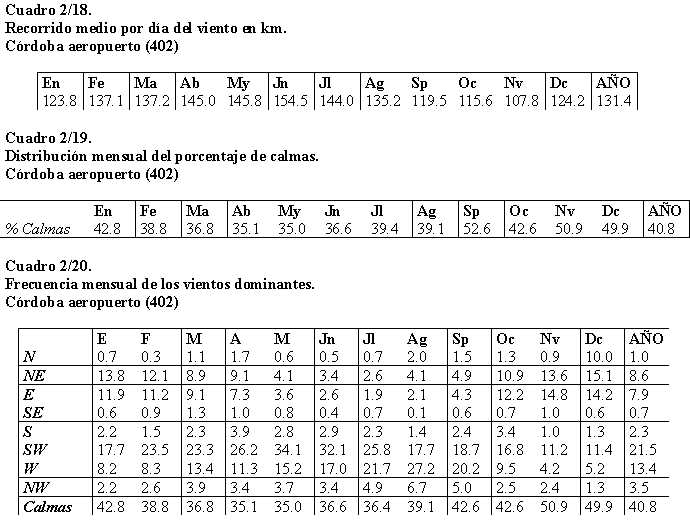
B/. Variación estacional.
La variación anual del recorrido medio del viento en Km arroja unos valores bastante bajos, en general. Se aprecia además una variación estacional, en un incremento progresivo desde el invierno hasta la primavera-verano con un valor máximo en el mes de Junio y un mínimo en el mes de Noviembre.
Con respecto a las variaciones estacionales en la direccionalidad del viento son los comportamientos son distintos según las épocas del año: otoño-invierno y verano-primavera. El régimen de viento de estas dos primeras estaciones es más equilibrado, presentando una frecuencia parecida en el número de corrientes de valle ascendentes y descendentes. No ocurre igual con el régimen de verano-primavera, que presenta un comportamiento prácticamente unidireccional de componente sw.
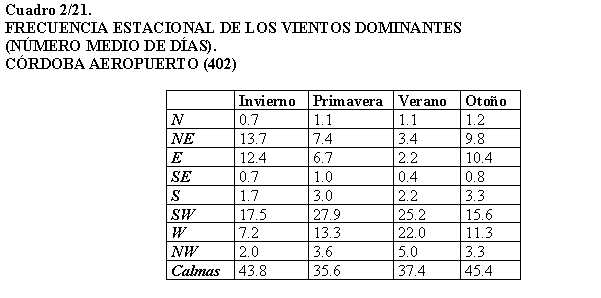
2.1.1.2.5. Caracterización climática.
Son muy numerosos los índices que han sido propuestos para caracterizar el clima de forma sintética. Normalmente se‚ basan en fórmulas que realizan una síntesis numérica de los 2 principales elementos que condicionan la actividad vital, la temperatura y la pluviosidad. Los índices y clasificaciones climáticas que han sido utilizados en el presente estudio son los siguientes:
1.Indice de aridez de Martone.
2.Coeficiente pluviométrico de Emberguer.
3.Clasificación agroclimática de Papadakis.
1. Indice de Avidez de Martone.
Definido como:
siendo
P = precipitación media anual en mm.
T = temperatura media anual en Cº
Los valores de las 4 estaciones figuran en el cuadro 2/22. Estos valores se encuentran comprendidos entre 20 y 30, lo que se corresponde con un clima apto para el cultivo del secano y los cereales. Los valores en todos los puntos son del mismo orden de magnitud.
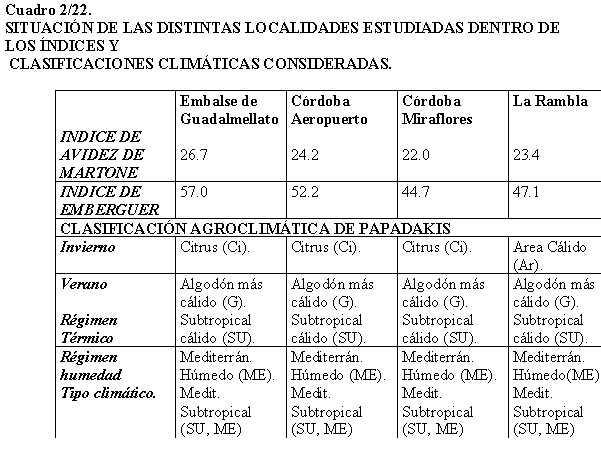
2. Coeficiente pluviométrico de Emberguer.
La fórmula es:
siendo
P = pluviosidad anual.
M = Temperatura media de las máximas del mes más cálido.
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío.
En el cuadro 2/22 se exponen los valores de este Indice y su adscripción a los distintos tipos de clima. Como se aprecia, todas las estaciones quedan encuadradas dentro de la misma clase climática, mediterráneo semiárido, en que la temperatura media anual diferencia, quizás, la Rambla (625) del resto de las estaciones, por su clima más frío.
3. Clasificación agroclimática de Papadakis.
En el cuadro 2/22 se ha expuesto la situación de las 4 estaciones en la clasificación Agroclimática de Papadakis.
El régimen invernal de todas ellas, es de tipo Citrus (Ci) excepto La Rambla, que se incluye en el Avena cálido (Av). En verano, las 4 se comportan de forma parecida y su situación es Algodón más cálido (c) de modo que por su régimen térmico general todas las estaciones pueden incluirse en el Subtropical cálido (su).
Con respecto al régimen de humedad, se puede diferenciar La Rambla (625), cuyo índice de humedad la sitúa en el tipo Mediterráneo seco, mientras que el resto de las estaciones responde al régimen mediterráneo húmedo.
El tipo climático general de las 4 estaciones, es por tanto, mediterráneo subtropical, lo cual está en cierta concordancia con lo obtenido en los índices anteriores.
2.1.1.2.6. Confort climático.
Para caracterizar el Confort Climático de la zona se ha utilizado el climograma de Taylor. Este índice se basa en la temperatura media y en la pluviosidad mensual estableciéndose a partir de estos valores los límites a partir de los cuales se considera que el confort climático es deficiente, bien por exceso de sequía o humedad, bien por demasiado calor o frío.
Los resultados obtenidos contrastan como los meses estivales, Junio, Julio Agosto y septiembre tienen excesivo calor y sequía de cara a un confort ideal climático. El resto de los meses situaría el área en un clima considerado como clima más acorde con este ideal.
Por otra parte, se observa una diferencia entre los valores del Pantano de Guadalmellato (393) y de Córdoba aeropuerto (402) y los de Córdoba Miraflores (399) y la Rambla (625). Esta diferencia se basa en el mes de Mayo, de sequía excesiva a estas dos últimas estaciones.
2.1.1.3. DEFINICIÓN DE UNIDADES SEGÚN LAS CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE ESTE TERRITORIO.
2.1.1.3.1. Confort Climático.
En base de los datos macroclimáticos actualmente disponibles en territorio considerado, se puede concluir que:
1.Desde el punto de vista térmico no parecen existir grandes diferencias con el conjunto de la región, aunque las medias obtenidas en la estación de La Rambla (625) son, en general, más bajas que las del resto de las localidades.
2.Desde el punto de vista hídrico, existe un claro incremento de la pluviosidad desde la parte más meridional a la septentrional pudiéndose diferenciar según este parámetro las 3 grandes regiones naturales del término municipal, la Campiña, la Vega y la Sierra.
3.Los índices climáticos calculados así, como el balance hídrico, resultan bastante homogéneos para toda la región. De hecho, la varianza encontrada dentro de la propia capital cordobesa es del mismo orden de magnitud que la obtenida para el conjunto del territorio.
4.El confort climático, estimado mediante el climograma de Taylor, es parecido en todas las estaciones. Sin embargo, dado que este índice solo es útil a nivel macroclimático y que existen diferencias claras de humedad entre las estaciones situadas en la Sierra y la Campiña, es muy probable que estas macrozonas presenten, a nivel mesoclimático, comportamientos diferentes.
Por todo esto, y especialmente por las diferencias en el régimen de pluviosidad, se pueden distinguir 3 unidades a esta escala climática:
1.LA CAMPIÑA
2.LA VEGA
3.LA SIERRA.
Sin embargo, a esta escala previa, es aconsejable superponer una nueva escala microclimática, ya que los efectos de orientación, vegetación, presencia de agua1 etc.. pueden modificar notablemente este macroclima.
En este sentido, se ha definido una cuarta unidad de relativa importancia en la zona considerada:
4. LOS SOTOS.
Considerándose por tales aquellas zonas que presentan al borde los ríos una vegetación espesa, compuesta en su mayoría por arboles caducifolios tales como chopos (Populus s.p.), olmos (Ulmus s.p) etc. El efecto microclimático de estas choperas es considerable y buena prueba de ello es el hecho de que sean importantes puntos de asueto durante la época de calina estival.
2.1.1.3.2. Capacidad dispersante de la atmósfera.
Este parámetro está condicionado por dos factores fundamentales, el viento (que a su vez es función de otras muchos parámetros tales como la temperatura, insolación ciclo diario, est), y la topografía.
La falta de datos existente sobre este primer parámetro, el viento, hacen que esta categoría solo pueda ser abordada de una manera cualitativa, y basándose sobre todo en la experiencia de otros escenarios comparados.
El análisis de dos datos de viento del observatorio de Córdoba han puesto en evidencia dos puntos fundamentales a la hora de caracterizar el régimen de vientos de la zona:
1.La clara bidireccionalidad de los vientos en el sentido del valle del Guadalquivir, con mayor importancia de los vientos de componente SW.
2.El gran porcentaje de clamas existentes en el valle factor de primer orden a la hora de calificar la capacidad dispersante de la atmósfera en un determinado punto.
Por otra parte, la topografía del territorio se caracteriza de una manera sintética por la presencia de un gran valle, enmarcado en su margen derecha por las estribaciones montañosas de la Sierra y en su margen izquierda por las más onduladas de la Campiña. Con esta topografía tan característica, es de suponer que su r‚gimen de vientos seguir el modelo general de circulación del viento del valle abierto, modelo que en esquema, y suponiendo un campo de presiones relativamente estable puede resumirse en:
•Un movimiento de aire descendente antes de la salida del sol.
•Vientos ascendentes por las laderas y descendentes por el centro del valle al calentarse las laderas.
•A la circulación. anterior se une al mediodía un viento en sentido ascendente.
•Al enfriarse las laderas al atardecer un viento descendente por las laderas que se une a la corriente general del valle.
Por todo esto, se han diferenciado tres grandes regiones respecto a su capacidad dispersante en la atmósfera:
1) LA CAMPIÑA, cuyo relieve menos acusado permite tanto una mejor circulación de los vientos como una disminución del efecto de reciclado por los vientos de ladera. La falta de estaciones no permite caracterizar correctamente esta gran zona, pero es de suponer que sus problemas de dispersión de contaminantes son menores, al ser un relieve relativamente llano, con menor influencia del modelo de circulación de corrientes laterales del valle, y con menor probabilidad de ocurrencia de inversiones térmicas.
2) LA VEGA, caracterizado por un alto porcentaje de calmas y por una bidireccionalidad clara del viento. Estas condiciones, a las que hay que añadir una alta probabilidad la existencia de inversiones térmicas, hacen de está gran región natural una zona de baja capacidad dispersante de la atmósfera.
3) LA SIERRA, donde los vientos ascendentes de las laderas son reciclados posteriormente por el centro, ocasionando una concentración de los posibles contaminantes, ya sean emitidos en el valle o en el pié de la Sierra. Su capacidad es por lo tanto bastante baja.

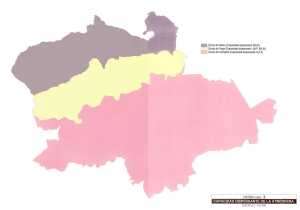
2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.
Partiendo de la diferentes escalas de los problemas territoriales, urbanísticos, infraestructurales y ambientales existentes en el término municipal el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba propone una serie de intervenciones estratégicamente seleccionadas respondiendo así a los diversos criterios de ordenación espacial y organización funcional que requieren los distintos sectores en donde se ubican.
Atendiendo a la naturaleza de dichos problemas y sus escalas el Plan General plantea los siguientes objetivos según las diferentes áreas de intervención:
A. EL TERRITORIO
Objetivos estratégicos
Córdoba como enclave articulador entre las regiones interioes y mediterráneas.
* Fortalecer el vínculo con el Eje del Guadalquivir y su valle
* Potenciar las conexiones con la Región Central (Ciudad Real-Toledo-Madrid) y Mediterránea (Málaga y Albacete-Levante)
* Reserva indicativa para la posible implantación futura de un aeropuerto comercial como complemento a la infraestructura ferroviaria
Córdoba Centro Logístico.
* Diversificación económica para generar mayor empleo
* Aprovechamiento del potencial de posición y de desarrollo endógeno
Centrar el desarrollo de la ciudad en torno al eje del Río Guadalquivir.
* Evitar los costos infraestructurales y medioambientales del crecimiento disperso en la Sierra.
* Potenciar las sinergias entre actividades.
* Fortalecer el papel central del Casco Histórico
Organización Territorial
“El Eje Logístico de Levante”.
* Articulación de las piezas estructurantes de carácter logístico y productivo.
El Río como argumento vertebrador de la Ciudad Histórica y los nuevos desasrrollos urbanos.
* Recuperación ambiental del cauce y su entorno: Parque Lineal versus encuazamiento
* Ciudad Jardín de la Vega
El Parque Arqueológico de Medina Azahara
Piezas estructurantes
Sistema logístico:
* Mejora de acceso al actual aeropuerto y reserva de suelo para su ampliación
* Centro de Transporte Intermodal
Area de desarrollo tecnológico:
* Universidad
* Parque empresarial y vivero de empresas de alta tecnología
B. LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA: INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
•Proyectos de grandes infraestructuras viarias públicas: Variante de Levante, ya ejecutada, la Variante Oeste, La Ronda de Poniente, la Autovía Córdoba-A.92, la Variante Sur-Alternativa V, la Variante de Cerro Muriano, la mejora de trazado de la N-IV entre Cuesta del Viso y Cuesta de los Espinos, la mejora del trazado de la carretera del aeropuerto, el nuevo trazado del ferrocarril de Almorchón, la propuesta de encauzamiento del Río Guadalquivir...
•Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento: nuevos colectores en la zona de poniente y en la zona de levante para llevar las aguas residuales a la estación depuradora de la Golondrina, nuevas estaciones depuradoras en Cerro Muriano y Trassierra, etc.
•Sistema de grandes parques en el suelo no urbanizable: Parque Periurbano de los Villares (ya existente), Parque Recreativo del Puente Mocho, etc. que se complementan con los sistemas generales y locales de espacios libres previstos en los suelos urbanos y urbanizables: Parque del Canal, Parque de Levante, Parque Figueroa, Parque Molino de los Tres Ciegos, etc.
C. EL SUELO URBANO
•Casco Histórico: se remite su ordenación al Plan Especial de Protección del Casco Histórico que está en tramitación y se proponen actuaciones estratégicas en sus zonas de borde con el resto del casco urbano.
•Suelo urbano consolidado: se propone la revisión de sus ordenanzas y de las unidades de actuación del Plan anterior.
D. EL SUELO URBANIZABLE
Control del proceso de crecimiento
•Consolidar el modelo del crecimiento residencial por Poniente y garantizar la ocupación del suelo por Levante en su conexión con la Universidad.
•Concreción de las formas del crecimiento: ordenación y viario
•Nuevas alternativas residenciales: la tipología de “ciudad jardín”
•Reparto equitativo entre rentabilidades productivas y las rentabilidades sociales que legitiman la clasificación y calificación del suelo.
•Garantizar la ejecución de equipamientos e infraestructuras que originan los nuevos crecimientos.
•Control del proceso especulativo del suelo.
Los sectores de extensión
•Externsión sector norte (La Sierra): propuestas residenciales de sellado de los bordes de El Brillante (Mirabueno, Huerta Saldaña, Vereda de Pretorio y El Carmen)
•Extensión sector oeste (Poniente): Ciudad Jardín de Poniente, Cortijo del Cura, Camino de Turruñuelos, Huerta de Santa Teresa, Poniente Sur, Ampliación industrial de la Electromecánica y Renfe incluyendo la propuesta de su Centro de Transprotes de Mercancías...
•Extensión sector sur: Cordel de Ecija, Fray Albino Sur, Ampliación Polígono Industrial La Torrecilla...
•Extensión sector este (Levante): Ciudad Jardín de Levante, Ampliación del Polígono Industrial Las Quemadas, Parque Empresarial “Universidad”, Parque Industrial de Levante,...
E. EL SUELO NO URBANIZABLE
Las Parcelaciones Urbanísticas
•Análisis, diagnóstico y Catálogo de Parcelaciones
•Propuestas de actuación:
Clasificar como “Suelo no urbanizable con parcelación urbanística” aquellas parcelaciones que, por su situación ambiental y urbanística, no pueden ser regularizables distinguiendo dos situaciones: “parcelaciones urbanísticas sometidas a medidas de paralización y reconducción” y “parcelaciones urbanísticas sometidas a medidas de paralización”
Clasificar como “Suelo urbanizable no programado de parcelación” aquellas parcelaciones que, por su situación ambiental y urbanística, pueden ser regularizadas.
Proteger y mejorar el medio rural
•Zonificación del territorio en unidades ambientales homogéneas
•Regulación normativa diferenciada que puede resumirse en tres grandes propuestas básicas:
* El mantenimiento de los usos agrícolas de secano en la Campiña compatibilizado con la posibilidad de implantación de los usos urbanísticos incompatibles en el medio urbano.
* El mantenimiento y potenciación de los usos agrícolas de regadío de la Vega del río Guadalquivir potenciando su valor paisajístico como “vacío rural” frente al crecimiento incontrolado y desordenado de las periferias urbanas .
* La protección de los valores ambientales de la Sierra puntualmente compatibilizados con usos turístico-recreativos
•Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra
•Plan Especial de ordenación de usos turístico-recreativos del entorno del embalse de San Rafael de Navallana
•Planes especiales de restauración paisajística y ambiental de espacios degradados (canteras y áreas de extraccción de áridos y arenas que se encuentren en abandono, riberas, etc.)
F. NUCLEOS DE PEDANIAS Y ENTIDAD LOCAL MENOR
•Nucleizar los asentamientos de las Pedanías para estructurar el territorio
•Dotarlas de adecuadas estructuras urbanas
•Ofertar modelos residenciales alternativos a los asentamientos clandestinos y diseminados
•Dotarlas de accesibilidad y equipamientos suficientes
•Los sectores de Pedanías y Entidad Local Menor: El Higuerón, Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano, Villarrubia, Sta. María de Trassierra y Encinarejo de Córdoba.
2. CONTENIDO
-
-
Contiene el presente documento una síntesis de los documentos de información urbanística, de diagnosis y objetivos para el Conjunto Histórico, la Normativa Urbanística, las Fichas de Actuaciones urbanísticas y la relación de los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos.
-
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
La selección de alternativas propuestas en el documento redactado para la 2ª Información Pública del Plan General aprobado inicialmente nace desde la reflexión conjunta, político y técnica y desde el conocimiento de los diferentes problemas a resolver que se habían detectado durante las fases de Avance, Aprobación Inicial y 1ª Información Pública del documento. Asimismo responde, en gran parte, a un intento de hacer realidad dichas actuaciones desde su propia viabilidad económica y desde el equilibrio entre la rentabilidad productiva y la rentabilidad social que las legitima teniéndose en cuenta el conjunto de variables ambientales que les pueden afectar a dichas actuaciones.
Así en el documento de Avance del Plan General se propusieron diversas actuaciones que pretendían responder al conjunto de problemas del término municipal y, sobre todo, de la ciudad en sus diferentes escalas. Tras la información pública del Avance y una vez que se ha profundizó en el conocimiento de la realidad urbanística y/o ambiental de los suelos donde se localizan las distintas propuestas se han ido modificando o rectificando las mismas de tal forma que se han eliminado aquellas alternativas que resultan muy incompatibles con la protección del medio ambiente y se han ido seleccionando y adecuando aquellas alternativas más viables desde el punto de vista urbanístico, económico, etc.
En tal sentido los cambios más importantes que se incorporaron desde el Avance al documento del Plan General que fue aprobado inicialmente fueron los siguientes:
• Eliminación de la propuesta del suelo urbanizable residencial de “Los Villares” (N-5) por tratarse de una zona de altos valores ambientales.
• Eliminación de la propuesta de suelo urbanizable residencial de “El Arenal” (S.1) por considerarse, tras la fase de sugerencias, que las actuaciones en este espacio, a pesar de estar muy degradado en algunas zonas, deben responder a objetivos de restauración paisajística y ambiental, potenciación y valoración del suelo agrícola como “vacío rural perirurbano”, creación de áreas recreativas públicas, etc.
• Replanteo de la propuesta de nuevo aeropuerto para la que se realizó un estudio específico de localización a partir del cual el Plan General planteó una reserva de suelo indicativa para su posible ubicación futura.
• Se han reestructurado las propuestas de crecimiento residencial e industrial y las propuestas infraestructurales.
• Se han replanteado las propuestas de ordenación de los suelos afectados por parcelaciones urbanísticas proponiendo diversas alternativas de actuación dependiendo de la situación urbanística y ambiental de las mismas.
• Se han incorporado diversas determinaciones sectoriales que no se habían podido incluir en el documento de Avance (nuevos datos sobre el subsuelo en cuanto a la posible existencia de zonas arqueológicas, datos sobre zonas de inundación del río Guadalquivir, etc.)
Posteriormente, una vez transcurrida la fase de información pública del documento aprobado inicialmente, se ha modificado nuevamente el documento de acuerdo con las alegaciones presentadas, los informes sectoriales, la Declaración Previa de Impacto Ambiental y los criterios políticos y técnicos del Ayuntamiento. En todo caso, a los efectos del presente Estudio de Impacto Ambiental, se considera que las modificaciones más importantes que se han introducido en el documento aprobado inicialmente son las siguientes:
• Se modifica la propuesta prevista para las parcelaciones clasificando como suelo urbanizable no programado aquellas que pueden ser regularizadas y dejando como suelo no urbanizable sometido a medidas de paralización aquellas que no pueden ser regularizadas.
• Se modifica la propuesta de grandes Parques Periurbanos. Ahora la mayor parte de estos suelos se protegen especialmente por sus valores ambientales, productivos, paisajísticos, etc. Sólo en algunos casos se mantiene la propuesta de parques pero con una denominación distinta: sistemas generales de espacios libres. Asimismo, en el caso del Parque del Puente Mocho, se mantiene la propuesta pero denominándose Parque Recreativo.
• Se suprime definitivamente la propuesta de un nuevo aeropuerto y se propone la mejora y ampliación del existente.
• Se propone un trazado alternativo para los tramos de vías pecuarias que se ven afectados por las nuevas propuestas urbanísticas. Dicho trazado se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección y se considera como sistema general a los efectos de su obtención y ejecución.
• Se reordenan puntualmente los suelos urbanizables previstos tanto en el núcleo principal como en las pedanías y se clasifican algunos suelos urbanizables que antes se clasificaron como suelo no urbanizable (zona de El Brillante, Majaneque, Santa María de Trassierra, etc.)
• Se modifica puntualmente la normativa del suelo no urbanizable al objeto de compatibilizar la demanda de algunos usos con la necesaria protección del mismo.
1.3. LOCALIZACIÓN EN EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS PRINCIPALES.
La propuesta del Plan General en cuanto a localización de usos globales en el territorio e infraestructuras principales se estructura de acuerdo a un planteamiento inicial que consiste en consolidar el modelo heredado de crecimiento de la ciudad concentrando las nuevas ofertas residenciales, en gran parte con tipología de “ciudad-jardín”, y las nuevas ofertas productivas (comerciales, industriales) en las zonas de levante y poniente de la ciudad y en aumentar considerablemente respecto al Plan anterior las ofertas residenciales que se plantean en las pedanías las cuales se pretende que jueguen un importante papel en la reestructuración del territorio y en su capacidad de ofertar un producto residencial alternativo a la implantación ilegal de viviendas que, desde haces años, se vienen produciendo en el suelo no urbanizable. A ello se añaden algunas propuestas puntuales de crecimiento residencial en los bordes de la ciudad con la sierra en un intento de “sellado” de los mismos.
Estos nuevos crecimientos residenciales e industriales se apoyan en una propuesta infraestructural que, en gran medida, recoge las grandes actuaciones públicas previstas tales como la Variante de Levante, ya ejecutada, la Variante Oeste, La Ronda de Poniente, la Autovía Córdoba-A.92, la Variante Sur-Alternativa V, la Variante de Cerro Muriano, la mejora de trazado de la N-IV entre Cuesta del Viso y Cuesta de los Espinos, la mejora del trazado de la carretera del aeropuerto, el nuevo trazado del ferrocarril de Almorchón o la propuesta de encauzamiento del Río Guadalquivir.
A tales infraestructuras viarias cabe añadir las nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento propuestas (nuevos colectores en la zona de poniente y en la zona de levante para llevar las aguas residuales a la estación depuradora de la Golondrina, nuevas estaciones depuradoras, etc. ) así como el sistema de grandes parques periurbanos previstos (Parque de Levante, Ampliación del Parque del Patriarca, Almunia de Turruñuelos,...)
Este modelo se complementa con las propuestas sobre el suelo no urbanizable en el que, por una parte, se pretende paralizar, reconducir o erradicar, según los casos, las parcelaciones urbanísticas existentes con propuestas acordes con su realidad ambiental y urbanística, y, por otra parte, proteger y mejorar el medio rural partiendo de una zonificación ambiental previa que ha permitido su posterior regulación normativa diferenciada que puede resumirse en tres grandes propuestas básicas:
a) El mantenimiento de los usos agrícolas de secano en la Campiña compatibilizado con la posibilidad de implantación de los usos urbanísticos incompatibles en el medio urbano.
b) El mantenimiento y potenciación de los usos agrícolas de regadío de la Vega del río Guadalquivir potenciando su valor paisajístico como “vacío rural” frente al crecimiento incontrolado y desordenado de las periferias urbanas .
c) La protección de los valores ambientales de la Sierra puntualmente compatibilizados con usos turístico-recreativos
1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.
Partiendo de la diferentes escalas de los problemas territoriales, urbanísticos, infraestructurales y ambientales existentes en el término municipal el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba propone una serie de intervenciones estratégicamente seleccionadas respondiendo así a los diversos criterios de ordenación espacial y organización funcional que requieren los distintos sectores en donde se ubican.
Atendiendo a la naturaleza de dichos problemas y sus escalas el Plan General plantea los siguientes objetivos según las diferentes áreas de intervención:
A. EL TERRITORIO
Objetivos estratégicos
Córdoba como enclave articulador entre las regiones interioes y mediterráneas.
* Fortalecer el vínculo con el Eje del Guadalquivir y su valle
* Potenciar las conexiones con la Región Central (Ciudad Real-Toledo-Madrid) y Mediterránea (Málaga y Albacete-Levante)
* Reserva indicativa para la posible implantación futura de un aeropuerto comercial como complemento a la infraestructura ferroviaria
Córdoba Centro Logístico.
* Diversificación económica para generar mayor empleo
* Aprovechamiento del potencial de posición y de desarrollo endógeno
Centrar el desarrollo de la ciudad en torno al eje del Río Guadalquivir.
* Evitar los costos infraestructurales y medioambientales del crecimiento disperso en la Sierra.
* Potenciar las sinergias entre actividades.
* Fortalecer el papel central del Casco Histórico
Organización Territorial
“El Eje Logístico de Levante”.
* Articulación de las piezas estructurantes de carácter logístico y productivo.
El Río como argumento vertebrador de la Ciudad Histórica y los nuevos desasrrollos urbanos.
* Recuperación ambiental del cauce y su entorno: Parque Lineal versus encuazamiento
* Ciudad Jardín de la Vega
El Parque Arqueológico de Medina Azahara
Piezas estructurantes
Sistema logístico:
* Mejora de acceso al actual aeropuerto y reserva de suelo para su ampliación
* Centro de Transporte Intermodal
Area de desarrollo tecnológico:
* Universidad
* Parque empresarial y vivero de empresas de alta tecnología
B. LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA: INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
• Proyectos de grandes infraestructuras viarias públicas: Variante de Levante, ya ejecutada, la Variante Oeste, La Ronda de Poniente, la Autovía Córdoba-A.92, la Variante Sur-Alternativa V, la Variante de Cerro Muriano, la mejora de trazado de la N-IV entre Cuesta del Viso y Cuesta de los Espinos, la mejora del trazado de la carretera del aeropuerto, el nuevo trazado del ferrocarril de Almorchón, la propuesta de encauzamiento del Río Guadalquivir...
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento: nuevos colectores en la zona de poniente y en la zona de levante para llevar las aguas residuales a la estación depuradora de la Golondrina, nuevas estaciones depuradoras en Cerro Muriano y Trassierra, etc.
• Sistema de grandes parques en el suelo no urbanizable: Parque Periurbano de los Villares (ya existente), Parque Recreativo del Puente Mocho, etc. que se complementan con los sistemas generales y locales de espacios libres previstos en los suelos urbanos y urbanizables: Parque del Canal, Parque de Levante, Parque Figueroa, Parque Molino de los Tres Ciegos, etc.
C. EL SUELO URBANO
• Casco Histórico: se remite su ordenación al Plan Especial de Protección del Casco Histórico que está en tramitación y se proponen actuaciones estratégicas en sus zonas de borde con el resto del casco urbano.
• Suelo urbano consolidado: se propone la revisión de sus ordenanzas y de las unidades de actuación del Plan anterior.
D. EL SUELO URBANIZABLE
Control del proceso de crecimiento
• Consolidar el modelo del crecimiento residencial por Poniente y garantizar la ocupación del suelo por Levante en su conexión con la Universidad.
• Concreción de las formas del crecimiento: ordenación y viario
• Nuevas alternativas residenciales: la tipología de “ciudad jardín”
• Reparto equitativo entre rentabilidades productivas y las rentabilidades sociales que legitiman la clasificación y calificación del suelo.
• Garantizar la ejecución de equipamientos e infraestructuras que originan los nuevos crecimientos.
• Control del proceso especulativo del suelo.
Los sectores de extensión
• Externsión sector norte (La Sierra): propuestas residenciales de sellado de los bordes de El Brillante (Mirabueno, Huerta Saldaña, Vereda de Pretorio y El Carmen)
• Extensión sector oeste (Poniente): Ciudad Jardín de Poniente, Cortijo del Cura, Camino de Turruñuelos, Huerta de Santa Teresa, Poniente Sur, Ampliación industrial de la Electromecánica y Renfe incluyendo la propuesta de su Centro de Transprotes de Mercancías...
• Extensión sector sur: Cordel de Ecija, Fray Albino Sur, Ampliación Polígono Industrial La Torrecilla...
• Extensión sector este (Levante): Ciudad Jardín de Levante, Ampliación del Polígono Industrial Las Quemadas, Parque Empresarial “Universidad”, Parque Industrial de Levante,...
E. EL SUELO NO URBANIZABLE
Las Parcelaciones Urbanísticas
• Análisis, diagnóstico y Catálogo de Parcelaciones
• Propuestas de actuación:
Clasificar como “Suelo no urbanizable con parcelación urbanística” aquellas parcelaciones que, por su situación ambiental y urbanística, no pueden ser regularizables distinguiendo dos situaciones: “parcelaciones urbanísticas sometidas a medidas de paralización y reconducción” y “parcelaciones urbanísticas sometidas a medidas de paralización”
Clasificar como “Suelo urbanizable no programado de parcelación” aquellas parcelaciones que, por su situación ambiental y urbanística, pueden ser regularizadas.
Proteger y mejorar el medio rural
• Zonificación del territorio en unidades ambientales homogéneas
• Regulación normativa diferenciada que puede resumirse en tres grandes propuestas básicas:
* El mantenimiento de los usos agrícolas de secano en la Campiña compatibilizado con la posibilidad de implantación de los usos urbanísticos incompatibles en el medio urbano.
* El mantenimiento y potenciación de los usos agrícolas de regadío de la Vega del río Guadalquivir potenciando su valor paisajístico como “vacío rural” frente al crecimiento incontrolado y desordenado de las periferias urbanas .
* La protección de los valores ambientales de la Sierra puntualmente compatibilizados con usos turístico-recreativos
• Plan Especial de Protección y Ordenación de la Sierra
• Plan Especial de ordenación de usos turístico-recreativos del entorno del embalse de San Rafael de Navallana
• Planes especiales de restauración paisajística y ambiental de espacios degradados (canteras y áreas de extraccción de áridos y arenas que se encuentren en abandono, riberas, etc.)
F. NUCLEOS DE PEDANIAS Y ENTIDAD LOCAL MENOR
• Nucleizar los asentamientos de las Pedanías para estructurar el territorio
• Dotarlas de adecuadas estructuras urbanas
• Ofertar modelos residenciales alternativos a los asentamientos clandestinos y diseminados
• Dotarlas de accesibilidad y equipamientos suficientes
• Los sectores de Pedanías y Entidad Local Menor: El Higuerón, Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano, Villarrubia, Sta. María de Trassierra y Encinarejo de Córdoba.